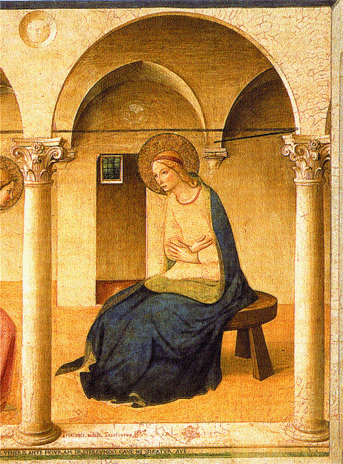Mi padre tenía una agencia de viajes. Lo que acabo de decir es inexacto; sin embargo, de pequeña creía que la sucursal de Cemo en Valencia pertenecía a mi padre, puesto que era el único que trabajaba en un despacho y daba órdenes fulgurantes, y además entre las ideas que por aquel entonces tenía yo de los quehaceres de un jefe estaban las conversaciones interminables con clientes, unos ojos entrecerrados que enfocaban un punto imposible de alguna orografía recóndita, el cigarro manchando el esmalte dental y mis idas y venidas por el suelo resbaloso, que se aceleraban cuando la vacilación y las palabras arrastradas se volvían fugaces: tenía que darme prisa para pedir el dinero de la merienda. Acechaba la siguiente llamada. Por otra parte, me digo ahora, un padre no puede sino ser jefe, y las frases generan obligaciones que hay que respetar. Si, por ejemplo, yo hubiera empezado esta narración con: “Mi padre era el gerente de la sucursal de Viajes Cemo en Valencia”, algo fundamental en la génesis del texto se habría roto, y me resultaría imposible escribir una sola palabra sobre mis vacaciones y los viajes. La expresión inexacta es la semilla, y también la llave, del ritmo con el que el magma incierto al que doy el nombre de “recuerdos” se ordena en oraciones.
Aunque solo era el gerente, Miguel Navarro se encargaba de los itinerarios de los viajes del Imserso, y se hacía acompañar, cómo no, de su oficio en las presentaciones,
lo que nos procuraba a toda la familia hoteles gratis. Si se trataba de un hotel en el que a diario desfilaban señoras de Carcaixent y señores de Benimàmet que decían don Miguel nos daban una suite que no era gran cosa, pues los hoteles donde desaguaban los autobuses de Cemo escatimaban estrellas. Sin embargo, no había queja sobre la limpieza y el servicio. Antes de ser gerente, mi padre había dirigido en Sant Feliu un hotel que tampoco era suyo, y de ahí le venía el ojo para evaluar con sagacidad felina con cuánto clembuterol mimarían a sus clientes, y si el chunda chunda del final de la excursión iba a saltearse con las suficientes canciones de Manolo Escobar.
Mi padre siempre recuerda el hotel de Sant Feliu que mi madre le obligó a abandonar en una huida imposible hacia el Sur: primero Ibiza, y luego Alcoy, y más tarde Palos de Moguer (donde nací yo), y La Carlota. En cada traslado dejaba su trabajo y buscaba otro. Había decidido complacer a mi madre, devolverla a su tierra. Cuando ya parecía que sí, que íbamos a quedarnos para siempre en la campiña mirando hacia el Guadalquivir, la empresa de cementos cordobesa para la que hacía de representante quebró. Miguel Navarro, que dejó en Cataluña lo que él llamaba “su profesión”, y que siempre iba a decir, cuando le preguntaban, que lo suyo eran los hoteles y que había tenido que abandonar la partida sin que nadie le echara, nadie menos mi madre; digo: Miguel Navarro decidió aceptar la gerencia de Viajes Cemo en Valencia, pues aunque los viajes no eran exactamente lo suyo, se le parecían mucho, y además estaba harto de dedicarse a trabajos que solo eran buenos a ojos de su mujer, trabajos que ella le conseguía con su pediatría y sus contactos. Después de seis meses de gritos y de una noche en la que mi madre, tras darme una bofetada, se quedó con uno de mis dientes de leche clavado en la palma de la mano, nos fuimos a Valencia, y durante el viaje mi madre cantaba canciones en contra, y yo la secundaba, porque tenía cinco años y por aquel entonces ella era el amor de mi vida.
Ignoraba que nos íbamos de allí para siempre, y eso que habíamos pasado el verano en una espera tensa, cercadas por la provisionalidad (mi padre se había marchado antes que nosotras, y los corredores eran cajas que servían para que algún grillo pasara las horas de calor y cantara la oscuridad de las paredes vacías). Mi madre, además, me decía diariamente: puede que la semana que viene ya no estemos aquí, lo que había hecho que la ciudad desconocida se convirtiera en un hogar mucho antes de ser habitada.
Le tenía por ello impaciencia a la enorme casa con piscina, que no obstante pensé que iba a acompañarnos, como si fuera posible desplegar antiguos hogares por las nuevas habitaciones. Ya nos habíamos empezado a mover en mitad de aquel estatismo, y solo había tregua por la noche, cuando mi madre preparaba unos sándwiches en la desmantelada cocina y los llevaba con una bandeja hasta el borde del agua, que estaba mucho más caliente que las baldosas de barro. Sujetas a la barandilla, tras habernos zambullido, comíamos los sándwiches y nos tendíamos en el suelo. Desde allí escuchábamos pasar los coches por la carretera, y jugábamos a adivinar si aquellos breves pero feroces zumbidos que parecían precipitarse sobre la tapia de nuestra casa pertenecían a un coche grande o pequeño, a un camión, a una moto. Esas fueron las únicas vacaciones que pasé a solas con mi madre, despidiéndome sin saberlo de la casa. También fue el único verano de mi vida en el que no fui a ningún sitio.
Con el traslado a Valencia empezaron los viajes. Cuando la mudanza estuvo hecha y llegaron los fines de semana de invierno en los que la alternativa era ver una película en casa, o llevarme a las colchonetas del paseo marítimo (recuerdo la lona fría y húmeda y vacía de niños), el movimiento se convirtió en la tabla de salvación de un matrimonio que no terminaba de encontrar su provincia. Había que marcharse, fingir cada viernes unas vacaciones que nos llevaran lejos, y que duraron años. Si nos las pudimos permitir, fue porque mi padretenía una agencia de viajes.
Pasábamos más tiempo en la carretera que en los lugares que visitábamos. Y nunca estábamos dos noches seguidas en el mismo hotel. Si íbamos a Albarracín, pernoctábamos allí el viernes, dábamos un breve paseo el sábado por la mañana y partíamos para Teruel, donde llegábamos de noche porque nos desviábamos por carreteras secundarias. Parábamos en los pueblos a comer, a tomar café, a ver la plaza, a mirar un río, a asomarnos a cuatro calles solitarias, a hacer una foto, a nada. Mis padres nunca se ponían de acuerdo sobre los desvíos, ni sobre la hora a la que debíamos arribar a nuestro destino.
Sobre lo único que había acuerdo era sobre el movimiento perpetuo, como si la sensación de ir hacia algún lugar resolviera algo que a mí se me escapaba, pero cuyo relieve permanece en mi memoria. Era una sombra que estaba siempre a punto de salirnos al paso en alguna cuneta. El silencio de mis padres rezumaba una tensa expectación, y también una alegría desbordada y enferma, alegría que se recostaba luego con ellos en las camas de embozos abiertos.
Ahora pienso que tal vez se trataba de que no tenían nada importante sobre lo que legislar mientras estuvieran en la ruta, y de que además lo verdaderamente importante iba siempre a desplazarse. Se querían, oh sí, y deseaban estar juntos, pero ya por aquel entonces las renuncias pesaban demasiado. Para hacerles frente lo mejor era la contemplación de flores raquíticas en campos de barbecho.
En el asiento de atrás yo aprendía a disfrutar de los trayectos. Lo aprendía sin darme cuenta, como todo en la infancia y como siempre pasa con las cosas importantes. Observar el paisaje se convirtió en la cara b de los sándwiches al borde del agua con el sonido de los vehículos que pasaban de fondo, solo que ahora yo iba montada en uno y estaba al otro lado de todas las tapias. Lo que más me gustaba era la multiplicación de formas de vida desconocidas y al mismo tiempo imaginadas por mí durante los breves segundos que se perfilaban por mi lado de la ventanilla. Me veía habitando en el tembloroso fulgor de alguna luz nocturna que enseguida quedaba atrás, como una luciérnaga frágil que alguien había arrojado con furia, y que titilaba unos segundos antes de apagarse. Me proyectaba sobre quebradas secas, en la solitaria quietud de las casetas de aparejos de La Mancha, en alguna habitación de los racimos de chalets que se desperdigaban por montañas de colores calizos, habitación en la que entrarían el frescor de la noche y saltamontes diminutos (y en el techo avanzaría imperceptible la procesionaria, que en los árboles del colegio amenazaba con echar su veneno sobre nuestros ojos y nuestras cabezas para dejarnos ciegas y calvas).
Las calles de las grandes ciudades me daban miedo cuando se hacía oscuro: sin que supiera por qué, la única opción que contemplaba al imaginarme transitando por ellas a esas horas era la de la pérdida. Una pérdida hasta sus últimas consecuencias, pues no solo yo me habría evaporado, sino que quienes me conocían me darían por tal de una manera irremediable y definitiva, y tampoco cabría la posibilidad de avisar, de decir ante la mirada atenta y compasiva de un policía: “Por favor, llamen a mis familiares, que yo sigo viva.” Esto era así porque, en el momento en que me encontrara en el corazón de esas calles, estas se tornarían laberínticas, y no habría forma de retomar el hilo. Ese miedo, mi miedo primordial, dormía la mayor parte del tiempo en algún lugar del coche, muy cerca de mis piernas, y las acariciaba cuando la tarde había borrado sus matices. La prueba de que se podía desencadenar el fatal acontecimiento al menor despiste eran los llamados que por aquel entonces hacían las autoridades para que los padres cerraran bien las puertas. La televisión había empezado a emitir los primeros anuncios realistas con el fin de convencer a una población acostumbrada a meter a toda la parentela en un Mini que iba a ochenta, y con alguna puerta sujeta con cuerdas, de que ciertas catástrofes podían evitarse. Recuerdo el anuncio en el que una niña rubia se entusiasmaba con una vaca gascona; la niña abría la puerta del coche para ir al encuentro de animal, y en la siguiente imagen ya no era más que un amasijo de cabellos rubios contra el asfalto (aunque sin sangre, pues todavía se velaba por que las pesadillas fueran llevaderas y elegantes). La niña rubia me esperaba cuando en la carretera solo se veían las rayas, y era igualita al fantasma de la curva. Todo se adensaba porque tal vez este miedo mío se mezclaba con el de mis padres, que también parecía acudir al final del día, cuando la exasperación se hacía un hueco. Lo que había sido revelador y placentero se convertía en algo viscoso, hondo y maloliente, y de súbito todos nos dejábamos minar por el desánimo y por una ruindad rencorosa: ya no íbamos a darnos a nosotros mismos lo que habíamos pensado merecer, y tampoco se lo regalaríamos a los demás. Era por eso que, en el hotel, no se me ocurría pasar de mi cama supletoria a la de mis padres, pues sabía que una fuerza que no estaba a su alcance detener me expulsaría. Tenía que aguantarme con mi miedo y las colchas remetidas con aspereza, y además enseguida amanecía, el aire entraba por la ventana y nosotros nos poníamos en marcha.
Cuando llegaban las vacaciones de verdad yo dejaba de irme de viaje con ellos. Me quedaba al cuidado de mi abuela en un pueblo del norte de Córdoba, fronterizo con Extremadura y Castilla-La Mancha. Ellos se iban a París, a Ginebra, a Montpellier, y a la vuelta traían fotos en las que posaban ante escaparates caros o como espectadores de partidas de ajedrez con piezas gigantes en plena calle. No había ni rastro del coche, ni de los trayectos, a pesar de que recorrían Europa al volante. Ignoro si fuera de España los hoteles también les salían gratis, aunque supongo que no, pues los del Imserso no se iban tan lejos. Miraba sus fotografías con desapego, sin sentir ni una pizca de envidia por los jardines versallescos, ni por el Coliseo romano. Me costaba encontrarme en la rígida claridad de los monumentos, y además me bastaba mi bici, y también mis tardes en la piscina pública y el metal oxidado de las sillas del cine de verano. Más adelante, a los doce años, comencé a observarlos con desdén, con ese desdén de la preadolescencia chillona, engreída y destinada a convertirse en una atalaya. A los trece, a los catorce, a los quince, lo único crucial para mí iba a ser esa capa suave y brillante de humo que cubría con amabilidad los bares, así como las discotecas de luces violetas, con sillones de un material acharolado y pantallas gigantes emitiendo vídeos musicales. Importaban de repente mucho las fiestas patronales, plagadas de esperanzas y nervios, y luego el fin de fiesta, cuando ya quedábamos en el pueblo solo los que pasábamos allí los tres meses de verano. Se abría paso entonces una espera más libre que la de los días de feria, pues de la feria lo había esperado todo, y aunque solo había conseguido una borrachera casi permanente, ahora tenía la sensación de poseer por vez primera algo definitivo, que nadie podría arrebatarme, y que me permitía seguir al acecho con la dosis justa de desesperación. Durante los primeros días de septiembre, ya en Valencia, conservaría la fuerza del verano y la creencia en que jamás nunca nada iba a volver a ser como antes, hasta que las jornadas se posaban de nuevo sobre postes avarientos, y entonces no lograba explicarme qué había sido del poderío estival. Incluso dudaba de que existiera. Miguel Navarro y Pepita Ponferrada seguían marchándose los fines de semana, aunque ya no con tanta alegría. A mi padre lo habían echado de la agencia que nunca fue suya, y resultaba difícil que los hoteles continuaran ofertando gratuitamente sus servicios. Por otra parte, mi madre ya no estaba tan a disgusto en la ciudad, y si seguían escapándose los fines de semana era por la costumbre. Me miraban con ojos culpables cuando me preguntaban: “¿Quieres venirte este viernes con nosotros?”, pues temían un sí por respuesta. No lo temían porque no quisieran llevarme con ellos, sino porque ya no había tanto dinero, y no era moco de pavo ahorrarse la cama supletoria y las comidas. Me hubiese de todas formas bastado con vacilar para que me llevaran, aunque eso supusiera pasar el fin de semana a base de bocadillos de tortilla y sándwiches mixtos en cafeterías donde ni siquiera había menú, sino platos combinados. Desde luego no era ninguna tragedia, aunque supongo que para ellos no resultaba fácil mostrar esa pequeña caída de una clase media que se había soñado alta a otra que no era baja porque a casa entraba el sueldo de funcionaria de mi madre. Yo disimulaba. Me dolía su sufrimiento por no poder ofrecerme ya una buena cantidad de kilómetros con entrecots y lubinas salvajes amenizando las horas, aunque por otra parte me tranquilizaba que mi negativa fuera acogida con alivio. No deseaba acompañarles a pesar de que me gustaban los trayectos, de que incluso por momentos los necesitaba, pues no había encontrado nada que pudiera sustituirlos. Pero ya no podía obviarme ni obviarlos a ellos, y menos aún creer que la larga cadena de desencuentros en la que nos sumergíamos iba a tener un final en el que todo habría de comprenderse: los viajes, las huidas, los miedos y la pequeña injusticia del tiempo. Reconciliar es sumergirse en la nada. ~
(Huelva, 1978) es escritora. Ha publicado 'La ciudad en invierno' (Caballo de Troya, 2007) y 'La ciudad feliz' (Mondadori, 2009).