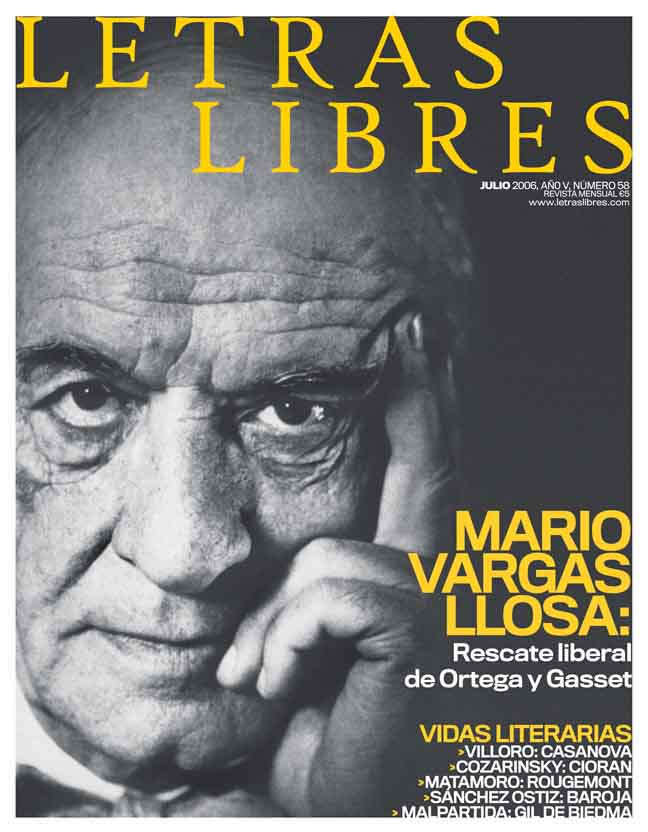Luego de dos años de servicio militar, Plamen Svétlev terminó por ensordecer frente a las órdenes, pero esto sólo consiguió volverlo más atento a toda clase de rumores. Había escuchado que en la Unión Soviética, especialmente en Siberia, se necesitaban muchos trabajadores. Que las jornadas eran endemoniadamente duras y que hacía un clima de mierda. Y también que partiendo leña podía ganar, en dos años, tanto dinero como el que un maestro búlgaro ganaría en diez. Plamen no necesitaba escuchar más. No quería ser maestro. Llenó su solicitud y partió a Siberia. Lo que le habían contado era verdad. Todo era duro y estaba de la mierda. A veces el trabajo, a veces el clima; a veces todo al mismo tiempo. Después de dos años, Plamen regresó a Bulgaria. Traía consigo un auto rojo marca Lada y una rubia de nombre Olga. Con el dinero que le sobraba se compró una pequeña casa. Como el viaje fue largo, Olga se embarazó en el camino. Los padres de Plamen se alegraron de verlo; sus vecinos, que eran maestros, le tenían envidia. De todos modos los invitó a la boda.
Empezó a trabajar como cerrajero en una empresa estatal dedicada a los metales no ferrosos. Ganaba bien. Le gustaba la vida. Su carro lo esperaba siempre frente a la casa; y adentro, su mujer. Lavaba el auto, su esposa lo amaba. Pronto, ella dio a luz a un niño. Era tierno y gracioso. Olga recibió muchas flores; el pequeño, un nombre: Veselin.
Poco después del nacimiento de su hijo, el sistema comunista se vino abajo. La Unión Soviética perdió su poder y se resquebrajó. Los cortadores de leña regresaban sin autos y sin mujeres. El pueblo tomó valor y se levantó. En adelante, los comunistas búlgaros se hicieron llamar socialistas, el servicio militar se redujo a un año y medio, en tanto que las industrias contaminantes fueron cerradas. La empresa estatal dedicada a los metales no ferrosos era contaminante. Plamen perdió su trabajo, pero no le preocupaba. De todos modos se tendría que hacer en estos tiempos algo mejor. Todo el pueblo festejaba. Plamen festejaba con ellos. Era una linda ocupación.
Cada quien tenía la confianza de que pronto llegarían tiempos mejores. Pero lo que llegó fue la inflación. Los víveres desaparecían de los almacenes; el dinero de los bancos. Sólo se podía comprar pan y yogurt, siempre y cuando se tuviera mucho dinero para conseguirlos en el mercado negro. Plamen comenzó a trabajar como encuadernador. Lo que ganaba apenas alcanzaba para el pan y el yogurt. Regresaba a casa siempre muy tarde. Las calles estaban sin iluminar, pues faltaba el alumbrado público. Era de acero. El acero se podía vender y entonces comprar pan y yogurt. En fin, las noches en la ciudad eran muy oscuras. Plamen cuidaba de ir siempre a mitad de la calle. Por allí estaba más iluminado y seguro. A pesar de esto, una de esas noches cayó en un agujero. Resultó ser una alcantarilla. Faltaba la tapa. También ésta era de acero.
Los huesos de Plamen, en cambio, no lo eran. Por suerte sólo se rompió el pie izquierdo, pero perdió el trabajo. Se quedaba en casa con su esposa y su hijo. La mujer se quejaba, el niño lloraba. Plamen también quería llorar y quejarse, pero no lo hacía. Miró su pierna enyesada y se puso a pensar. Todo le provocaba una gran angustia. Habría querido estar en ese momento sin yeso, sin mujer y sin hijo. Se le había ocurrido la idea de mandar a su esposa y a su hijo a Rusia, por un tiempo, y de conservar solamente el yeso, cuando su amigo Trifón le habló por teléfono. Le dijo que había comprado dos viejas limusinas negras que pertenecieron al Partido, y que pensaba rentarlas para los sepelios. Era un negocio seguro. Los tiempos eran difíciles. Seguramente morirían muchos. Si Plamen quisiera trabajar con él… Plamen quería.
A pesar de su pie enyesado, al día siguiente ya estaba sentado detrás del volante. Trifón tenía razón. Morían muchos. Pero la mayoría era gente pobre. Para transportar los ataúdes alcanzaba un tractor con remolque o el auto de un pariente, sujetándolos con cuerdas o cables al techo. Los deudos no tenían más opciones. Preferían gastar su dinero en yogurt y pan. Eran pocos los que podían darse el lujo de una limusina negra. Claro, a excepción de los mafiosos; pero raramente se encontraban sus cuerpos. El negocio iba empeorando día a día. El único provecho que Plamen obtuvo de él fue que pudo llevar gratis al panteón los ataúdes de sus padres –lo que ocurrió en el transcurso de una semana–. Apenas estuvieron bajo tierra, Plamen pensó seriamente en cambiar de empleo. Ya se había dado cuenta de que el número de taxis aumentaba con rapidez. Incluso su vecino, el maestro, conducía uno. ¿Y qué conducía él? Una carroza fúnebre. Los muertos tienen sólo un destino; los vivos, varios. Éstos hacen muchos viajes; aquellos sólo uno, el último. Para los vivos el tiempo aún es muy importante, en tanto que a los muertos únicamente les queda el juicio final. Por lo tanto, es más razonable transportar a los que están vivos que a los muertos. Sabía que necesitaba un permiso, un auto y un taxímetro. Plamen abandonó el negocio de las carrozas fúnebres, compró una botella de aguardiente y visitó de inmediato a su vecino. Sus conocidos le ahorrarían algunos problemas en este oficio.
Tenía un auto, se compró el permiso y, para que la inflación no pudiera llevarse nada de lo que ganaba, fue con un talentoso estudiante de pedagogía para que le arreglara el taxímetro. Plamen recibió de vuelta el milagroso aparato gracias al cual cada fluctuación monetaria pasaría de largo. En su taxi se pagaba el precio del día siguiente. Apenas uno se subía al auto, ya estaba en el futuro. Finalmente había encontrado su vocación. Llevaba a las personas al futuro, hacia donde cada una quería ir.
Las cosas iban mejorando para Plamen Svétlev. En su rostro se iluminaba una sonrisa; sobre el toldo de su auto, un letrero. “TAXI”, se podía leer. Había una esperanza para todos, una que ahuyentaba la oscuridad de las calles. En ellas ocurrían muchas cosas que podían herir a cualquiera. Pero entonces aparecía Plamen con la pequeña luz sobre el techo. Una salvación para los desesperados. Sólo se necesitaba hacer una señal y él ofrecía seguridad y futuro. A toda persona que pueda ofrecer eso en tiempos difíciles le va bien; a Plamen Svétlev le iba bien. Lavaba de nuevo su auto, amaba a su mujer y le llevaba a su hijo juguetes comprados en el mercado negro. Incluso prestó oportunamente dinero a su amigo Trifón, quien después de algunos negocios fallidos tuvo que empezar a vender frente a su casa palomitas de maíz y relojes de imitación. Y hasta se había ido a vivir con mujer y dos niños al garaje, para así poder rentar la casa a un griego comerciante de zapatos. Trifón sencillamente no quería conducir un taxi: quería intentar algo distinto. Muy bien… Plamen le prestaba ocasionalmente dinero.
Pasó un año desde que su auto tenía la pequeña luz sobre el techo, y su familia se sentía contenta; su mujer lo amaba, su hijo estaba saludable, y sobre la tumba de sus padres había dos cruces de mármol blanco. El de taxista era un oficio bendito.
Una noche se subieron al auto de Plamen dos jóvenes risueños que querían ir a Asenovgrab. La ciudad no estaba lejos, tan sólo a veinte kilómetros de distancia; sin embargo, Plamen les hizo saber que tenían que pagar también por el viaje de regreso, porque seguramente tendría que volver sin pasajeros. Ellos estuvieron de acuerdo. Él condujo. Ellos hacían chistes. Él reía. Ellos le ofrecieron un trago de aguardiente, él lo rechazó riendo. Veía ya las luces de la ciudad, cuando amablemente le pidieron que se detuviera. Lo hizo. Después sintió un golpe en la cabeza y volvió a ver lucecitas, pero eran las luces de una ciudad que no conocía. Algo se rompió y Plamen se desmayó. Cuando volvió en sí, se encontraba tirado en un campo junto a la carretera a Asenovgrab y tenía la sensación de que todos los grillos de la región habitaban en su cabeza. Sin embargo, no tenía una cabeza tan grande. ¿Cómo es que habían encontrado lugar dentro de él tantos grillos? No podía comprenderlo. Sólo los escuchaba cantar. No podía confiar en su oído, por lo que decidió mirar a su alrededor. Le faltaba el auto, el anillo de matrimonio y también la cadena de oro que Olga le regalara recientemente por el segundo aniversario de su boda. Sobre el cielo había muchas estrellas y una gran luna redonda, pero no le pertenecían. Conservaba aún la camisa, los pantalones y un fuerte dolor de cabeza. Su esposa y su hijo estaban lejos; Asenovgrab, más cerca. Fue hacia allá. Una hora después apareció Plamen en una estación de vigilancia y asustó a los adormecidos policías. “¡Quiero mi carro, quiero ver a mi esposa!”, gritaba. No todos sus deseos fueron realizados. Un médico joven y no muy experto le dio doce puntadas en la cabeza; y, sea como fuere, lo llevaron a casa. Al mirar su cabeza rasurada, Olga se desmayó.
En torno a Svétlev nada salía bien. Cierto que las heridas de Plamen cicatrizaron y su cabello creció y creció; pero su auto no regresaba… no regresaba. También había desaparecido la pequeña luz sobre su cabeza. Los días se hacían negros, blancos sólo eran el pan y el yogurt sobre la mesa. Pronto las calles se pusieron también blancas. El invierno había llegado y Plamen aún no tenía trabajo.
Un día llegó muy tarde a casa. La habitación estaba a oscuras, porque no tenía para pagar la luz. Hacía frío porque tampoco pudo pagar la calefacción.
“El niño no cenó nada”, se asomó la voz por algún lugar de la oscuridad.
“Lo sé”, contestó.
“Ya vendí mis alhajas. No queda nada más”, la oscuridad hablaba.
“Lo sé”, dijo él y miró hacia sus pies. La nieve estaba todavía adherida a ellos, por lo que le parecía como si se los hubieran enyesado.
“Alguna vez fuimos felices”, dijo Olga después de un silencio.
“Lo sé”, dijo él y se acercó a ella.
“Necesitas un auto, entonces volveremos a ser felices.” El teléfono la interrumpió. Lo habían pagado y bien podía sonar en la oscuridad. Era Trifón.
“Mis niños no comieron nada hoy”, comenzó diciendo.
“Lo sé”, dijo Plamen.
“El griego desapareció sin pagarme medio año de renta”, seguía diciendo.
“¡Hijo de puta!”, contestó Plamen enérgicamente.
“Seguramente a ti no te va mejor. Tengo una idea… y ya encontré un comprador”, Trifón cambió de tema.
Plamen callaba.
“¿Tienes un barreta?”, preguntó Trifón. Él tenía una idea y un comprador; Plamen, una barreta. “Entonces ve por ella y alcánzame enseguida”, propuso Trifón.
Plamen fue por ella y salió de la casa. Trifón tenía un comprador para el icono de la Santa Madre de Dios, de la iglesia del mismo nombre. Ahora estaban Trifón y Plamen en el umbral.
Eran las tres de la mañana cuando la puerta al fin cedió. En la iglesia hacía más frío y era más oscura que la casa de Plamen. Prendieron una linterna. De buena gana les sonrió de inmediato el icono. Todo estaba tranquilo y silencioso. Plamen se relajó. Finalmente tenía la posibilidad de explorar los secretos de una iglesia, y los exploraba. Regresó con una corona de plata sobre la cabeza. Mientras tanto, Trifón ya había sustraído el icono de su permanente sueño y lo estaba envolviendo en un pedazo de tela que había arrancado del cortinero de su casa. De repente surgió una sombra y comenzó a gritar. Trifón tenía en las manos el icono; Plamen, la barreta. Por lo tanto, Plamen soltó el golpe. La sombra cayó y se mezcló con la oscuridad. Ambos salieron corriendo. Algunas calles adelante, Plamen se detuvo. “¡Los grillos!”, dijo sorprendido. “¿Qué quieres decir con los grillos?, ¿ahora, en invierno?”, lo sacudió Trifón. “¡Los tiene en la cabeza! Debo regresar. Seguramente los tiene en la cabeza”, entregó a Trifón la corona y corrió de vuelta a la iglesia.
Esa misma noche, con la ayuda de Dios y a la rústica manera rusa, le dieron al padre Ilarión diez puntadas en la cabeza. Volvió en sí, y lo primero que quiso saber fue en cuál de los círculos del infierno se encontraba. El padre Ilarión era, sencillamente, un hombre realista.
Por su parte, Plamen, quien había registrado al padre en el sanatorio, se encontraba en un cuarto de la policía con buena calefacción, escuchando una y otra vez la misma pregunta que le hacían dos oficiales empapados en sudor. “Estaba solo. Tiré la bolsa y no sé donde está”, daba una y otra vez la misma respuesta. Insistentemente, lo golpeaban con el directorio telefónico de la ciudad. La ciudad se llamaba Plóvdiv y era la segunda ciudad más grande de Bulgaria. Cada vez más y más personas tenían una línea de teléfono. No sólo era un libro voluminoso, sino también práctico. Uno podía encontrar ahí incluso el nombre y la dirección de Plamen. También se habría podido encontrar el nombre de Trifón, pero éste ya estaba en Austria. De todas maneras nadie lo buscaba.
Un mes después, el icono de la Santa Madre realizó su milagro postrero. Surgió de manera completamente inesperada del equipaje de un comerciante alemán de antigüedades. El mismo comerciante se mostró de lo más sorprendido e impresionado a causa del milagro. Claro que en el mundo ocurren cosas así de inexplicables.
Lo que pasó con Plamen tuvo un carácter menos sacro. Fue a dar a la prisión de Háskovo, donde debía disfrutar de una indulgente sentencia de cinco años. Su esposa Olga le escribió una sola carta y lo fue a visitar sólo una vez, y eso para pedirle el divorcio.
“El niño es aún pequeño. Es mejor para él. Es mejor para todos. Quiero volver a ser feliz”, le dijo.
“Lo sé”, contestó él y estuvo de acuerdo con el divorcio.
Olga tomó a Veselin y se fue a Rusia. Ahora Plamen había perdido su auto, su mujer, su hijo y su libertad. Limpiaba su celda y quería suspirar y llorar al mismo tiempo. Sólo su compañero de celda quería consolarlo, amarlo; pero eso ponía a Plamen todavía más triste, pues él no lo amaba.
En algún momento Plamen se acostumbró a su nueva vida. Era grande y eso le ayudaba. Los custodios lo respetaban porque era un buen trabajador. Ahora estaba decidido a tatuarse. Se había fijado muy bien en los tatuajes de los otros reclusos para encontrar uno que le quedara. Uno que fuera decente y original. Asimismo, era muy importante el lugar en el que se lo iba a hacer. Su compañero de celda tenía una araña sobre el pene. Pero a Plamen le daban asco las arañas. Ponerse algún nombre de mujer le parecía banal y los proverbios más interesantes eran muy largos. Un día encontró en el pito de un padrote lo que tanto había buscado: la palabra TAXI. Con eso se podía identificar bien. Fue de inmediato a hacerse el tatuaje. Su alma encontró paz, y las cuatro letras le dolieron sólo una semana.
Los días pasaban lenta y pesadamente, como unidos a una cadena. Plamen cumplía con sus obligaciones, escuchaba las historias de sus hermanos de cárcel, miraba con frecuencia a través de los barrotes hacia el cielo, el cual ahora se le figuraba más azul, y pensaba en su vida, y le parecía lejana.
A veces se acordaba de su mujer, de su hijo y de su auto. Su mujer se llamaba Olga y estaba bien formada y sus senos eran cálidos. Su niño se llamaba Veselin y era cariñoso y gracioso. Su auto era rojo y tenía una pequeña luz sobre el techo. En aquellos días, esa luz representaba su vida; ahora extrañaba una, aunque fuese una pequeña. Después de dos años, por buen comportamiento Plamen Svétlev recibió de vacaciones tres días de libertad condicional. Había aprendido más en esos dos años que su maestro en diez. Era Navidad. Plamen no tenía ni familia ni amigos que fueran a visitarlo. Sólo tenía la dirección de un relojero armenio falsificador de pasaportes. Así que lo fue a ver. Lo condujeron a una habitación llena de relojes que marcaban acompasadamente su tictac. Pagó y se sentó en un sillón que parecía estar también marcando ruidosamente la hora. El armenio lo fotografió y desapareció en el cuarto de junto. Plamen permaneció sentado y esperó. Escuchaba el tictac de los relojes y parecía como si oyera alejarse de él cada segundo de los tres años que aún le faltaban para salir de prisión. Tres días después, la cárcel de Háskovo esperaba con inquietud a un tal Plamen Svétlev. Conforme transcurría el día la preocupación aumentaba, pero el tal Plamen Svétlev no llegaba. No iba a llegar nunca, pues ya no existía el tal Plamen Svétlev. De ahora en adelante éste se llamaba Pyros Putakis, había nacido en Tesalónica y podía disfrutar sin dificultades de su viaje a Viena, ya que era un ciudadano de la Unión Europea. En Viena se encontró con Trifón, quien aún se llamaba así, ya que seguía siendo búlgaro y, no obstante, tenía una nueva existencia. Poseía un pequeño departamento, vivía solo y ganaba su dinero honradamente trabajando como taxista. Aún debía a Plamen la mitad de aquel milagro, que en aquel entonces había realizado el icono de la Santa Madre. Le debía una nueva vida. Trifón era una persona que sabía ser agradecida. Le mostró a Plamen su casa, su cocina y su cama. Sentados a la mesa bebieron su aguardiente y miraron por la ventana. Le contó de su nueva vida y de su trabajo. En cambio, Plamen habló poco, sólo pudo mostrarle el nuevo pasaporte, el nuevo nombre y las cuatro letras que le habían dolido durante una semana. No era mucho, pero le alcanzaba para comenzar también una nueva vida.
Después de un mes, Plamen tenía los mismos amigos que Trifón; después de dos, el mismo jefe. De nuevo tenía el trabajo que tanto había amado. En sus manos una rueda, cuatro todavía más grandes bajo sus pies; sobre su cabeza, una pequeña luz amarilla. Encontrarse sentado en su auto como en un huevo completaba su felicidad. Conducía de nuevo un taxi. Alguien buscaba una calle, él se la mostraba. Alguien nombraba un camino, él lo conocía. Alguien preguntaba por la duración del trayecto, y él, por supuesto, la sabía. Lugar y tiempo tenían un precio exacto. Plamen lo sabía, y su competencia era recompensada. De nuevo volvía a ser lo que alguna vez había sido. Sólo que las calles ya no eran tan oscuras, sino llenas de luz. Sólo que ya no tenía esposa e hijo. Sólo que ya no se llamaba Plamen Svétlev.
Después de un año rentó su propia casa y conoció la soledad. Algunos días ésta era muy dura con él. Cuando se presentaba, lo único que podía comer era pan y yogurt, y no soportaba estar en casa. Se iba a sentar al auto, conducía hacia los jardines del Prater, elegía una mujer –la cual, igual que él, conocía el precio exacto del lugar y del tiempo–, la dejaba subir, se estacionaba en un motel, apagaba la luz del techo, sentía cómo las letras en su pantalón se hacían más grandes y claras, y dejaba que se apagara la luz en el asiento trasero. Sólo en su auto era feliz. Así pasaba el tiempo. Trabajaba mucho, pagaba puntualmente sus cuentas, y cuando la soledad lo hacía sentir mal, acallaba su hambre con pan y yogurt; y sus ganas, en un motel.
En una ocasión, la policía registraba una cafetería. Por casualidad, ahí dentro estaba sentado Plamen ordenando un café con nata y azúcar. Cuando no se encuentra lo que se busca, se pasa revista a todos. Plamen era un ciudadano de la Unión Europea, por lo tanto podía estar tranquilo. Su pasaporte griego y su sonrisa búlgara llamaron la atención unos momentos. Se desconfió de alguna de las dos. Plamen fue aprehendido, su café con nata y azúcar quedó sobre la mesa.
Las calles eran luminosas y anchas; dentro del auto todo era estrecho y oscuro. Por primera vez le ocurría encontrarse sentado en un auto sintiendo sobre su cabeza la presencia de una luz todavía más grande que la que lo había iluminado y, sin embargo, no era feliz. El pasaporte de Plamen daba pruebas de ser falso. Ahora la policía quería saber a quién pertenecía esa sonrisa. Fue interrogado por tres oficiales. Uno de ellos había ido con frecuencia de vacaciones a la isla de Rodas; se decía, incluso, que había embarazado a una griega. El oficial preguntó a Plamen algo en griego. Plamen callaba; nunca había estado de vacaciones en Grecia, y la única mujer a la que había embarazado era una rusa.
“¿No puede tú decir algo más?, ¿sólo sabe Ouzo y Tzaziki?”, dijo el primer oficial.
“¿De dónde vienes, imbécil muerto de hambre?”, preguntó el segundo.
Plamen reflexionaba. Escuchaba el tictac de muchos relojes, mismos que ya habían contado la vida de Pyros Putakis, y continuaban sonando. Interrumpían sus reflexiones. Ya que no contestaba ni una pregunta, lo obligaron a desvestirse. La aparición repentina de su tatuaje divirtió a los oficiales.
“¡Ah, finalmente una palabra! ¡Y dónde estaba escondida!”, se burló el primero.
“¡Encontraremos también las que faltan!”, dijo el segundo.
“¡Seguro estaba en la cárcel!”, sugirió por primera vez el tercero.
“¡Eso es lo que yo llamo un taxista pura sangre!, sólo falta aclarar, ¿hacia dónde vas, tú, pito flácido?”, volvió a hablar el primero.
“Siéntense ustedes en él, y lo sabrán. Les garantizo un cómodo viaje. Seguramente les encantará”, dijo Plamen con impecable pronunciación y con la relajada cortesía de la que solamente es capaz una persona que ha vivido desde hace muchos años en Viena. Poco después sintió los golpes. Le pegaban con el directorio telefónico de Viena. Tenía tres volúmenes. Viena es una ciudad grande con muchas empresas y muchos habitantes. Plamen fue golpeado en nombre de todos ellos. Empezó a reír en vez de seguir protegiéndose pues le parecía divertido que se necesitaran tantos nombres para descubrir el suyo. Poco después vio unas luces. Eran las luces de una ciudad que no conocía. ~
Dimitré Dinev: “Ein Licht über dem Kopf.”
Tomado de: Dimitré Dinev: Ein Licht über dem Kopf.
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Vienna 2005
Traducción de Marco Lagunas