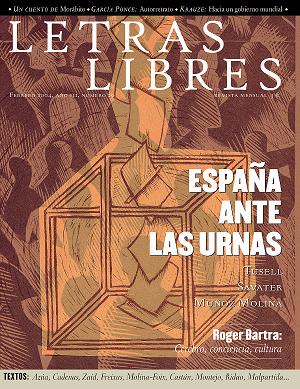Recuerdo que una vez me quedé escribiendo toda la noche. Cuando el cansancio me arrancó de la obsesión de seguir haciendo preguntas a una historia que se resistía a mostrarse más de la cuenta, eran ya las diez o las once de la mañana y decidí bajar a la calle a tomar un café y comprar tabaco antes de acostarme. Y tuve de repente, al ver a la gente que circulaba bajo el sol de aquella luminosa mañana, una sensación que me era absolutamente desconocida: me sentí extraño, murciélago herido por una luz que me resultaba ajena y hostil, extranjero no del espacio sino del tiempo, polizón en un día que no me pertenecía, furtivo poblador de unas horas a las que había accedido sin haber traspasado antes esa frontera de sueño que los demás sí habían tenido que sortear para ser habitantes de pleno derecho de esa jornada en la que el mundo me dejaba fuera. Luego regresé a casa a acostarme y al cabo de unas horas todas esas sensaciones se habían desvanecido, pero creo que es la vez que más cerca he estado en toda mi vida de comprender la confusión de aquellas gentes que aterrizaron con lo puesto en territorios ignotos y lejanos, de la noche a la mañana, sin tiempo para comprender del todo el rumbo que tomaban sus vidas tras los últimos bombardeos, en la nuca todavía el aliento de la muerte y el olor de la sangre y de los campos de cadáveres que quedaban atrás.
Pretendo abordar en estas líneas la triste experiencia del exilio español tras la contienda de 1939, pero no limitarme a repetir una historia triste y sobradamente conocida, sino tratar de ir un poco más allá, o quizá más acá, hablar de lo que ese destierro significó para los miembros de mi generación y para mí mismo, como metáfora o símbolo de otras suertes de exilio, interiores y hasta íntimas. Nosotros, los nacidos en torno al año 1960, que todavía fuimos educados en la creencia de que el extranjero no era más que una fría intemperie plagada de amenazas, empezamos a escuchar en nuestra adolescencia el relato mítico de la existencia de poetas legendarios que habían tenido que huir de aquella España hambrienta y en blanco y negro, y que habían levantado una catedral de nostalgia y amargura al otro lado del mar. En medio de aquel desolador ambiente de mediocridad enquistada por todas partes, de películas prohibidas y libros malditos, no faltó el profesor que —bajando la voz y mirando con cautela hacia la puerta del aula— nos recitaba versos de derrota y dejaba caer los nombres de los huidos, su deriva sin raíz y sin esperanza.
Entre todas aquellas historias se me quedó grabada la de la pasión y muerte de Antonio Machado, escapando por las montañas con su madre de 84 años a un pueblecito de la Cataluña francesa llamado Couilloure, la muerte de ambos separados por un biombo y pocas horas de diferencia en una habitación del Hotel Bougnol Quintana, el papel arrugado que se encontró en el bolsillo de su chaqueta con el último verso de su vida escrito: “Estos días azules y este sol de la infancia”. Hace unos años estuve allí, en ese cementerio donde yace, rodeado siempre de poemas escritos en hojas de cuadernos, dibujos en su honor hechos por niños de Soria que llegan de peregrinación en autobuses y coronas de flores tricolores (rojo, amarillo y morado) como las que le ponen en Huesca cada 14 de abril a Fermín Galán, protagonista del último poema completo que escribiera Machado.1 “Morir cada uno en su rincón, morir solos y sin patria ni hermandad”, en ese lugar del Mediterráneo donde yace el poeta parecen flotar como una niebla las palabras que en 1914 dejara escritas Unamuno,2 desterrado en su día de España por Primo de Rivera y citado por algunos, en ocasiones, como el primer exiliado de la Guerra Civil al escapar hacia una muerte tan odiada como temida en los inicios de la contienda fratricida. Quizá no le falte razón a Jaime Gil de Biedma cuando afirma en una de sus sextinas que “de todas las historias de la Historia sin duda la más triste es la de España”.3
Hay una imagen en blanco y negro que he visto repetida en mil fotografías distintas y que, de alguna manera, vive enquistada en mi memoria desde que era adolescente. Se trata del éxodo de una legión de derrotados y heridos que caminaban, en los primeros días de uno de los inviernos más crueles de la historia, a través de los puertos helados del Pirineo gerundense, hacia la frontera con Francia. Algunos se amontonan en camionetas destartaladas, la mayoría van a pie, tiran como pueden de niños agotados o de carros con colchones y muebles salvados de entre las cenizas. Sus esperanzas de verse acogidos por esa república que se decía libre y creían hermana apenas tardaron en desvanecerse un par de días, en cuanto comprobaron que eran tratados como una oscura plaga de criminales hambrientos y confinados en lugares como Argelès, que Javier Cercas describe así en su novela Soldados de Salamina: “Al otro lado les esperaba el campo de concentración de Argelès, en realidad una playa desnuda e inmensa rodeada por una doble alambrada de espino, sin barracones, sin el menor abrigo en el frío salvaje de febrero, con una higiene de cenagal, donde, en condiciones de vida infrahumanas, con mujeres y viejos y niños durmiendo en la arena moteada de nieve y escarcha y hombres vagando cargados con el peso alucinado de la desesperación y el rencor de la derrota, ochenta mil fugitivos españoles aguardaban el final del infierno. Los llamaban campos de concentración, pero no eran más que morideros.”4
Todos con lo puesto, todos con la incertidumbre de su destino, sin un céntimo, con los alemanes amenazando por el norte y preguntándose a cada minuto qué sería de sus vidas, a dónde iría finalmente a parar ese montón de huesos atravesados de humedad y cansancio que era cada uno de ellos, con su tazón de sopa y sus zapatos rotos. Eso era sólo el principio de una dolorosa aventura para quienes, en medio de la tragedia, tuvieron la suerte de conservar su vida. De que la cosa iba en serio deja constancia el siguiente comentario del historiador Julián Casanova:
Muchos acabaron en campos de concentración nazis. Algunos de los más distinguidos, reclamados por el Ministerio de la Gobernación, fueron entregados a las autoridades franquistas por la Gestapo y el régimen de Vichy. […] No hacían falta tratados de extradición ni procedimientos legales. Los vencedores ajustaban cuentas con los vencidos bajo la impunidad que proporcionaba el dominio nazi de Europa y los mecanismos extraordinarios de terror sancionados y legitimados por las leyes de la dictadura franquista. La destrucción del vencido se convirtió, en efecto, en prioridad absoluta. No menos de 50.000 personas fueron ejecutadas en los diez años que siguieron al final oficial de la guerra el primero de abril de 1939, después de haber asesinado ya a alrededor de 100.000 rojos durante la contienda. Medio millón de presos se amontonaban en las prisiones y campos de concentración en 1939, una cifra que descendió de forma continua en los años siguientes debido a las ejecuciones y a las numerosas muertes por enfermedades y desnutrición.5
Creo que no es del todo difícil imaginar el ambiente de “sálvese quien pueda”, el insoportable nerviosismo ante los trenes que partían hacia los puertos, ante los barcos fletados por Lázaro Cárdenas a punto de zarpar, esa confusión de visados y despedidas a gritos, de sobornos y empujones y pánico a quedar en tierra. Mucho se ha escrito sobre a quién se permitió subir a bordo y quién en cambio quedó con los bolsillos vacíos vagando sin esperanza por una Europa que únicamente olía a frío y a guerra. Andrés Trapiello sostiene que México únicamente dio cobijo, interesadamente, a una minoría intelectual no sólo de escritores sino de médicos, músicos, artistas en general y profesionales cualificados. Sergio Casquet, en cambio, sostiene lo contrario y afirma que el 52% del pasaje estaba constituido por agricultores y peones.6 Sea como fuere, tras todas las pesadillas vividas, seguramente al cruzar la pasarela del desembarco y pisar nuevamente tierra firme, sería cuando —una vez salvada la vida— tomasen realmente conciencia de la lejanía al sentir sobre sus hombros el peso de todo lo perdido. Aun así, con todo ese dolor a cuestas, un cierto sentido de la justicia nos hace contemplar como privilegiados a los escritores que en México u otros países no tuvieron problema para encontrar trabajo en universidades, editoriales y periódicos; incluso para fundar sus propias revistas literarias, algunas de ellas hoy míticas, como Romance, España Peregrina, Las Españas, Nuestro Tiempo, Comunidad Ibérica y alguna otra en las que las letras de resistencia fueron dejando paso, poco a poco, a la nostalgia pura por una patria que no era sólo una patria, sino una juventud, una música de amores dejados atrás, una plenitud que iba pasando a mejor vida entre recuerdos y libros, borrosa como toda edad dorada. Habían sido en realidad desterrados de su pasado, que es algo que sucede al común de los mortales, sólo que ellos se vieron arrastrados a identificar espacio y tiempo en esa idealización de los escenarios de la infancia que termina por ser toda añoranza. La masa azul del océano que les separaba de sus hogares de origen era más de tiempo que de espacio, al marcar claramente en cada vida un antes y un después.
Si tenemos en cuenta opiniones como la de Carlos Fuentes, que afirma que “México no sería lo que es sin la aportación del exilio republicano”.7 Y tomamos en consideración, por otra parte, reflexiones como la de Milan Kundera cuando le confiesa a Philip Roth que “para una escritor la experiencia de vivir en varios países es una bendición, (ya que) no se puede entender el mundo sin verlo desde varios lados”,8 o esta otra forma de verlo propuesta por Stefan Zweig cuando relata en sus Memorias: “Tres veces me han arrebatado la casa y la existencia, me han separado de mi vida anterior y de mi pasado, y con dramática vehemencia me han arrojado al vacío, en ese ‘no sé adónde ir’ que ya me resulta tan familiar. Pero no me quejo: es precisamente el apátrida el que se convierte en un hombre libre, libre en un sentido nuevo; sólo aquel que a nada está ligado, a nada debe reverencia.”9
Si tomamos al pie de la letra —decía— los extendidos juicios de los que estas citas son sólo meros ejemplos, entonces resulta que de toda esta historia el más perjudicado es, sin lugar a dudas, el país que se queda de repente sin ese capital humano, a oscuras y en silencio. Luis Cernuda, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez, Juan GilAlbert, Rafael Alberti, León Felipe, Ramón J. Sender, Max Aub, Francisco Ayala, Juan Larrea… , es una pérdida demasiado dura para que la soporte una literatura que, además, acababa de enterrar a Federico García Lorca y tenía a Miguel Hernández recluido y enfermo en el penal de Alicante. Incluso un candoroso Azorín, conservador donde los haya, escribió desde París, en el año 1939, al mismísimo general Franco advirtiéndole de la hecatombe moral que esa salida en masa supondría para el país: “quedará fuera de España un millar de sus labradores del intelecto. Entre éstos, trescientos eminentes indiscutiblemente. Se habrá conquistado el territorio y quedará extravasado del área nacional el espíritu. Tanto valdría, si eso fuera, como profesar el concepto materialista de la historia que sido combatido ardientemente con las armas. ¿Qué España es ésa (se preguntaría el mundo) de la que están huidos voluntariamente, si no proscritos, sus más ilustres hijos?”10
Ese país brutal, vacío y sin apenas rastro de inteligencia es el que me vio nacer veinte años después. Una España en la que no vivían Picasso ni Buñuel y la poesía era poco más que odas gloriosas al jefe del Estado y plegarias a la Virgen en los meses de mayo que solía leer una niña con vestido blanco. Yo crecí en ese país de zarzuela y fotonovela, de cines de barrio y policías a caballo, en un territorio en el que las ideas resistían apenas en prisiones y en alcantarillas. Los mejores no existían ni en los manuales de literatura, ni en las facultades universitarias ni en ninguna parte de un país que comenzaba lentamente a desperezarse con las primeras canciones de los Beatles. Tuve que buscar el aire en las trastiendas de algunas librerías madrileñas, me marcó la sed de todo lo que, en teoría, ustedes disfrutaban.
Y digo en teoría porque eso es precisamente lo que quiero poner en duda ahora. Creo sinceramente que todo cuanto perdió la literatura española con su partida no lo ganó nadie. Sus nostálgicos lamentos apenas fueron escuchados, no llegaron a alma alguna sus desgarros, sobrevivieron sin apenas lectores ni esperanza entre un país con cuya literatura no llegaron a imbricarse jamás y otro, más irreal y nebuloso a medida que pasaba el tiempo y las ilusiones de retorno se iban desgastando, que vivía de espaldas a ellos su particular tragedia doméstica.
Todo cayó en saco roto. Duele pensar que a pesar del talento, y a pesar de los sueños y de los desvelos, no pasaron de ser, como reconocía un desolado Luis Cernuda, “habitantes del olvido”.
Seguramente ustedes no estaban aquí. Yo, desde luego, no había nacido. Pero, ¿saben una cosa? Da igual. Yo amaba a esos poetas. Siento que siempre los he amado. Por eso, por cada mano que les tendieron, por cada puesto de trabajo, por cada pedazo de pan que compartieron con ellos, quiero darles hoy, de todo corazón, las gracias. Muchas gracias. ~