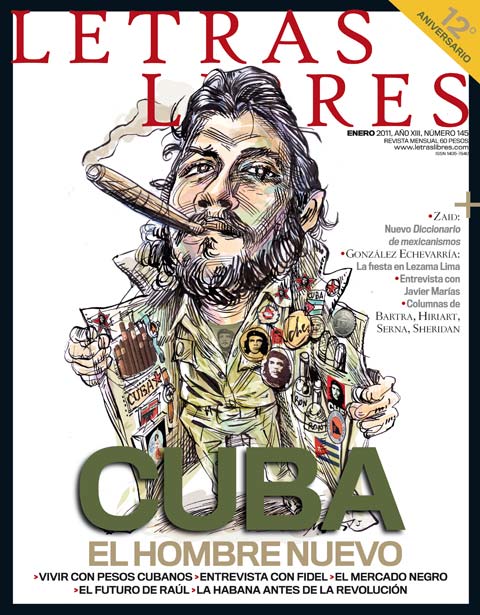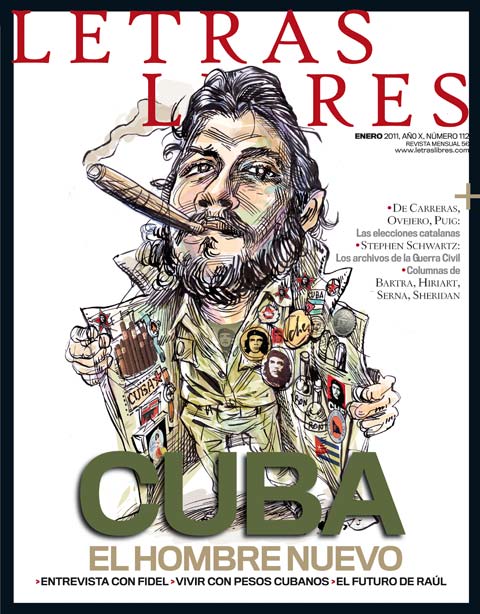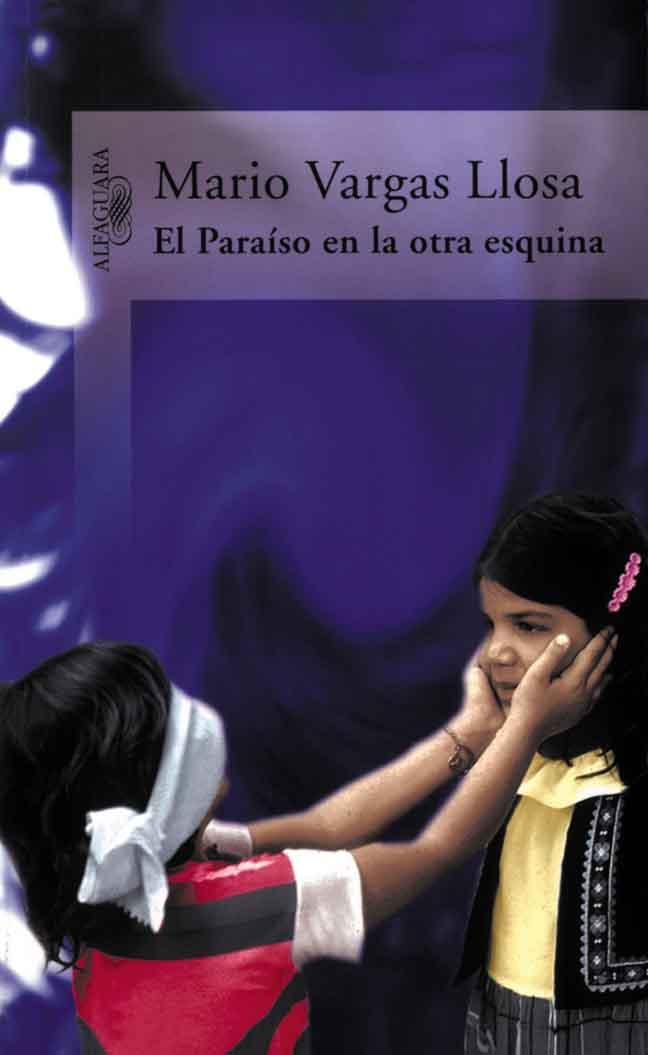He visto al diablo tres veces, sin sombra de duda, y una más en la que todavía no estoy muy seguro de si era el diablo diablo (el timador, el tentador, el seductor, el fiscal, el calumniador, el cabra-dragón, el pentasexuado, el babilonio, el hermoso/horrible, el hediondo/aromado, el musical/cacofónico) o solo mi reflejo, que es lo mismo.
La primera vez fue en el campo, cerca de Monterrey. Se acercaban los exámenes finales y algunos estábamos aterrados porque íbamos a reprobar química y matemáticas. Un compañero, Francisco Eugenio de Durand y Villadiego, alias el Cartujo, sugirió pedirle ayuda a un demonio especialista en ciencias. Cuando cesaron las risotadas, dijo que hablaba en serio, “credite mihi”, y como prueba agregó: “Se llama Sidonai”.
El Cartujo había pasado años en conventos, los dos últimos en una cartuja de España donde alcanzó a tomar los hábitos novicios. Todo iba bien hasta que sufrió alguna crisis de tal magnitud que el prior dispuso su inmediata expulsión de la cartuja y aun de España. Lo regresaron a Monterrey y –a pesar de su sapiencia en muchas cosas divinas y humanas– tuvo que comenzar la prepa a los veintitrés años. La diferencia cronológica y su personalidad avasalladora lo convirtieron de inmediato en el capitán de quienes leíamos y “pensábamos”. Era apacible y solemne, el Cartujo, alto y magro, carirredondo, ojiverde, rubiezuelo, con una tonsura natural, sonrisa de hiel y una voz parsimoniosa de hipnotista que traía incluido el eco.
Estudiaba caminando por los corredores con el cigarrillo en la mano como si fuera una lámpara sorda. Lanzaba latinajos por cualquier motivo y practicaba unas mnemotecnias medievales extraordinariamente aptas: al poco de llegar,
nos deslumbró diciendo de memoria los primeros cinco artículos de la constitución, pero en modo litúrgico, como antífona gregoriana: Está prohibida la esclavituuuud en los Estados Unidos mexicanoooos… El profesor Garza y Garza, rarísimo sujeto al que la papada le comenzaba en la frente, estupefacto, no supo resolver la paradoja y optó por la dementia precox.
Cuando le preguntamos cómo nos podría ayudar a pasar los exámenes de ciencias ese diablo científico, el Cartujo nos advirtió barítonamente que mejor no jugásemos con eso. Pero como él también necesitaba ayuda, se dejó persuadir. Habría que esperar una noche sin luna, fabricar una tea, buscar un sitio apartado con un árbol de seis ramas, conseguir tres kilos de fósforo y uno de flor de azufre, comprar una botella de vino y memorizar un versículo sencillo aun para nuestras “estúpidas cabezas”.
La noche elegida lo recogimos en la camioneta de la mamá del Jarabe Guajardo. El ánimo festivo amainó cuando el Cartujo salió vestido con el hábito de novicio de San Bruno, en total recogimiento, y ordenó que cesaran ipso facto nuestras risas pueriles y apagar “la estúpida radio” con sus “estúpidos Beatles”, abrió la botella de vino y la empinó con pericia. Ya en la carretera nos puso a estudiar el versículo: Veni, veni, veni! Sidonai fortis et potens! Habríamos de repetirlo, in crescendo, cuando él nos lo indicara con la mano hasta que el Daemon Sidonai se manifestara y nos postrásemos ante él con actitud sumisa.
Subimos la carretera hacia Saltillo, tomamos una brecha y otra, alejándonos de las rancherías, hasta encontrar un sitio adecuado bajo lo que el Cartujo consideró “un pirú específico”. Como la camioneta tenía soldado al tablero un medallón de San Cristóbal, hubo que dejarla a medio kilómetro. Luego, claro, fuimos obscuri sola sub nocte per umbram…
Debajo del pirú específico, sostuve la tea mientras el Cartujo reproducía con fósforo un pentagrama y algunos signos cabalísticos de su grimoire mientras mascullaba una antiplegaria macarrónica. Colocó el azufre en el centro y luego nos ordenó cubrir todo con pasto y ramas. La noche casi veraniega, era quieta y tibia. Nos formó por estaturas en media luna alrededor del pentagrama, luego preguntó “por última vez: ¿están seguros de que quieren hacer esto?” A estas alturas ya nadie quería, pero nadie osó decirlo. Solo Pachín Salinas chirrió un reparo tímido que Ito Goldstein le silenció tratándolo de maricón. Restablecido el orden, el Cartujo dijo acta non verba y agregó: “Les advierto que Sidonai tiene tres cabezas, y las tres son horribilis.”
A las doce en punto se encapuchó, lanzó la tea al fósforo, nos dio entrada como von Karajan y gritamos Veni, veni, veni Sidonai! Él, por su parte, entonó su vozarrón, metiendo nuestro coro entre cada frase: Demogorgon, propitiamus vos, ut appareat et surgat! Tu vero es Sidonai! Docet Geometriam, Arithmeticam, Astronomiam, Mechanicam!
Como a la cuarta vez que repetimos esto (iuro tibi) una ráfaga gélida pasó zumbando. El Cartujo nos urgía con la mano a gritar cada vez más fuerte. Otra ráfaga. La peste del azufre nos ahogaba, las llamas crecían. Y entonces se escuchó un mugido espantoso de toro enloquecido. Cuando el Cartujo alzó los brazos en éxtasis (o terror), Pachín fue el primero en –como dicen los clásicos– poner pies en polvorosa. Los demás, desde luego, corrimos detrás de él. Pero el primero en llegar a la camioneta, corriendo con el hábito como una bailarina folklórica, fue el Cartujo. El Jarabe logró arrancar, no sin esfuerzo, y huimos entre gran polvareda.
A lo lejos vi el chisporroteo. Iluminaba el árbol, pero también una sombra negra enorme que hacía aspavientos gelatinosos. El Cartujo también la miró, le dio el último trago a la botella y murmuró algo que acababa en filius chingadae. Ito Goldstein anunció solemnemente que Pachín se había cagado y exigió bajarlo del auto. El Güero Muñoz, que no había dicho una palabra en toda la noche, comenzó a rezar el Credo…
No dormí en tres noches, pero aprobé, para mi angustia, el examen de química, aunque, felizmente, no el de matemáticas. ~
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.