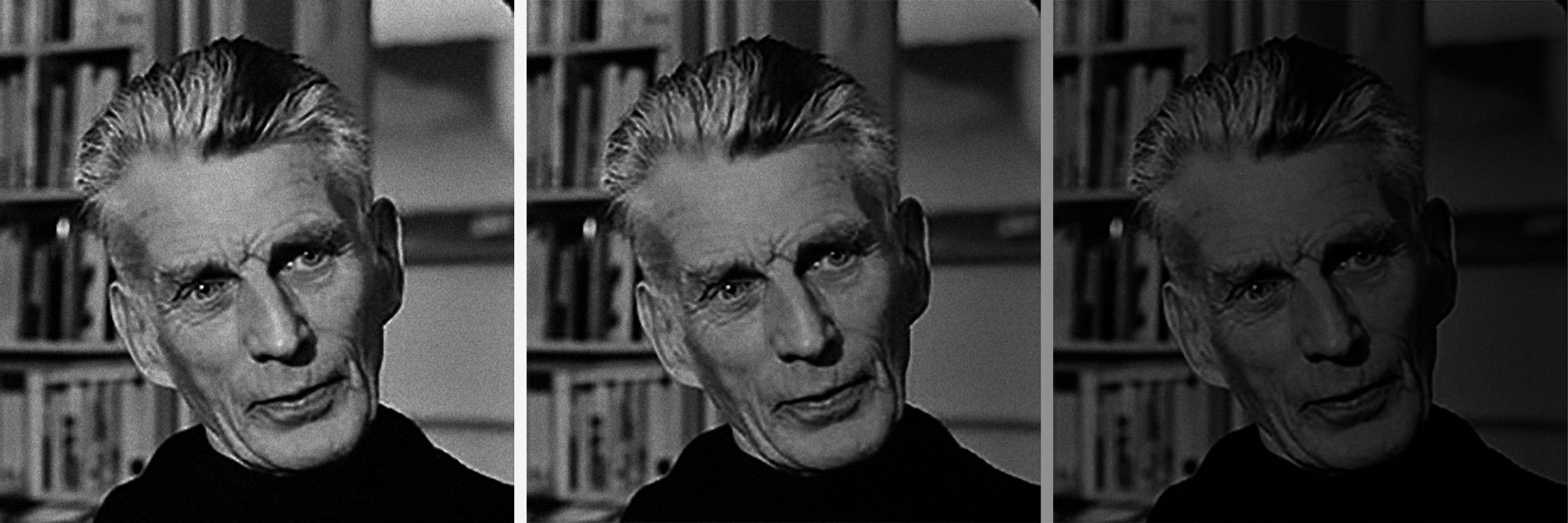Con buen apetito me le quedo mirando al tomo de 1400 páginas que compone la nueva biografía de Paul Valéry (Fayard, 2008), de Michel Jarrety. Paso al prólogo y me encuentro con la paradoja, casi enunciada a la manera de una disculpa, con que el biógrafo presenta su hazaña: ¿cómo es posible que Valéry, el poeta–crítico que quiso desaparecer en el infinito de las cosas mentales, haya tenido tanta y tan larga vida?
Es irónico, subraya Jarrety, el caso de Valéry (1871–1945), quien al cumplir los cincuenta años era desconocido fuera de los círculos poéticos parisinos y era tenido, por sus contemporáneos, como un cartucho quemado del simbolismo. Pero a partir de 1919–1920 – aparición sucesiva de La Jeune parque, Monsieur Teste, El cementerio marino– hubo un furor internacional por Valéry, quien difundido como el trofeo de la Nouvelle Revue Française (NRF) no sólo fue traducido al inglés sino se convirtió en el intelectual representativo de la III República, en un (casi oficial, aunque el casi importe mucho) clásico vivo durante los años de entreguerras, en una figura mundana cotizadísima en los salones, un puente entre la vieja grandeur y la nueva vanguardia. A Valéry lo podían admirar y disfrutar lo mismo el joven Samuel Beckett que la condesa de Noailles. Fue, a la vez, el filósofo de una literatura que aparentaba darle al lector un portazo en las narices y un autor escolar con el que podían ejemplificarse las virtudes cartesianas a las que se aferraba Francia: rigor geométrico, demostraciones impecables, claridad en la prosa, música –además– en la poesía.
Sin decidirme del todo a leer el Paul Valéry de Jarrety releo a Valéry en búsqueda, no de su poética, no de su método, conocidos de sobra por los lectores que siguieron, al menos en México, las exégesis de Salvador Elizondo, sino de su idea de posteridad literaria para ver que tanta razón tiene su biógrafo en disculparse por hurgar en la vida de quien, al parecer, hubiera preferido no tenerla. En Variedad (1924–1944), la colección de ensayos y discursos críticos (que parcialmente tradujeron al español, para Losada, Jorge Zalamea y Aurora Bernárdez hace medio siglo) me encuentro, al menos, con tres piezas útiles para mi propósito: la comparación entre François Villon y Paul Verlaine, las meditadas ocurrencias sobre Stendhal y el elogio de Victor Hugo.
Contra la idea de un Valéry demasiado ligado a Mallarmé o al Pierre Menard de Borges, resulta ser poco o nada “menardista” Valéry al trazar el paralelo entre los dos grandes poetas ebrios, criminales y perdularios de Francia. No encuentra Valéry mejor manera de explicar la poesía de Villon que contándole su vida a los lectores, glosando la biografía que escribiese su amigo Marcel Schwob (reeditada por Allia en 2008). A su manera, en los tempranos setenta del siglo pasado, cuando la teoría literaria dominaba el mundo, lo advirtió Ralph Freedman: Valéry necesita de la vida de los poetas para ilustrar, desarmar, “deconstruir”, la suprema exaltación poética, esa crisis en que el estado de gracia se desdobla en el poema y, entonces sí, el poeta nos abandona, amenazándonos con la más severa de las incomunicaciones entre el lector y la obra. Pero lo que le importaba a Valéry al comparar a Villon con Verlaine era su impresión, insólita al provenir de un apóstol de la poesía pura, de que la riqueza poética, la variedad métrica y musical del estro de ambos “transgresores”, estaba en su profunda y cruel experiencia, en la verdadera “danza macabra” que habían sido sus vidas. No hay, creía Valéry, verdaderos poetas que sean ignorantes ni de la existencia ni de la poesía. Lo que hay son “primitivos” sofisticados, como lo fueron Villon y Verlaine.
A su vez, las páginas sobre Stendhal no sólo son la fuente de buena parte de la moderna sabiduría stendhaliana, sino otra declaración de simpatía entre contrarios (la historia contra la literatura) que uno creería irreconciliables para Valéry. A un egotista como Stendhal lo formaron las mudanzas políticas de la historia francesa, esos diez regímenes sucesivos entre 1789 y 1842, una escuela civil de virtudes y vicios que esculpió su idea del carácter social (y moral) que lo convertirían en uno de los fundadores de la novela. Los melindres que lo novelesco provoca en Valéry (más bien dirigidos, creo, contra el naturalismo) tienen una importancia menor si se les compara con su elogio del mundo moral, de la geografía de la cual surge la novela.
El héroe de Valéry, menos que su maestro Mallarmé o que Baudelaire, fue Victor Hugo. En Variedad, otra vez, Valéry ratifica su admiración ante la manera en que Hugo, como creador de una forma, se adueña de su posteridad. La suya es la verdadera gloria por ser periódica, asume Valéry, gloria que va y viene, alimentada por los ataques, las burlas, el veneno, por la exhibición inclemente de sus propias debilidades que el poeta se permite. Lo nuevo se vuelve viejo, lo extranjero se imita, la pasión escoge maneras sorpresivas de expresarse, se modifican las costumbres, las ideas varían de signo y Hugo, reconoce Valéry, se engrandece justamente porque lo exhibió todo y nada se guardó ni en la vida ni en la política, a través de la oda, el drama escénico, la novela, la leyenda.
Valéry, dice Jarrety al disculparse por escribir una biografía de esas dimensiones de un poeta que parecía querer ser sólo humo, no quiso que nada, absolutamente nada de lo suyo fuera destruido, aun las cartas más íntimas y comprometedoras (como suele ocurrirle a los discretos y a los gatos, Valéry tuvo más de una vida). Valéry quiso ser comprendido y que a través de él se entendiera a una época que osó representar. Deseó, como pocos, una posteridad. Ése es su enigma.

(Imagen tomada de aquí)
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.