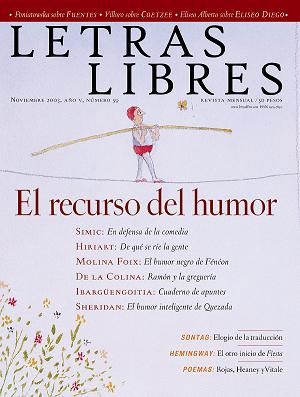¿Qué es un escritor conservador sino un deliberado anacronismo? El moderno es vertiginoso y vanguardista: hijo del Progreso, experimenta y mira al frente. No cree en la trascendencia del mensaje sino en la independencia de las formas. Escribe como quien hace revoluciones: enemistado con cierto pasado, aliado de cierto futuro. Es producto de su tiempo, al revés del conservador, fruto de una tradición antimoderna. El autor conservador hace más que expresar una ideología tradicionalista; niega siglos: escribe como si no hubiera ocurrido la modernidad y sus vanguardias. Imposible encontrar en él desplantes formales o innovaciones estilísticas. No confía en el protagonismo de las formas ni en su atea independencia. Es un creyente del Mensaje y de la literatura capaz de trasmitirlo. Escribe y revela al mismo tiempo. Mira hacia el origen y, sin embargo, está plantado en el presente. Ése es su encanto: vive ignorando las coordenadas temporales.
Algo semejante podría decirse de Pablo Soler Frost (1965), nuestro enviado en el pasado. Católico y romántico, escribe aquí y ahora una literatura firmada en otros tiempos. No es un hombre de su generación: mira hacia atrás en busca de almas afines. Curiosamente, parece haberlas encontrado. Edén, su novela más reciente, es un intento por insertarse entre otras almas reaccionarias: las de los católicos perseguidos por la Revolución Mexicana. Es, además, la parte final de su trilogía sobre los Jensen. El escenario es el México revolucionario, como antes la Alemania nazi en Malebolge o los mares nórdicos en La mano derecha. El protagonista, Norman Jensen, abandona su natal Dinamarca y termina, tras ciertos descalabros, en las selvas del Sureste mexicano. Podría haberle ido peor: se enamora, funda una familia, levanta una hacienda. Después, la Revolución y el anticlericalismo. Todo se derrumba, salvo la fe. Ésa es la historia.
No es necesario ir demasiado lejos para descubrir el orgulloso conservadurismo de Soler Frost. Tampoco es preciso leer bajo líneas. Hay un narrador, cándido y obvio, que nos facilita la tarea al pontificar a cada página. La intención narrativa es simple: asumimos el punto de vista de los católicos perseguidos por la Revolufia. Desde allí el demonio tiene nombre: Tomás Garrido Canabal, “peligroso iconoclasta que fue para nuestra desgracia gobernador de Tabasco”. El Mal es la Revolución, que amenaza la propiedad y abolla las dinastías. El retrato es maniqueo pero de eso se trata: es una letanía, no un análisis. El conservadurismo de Soler Frost luce, por fortuna, más fino en otro aspecto: en el regionalismo que atraviesa a toda la novela. Tabasco es el edén, y éste, un espacio ajeno al mundo moderno. El libro celebra, con desigual fortuna, la serenidad y el pintoresquismo de las tradiciones cercanas a Dios, adversarias del Siglo. Rasgo doblemente conservador: enaltecer lo regional, despreciar lo universal.
No obstante, sería falso reconocerles demasiada intensidad a estos cabos narrativos. No la tienen. Soler Frost no es un hábil manipulador de hilos dramáticos. Prevalece en su obra el medio tono, el paso sereno, los tropiezos reiterados. A menudo narra con minucia pasajes baladíes y despacha en apenas unas líneas acontecimientos decisivos. Los personajes persisten borrosos; las atmósferas, lánguidas. Hay una razón para todo ello: no narra vidas sino destinos. Su conservadurismo es enfático: los dramas humanos son asunto de Dios y sería ocioso mirarlos de cerca. La psicología, al revés de la teología, es inútil: Dios decide, al margen de las pasiones, los destinos de los personajes. Lo mismo ocurre en la tragedia clásica, pero no hay aquí ningún aliento trágico. Por el contrario, impera el tono sereno, neciamente anticlimático. Delegado el poder dramático en Dios, el narrador se entrega a una tarea inocente: registra los detalles laterales donde también se manifiesta Su huella. Dios está, como lastre narrativo, en todas partes.
Igualmente conservadora es la forma de esta novela. Ocurre en el siglo xx y, sin embargo, parece escrita tiempo antes. Nada de moderno hay en estas líneas, como si Flaubert no hubiera existido. Las técnicas son, sencillamente, las de la novela decimonónica: narrador omnisciente, digresiones constantes, tiempo lineal irrefutable. El estilo, descuidado y fangoso, obedece a otra convención tradicional: la analogía, no la ironía. Busca la fraternidad de los elementos más que su ruptura. Enlaza, no critica. Pontifica, no ríe. Ésa es la apuesta: no tanto volver al pasado como ignorar el presente. No hay un moderno releyendo la tradición sino un conservador olvidando la edad moderna. Apenas si hay que señalar el riesgo: somos lectores modernos y creemos saber más que Soler Frost. Leemos desde el futuro: nos incomoda su torpeza narrativa, tachamos digresiones, vertimos a las nuevas formas sus contenidos tradicionales. Es, a nuestros ojos, un autor sobradamente fallido. Eso mismo, no obstante, es su encanto: sus defectos son virtudes pasadas. Fracasa como moderno, triunfa como anacronismo. Es un amanuense de Dios, pero Dios, ya se sabe, no existe. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).