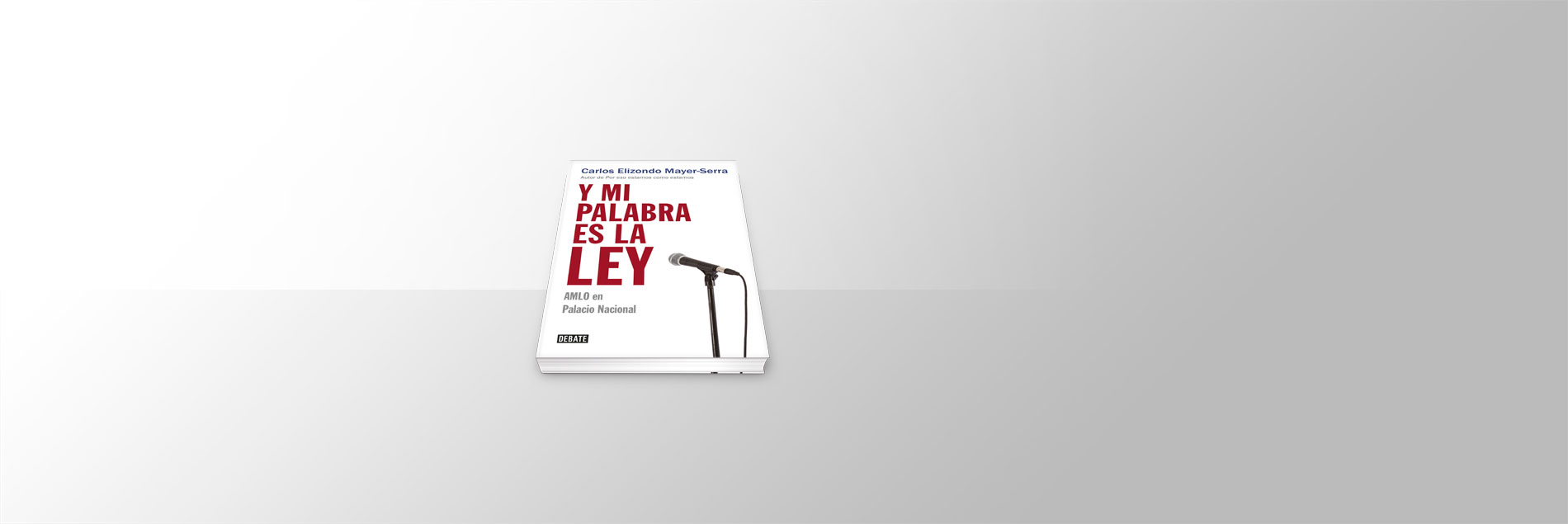Hace seis años, cuando fui invitado a dirigir el Museo de Historia Natural de la ciudad de México y comencé a concebir su necesaria refundación –misma que a mi pesar aún no se concreta–, me encontré de pronto frente a un debate: la pertinencia de la taxidermia como elemento central del lenguaje museográfico de estas instituciones. De entrada se definieron dos campos, dos tendencias: de un lado los que, con la arrogancia propia de quienes defienden la modernidad y los conceptos políticamente correctos ligados a sus últimas modas culturales, anunciaban que la taxidermia ha llegado a su fin pues es fruto de la cultura de la cacería, de la supremacía del ser humano sobre el resto de las especies y resulta francamente de mal gusto. Del otro lado, con menos entusiasmo y con más humildad, se manifestaba una corriente, que definiré como nostálgica, que pronto me trasmitió su preocupación sobre el destino de las taxidermias, pero también de los dioramas mismos, esas cajas escenográficas inventadas por Louis Daguerre a principios del siglo XIX.
Los modernos no solo dirigen su crítica a la taxidermia, sino que pronto extienden su rechazo al diorama mismo: ¿qué interés puede tener –se preguntan– esta escenografía construida con pieles disecadas, aserrín, ojos de vidrio, plantas de plástico, escenografías de cartón, y paisajes pintados, si hoy puedes observar en una pantalla a los leones en plena cacería, al antílope agonizando, a las hienas chillando de hambre y las crías esperando su bocado? En mi diálogo con otras instituciones y colegas, me di cuenta de que estas reflexiones formaban parte de todas las mesas directivas de los museos de historia natural, lo mismo en Londres que en París, Washington o Nueva York, y aunque es innegable la instauración definitiva del imperio tecnológico de la imagen, y las pantallas se multiplican como hongos en los museos y crecen hasta envolvernos en impresionantes terceras dimensiones, IMAX y otras tecnologías, en ninguno de los grandes museos de historia natural, aquellos que por décadas se han convertido en referentes de esta cultura museológica, se ha prescindido del todo de los dioramas y sus taxidermias; mientras las salas nuevas, las interactivas y virtuales, se han renovado constantemente en la última década, las salas históricas del Museo de Historia Natural de Nueva York, por poner un ejemplo, permanecen prácticamente igual que hace cien años, y en ellas los visitantes detienen la velocidad de su visita, y bajan el tono de su voz, y toman el noventa por ciento de las fotografías con que pretendan registrar su paso por el museo. ¿Qué tienen entonces estas escenografías que contienen esas pieles que cubren inertes estructuras y rellenos, cuál es su poder, su influjo, la magia que las hace sobrevivir, ser tan apreciadas?
Mi convivencia cotidiana con los viejos dioramas del Museo de Historia Natural del Bosque de Chapultepec me han colocado, sin proponérmelo de antemano en un principio, del lado de aquellos a quienes he llamado nostálgicos, porque me parece que, desde el punto de vista museográfico, las taxidermias provocan una experiencia diferente en el visitante a la que propician las pantallas –por más desarrollada que sea su tecnología–. Se trata de una experiencia que tiene que ver, en primer lugar, con la proporción y la materia: la comparación que establece un niño, por ejemplo, entre su estatura y la del oso polar que preside el museo al que asisto casi todos los días, o la impresión que provoca a cualquier visitante del mundo el elefante en estampida que lo recibe en el museo smithsoniano de Washington, es un suceso que registra el cuerpo con todos sus sentidos y que ninguna pantalla es capaz de reproducir: el tamaño, la textura de las pieles y los pelajes, la calidad escultórica de quien armó la pieza y fue capaz de otorgarle una postura natural, de trasmitir no solo su manera de plantarse en la tierra sino la actitud, el carácter mismo de la especie, el dramatismo verosímil de un instante preciso de su existencia, son algunos de los elementos formales que hablan por sí mismos y propician la experiencia. Incluso la inmovilidad, antes que una desventaja frente al video, es una invitación a aceptar las condiciones del ejercicio escénico, de la ficción teatral que el diorama convoca, de la representación de lo real que implica; y todos estos elementos, afortunadamente conjugados, propician la participación de la imaginación, sin la cual no es posible completar la escena, animarla, darle vida a la acción congelada.
No me convencen, por último, aquellos que argumentan contra la cacería y promueven la extinción definitiva de la última forma de presencia del animal sacrificado entre nosotros, su piel, y así como me parece que ningún animal que sufra debe permanecer encerrado en vida para el entretenimiento de nuestra especie, y que en la medida de lo posible ningún felino, ningún oso, delfín o ballena debería padecer el encierro y ser obligado a divertirnos –y me repugna ver cabezas decapitadas y pieles adornando salones de políticos, burgueses y aristócratas–, encuentro mucha dignidad en las taxidermias que ocupan los museos, y me parece que frente a ellas es posible pensar, meditar, descubrir e imaginar el mundo.

Además de conocer la pasión de Liliana Montañez, la taxidermista, enamorada de la fauna, que realiza su trabajo con reverencia ceremonial, desde que trabajo en el Museo de Historia Natural he visto el interés que dioramas y taxidermias provocan en algunos fotógrafos y artistas. Menciono algunos casos: Patricia Lagarde, con su interés por las aves y la estética del gabinete del ornitólogo; Cristina Faesler y sus intervenciones humanas dentro del diorama; Ilán Rabchinskey con sus fotografías de los dioramas desde dentro, con los ojos puestos en el interior de la mecánica teatral donde los animales son los actores; Ariel Guzik, que interviene el diorama y el espacio museístico con registros sonoros de la naturaleza; Carmen Tostado, historiadora y curadora el Museo de Historia Natural, que ha desarrollado el diálogo entre los acervos tradicionales del museo y las manifestaciones del arte moderno; Yolanda Paulsen y sus paisajes de cielos y bosques construidos con alvéolos pulmonares; Carlos Somonte, que se propone liberar a las piezas del diorama y devolver al paisaje “natural” –lo que equivale al mismo tiempo a reconocer que hemos convertido al mundo en diorama, en representación–; y el trabajo que hoy nos convoca, el de Francisco Mata, con su libro Arca de Noé, que mira en las taxidermias a los últimos sobrevivientes del verdadero diluvio universal, el que ha significado para gran parte del reino animal la civilización humana, por lo menos desde la revolución industrial hasta nuestros días.
Arca de Noé recoge las imágenes captadas por Francisco Mata con cámaras Holga y Diana entre 2003 y 2009. Justo en la explosión de la era digital, cuando la fotografía argéntica, química o analógica, como se le quiera llamar, comienza a ser ella misma una pieza de museo, es cuando este artista fundamental de la fotografía mexicana se acerca a los acervos de la historia natural, y con unos instrumentos voluntariamente arcaicos se propone rescatar del olvido la presencia de estos seres desafortunados, cuyos descendientes viven, si es que no se han extinguido todavía, bajo la amenaza de la especie humana, de la especie urbana, que les arrebata el territorio y los recursos, les envenena el agua y los somete a formas extremas de oprobio: que les hace, literalmente, la vida imposible.
Los ojos son uno de los principales retos de la taxidermia porque en ellos se juega gran parte de la magia escénica: o estos parecen tener vida, ser ventanas del alma, o su aspecto mortecino, inanimado, desacredita todo el misterio del trabajo de museógrafos y taxidermistas, y la muerte, a la que hemos intentado esconder con todos los recursos a la mano –modulando la luz, entre otros–, se presenta ante nosotros irremediablemente, y lo que quisimos que fuera la representación de la vida muestra su aspecto cadavérico. Por eso es hacia los ojos adonde dirige su mirada Francisco Mata, porque lo que está buscando en cada animal es la expresión, ese decir que no solamente transmite la información anatómica, sino también la que tiene que ver con la personalidad, con el alma misma de cada ejemplar –que sin duda tienen– y que habla también de su dolor y su desamparo.
Hace poco escribí, para la presentación de una muestra de fotografías de Ilán Rabchinskey, expuesta en el Museo Archivo de la Fotografía, que “frente a un diorama habitado por animales salvajes uno no puede ser otra cosa que un niño estremecido ante la vida que descubre”. No me desdigo de estas líneas, pero ahora, frente al trabajo de Francisco Mata, me es imposible no reconocer que ante esas fieras sometidas hasta la muerte, a las que se les han arrancado las entrañas, los huesos y la carne, y que en muchos casos, y para mayor oprobio, se les ha dejado de poner atención y se les ha abandonado a merced del polvo, es imposible no pensar en nosotros mismos, en los seres humanos que temimos y veneramos un mundo salvaje del que, como del paraíso original, fuimos expulsados. Mirando el ojo del león, del oso hormiguero, del lémur, del simio, pienso también en el niño del siglo XX que fuimos los adultos hoy, cuando todavía pensábamos que ese mundo de fieras estaría ahí para siempre, como una reserva infinita para nuestra imaginación, como un territorio inexplorado para la aventura, como cuando frente a nuestra televisión de bulbos todavía no nos parecía nada mal que Tarzán apuñalara leones para ejercer su heroísmo, porque al fin y al cabo había muchos leones a los pies del Kilimanjaro y había sobre todo Tarzán, es decir un hombre blanco –es decir occidental, civilizado– que era todavía un mono, un salvaje, parte aún de una naturaleza potente, feroz, aunque ya lejana, y frente al televisor éramos nosotros ese salvaje ante el espejo del que habla Roger Bartra, y no el ciberántropo en que nos hemos convertido.

Mientras supuestos arqueólogos evangélicos –creyentes en la literalidad de los textos bíblicos y no de su misteriosa potencia metafórica– buscan sin éxito en el monte Ararat –entre Turquía, Irán y Azerbaiyán– los restos del navío en que Noé, con la ayuda de Dios, embarcó hace 4,800 años –según las mismas Escrituras– a las parejas de macho y hembra de las especies que sobrevivieron el Diluvio, el fotógrafo descubre en los espacios museográficos –muchos de ellos francamente decadentes, lejos de los fastuosos recursos que atrae de arte contemporáneo o de las imperiales salas arqueológicas– su propio Ararat, su particular “Gran Montaña del Dolor”, como llaman los musulmanes al mismo monte. Francisco Mata encuentra en las salas de los museos de historia natural de Kiev, La Habana, la ciudad de México, Buenos Aires, Londres, París, Orleans, Chicago y Houston los verdaderos restos del trágico naufragio que los textos sagrados no alcanzan a narrar. Si Yahvé quiso castigar al ser humano por la multiplicación de su maldad con un diluvio que extinguiera esa generación perdida de hombres, Yahvé fracasó: las manifestaciones del mal de hace cinco mil años palidecen frente a las conquistas del horror del último siglo, obra finalmente de los hijos de los hijos de Noé, y además los seres humanos se han encargado de acabar con la descendencia de muchas de las especies que el Arca en su momento puso a salvo.
El libro cierra con una imagen de un cuerpo humano sometido a la plastinación, esa técnica desarrollada por el anatomista alemán Gunther von Hagens, y que, como lo subraya Mata al incluir este retrato al final de su Arca de Noé, es también una forma de taxidermia, aunque en sentido contrario: se muestra la carne y lo que desaparece es la piel. No se había cerrado la polémica en torno al negro de Bañolas, aquella taxidermia de un hombre de raza negra que permanecía en el municipio catalán de Girona desde 1916, y que un cirujano haitiano había exigido se le diera sepultura y se le dejara de mostrar como si fuera un animal, cuando diversos espacios museográficos del mundo se vieron invadidos por los cuerpos plastinizados Von Hagens; pero cuando Francisco Mata coloca la imagen de esta plastinación como colofón de su acervo de taxidermias no parece estar cuestionando el antropocentrismo de nuestras culturas, no parece querer devolvernos a nuestro lugar en el reino animal; yo lo interpreto, por el contrario, como una manera de señalar justamente nuestra extinción como seres humanos, por lo menos por lo que se entendía por humanidad hasta el siglo XX, o quizá hasta antes de Auschwitz, pues se nos incluye ahí, entre el reino de los animales muertos. Desde mi punto de vista, Mata parece señalar la deshumanización que nos sobreviene a partir del rompimiento del vínculo con las otras especies, es decir, con el naufragio del Arca como consecuencia del monopolio de un ser humano despojado de su animalidad, es decir, de su naturaleza.

La mirada de Francisco Mata Rosas en el Arca de Noé no plantea una sola lectura y por eso es profundamente inquietante; pienso incluso que parece tocar terrenos vinculados con lo sagrado, con la ofrenda que otorga poderes al fuego, a las pieles, las plumas o las cornamentas, y que incluye al sacrificio en los rituales. Siento que esta arca de imágenes donde navegan algunas de las últimas fieras de la Tierra tiene que ver con esos lenguajes oscuros con que la humanidad ha podido referirse al misterioso lazo entre lo vivo y lo inerte, entre el estar del ser y la sombra de la muerte. ~
(ciudad de México, 1962) es promotor cultural, editor y poeta. Es director del Museo de Historia Natural y de Cultura Ambiental.