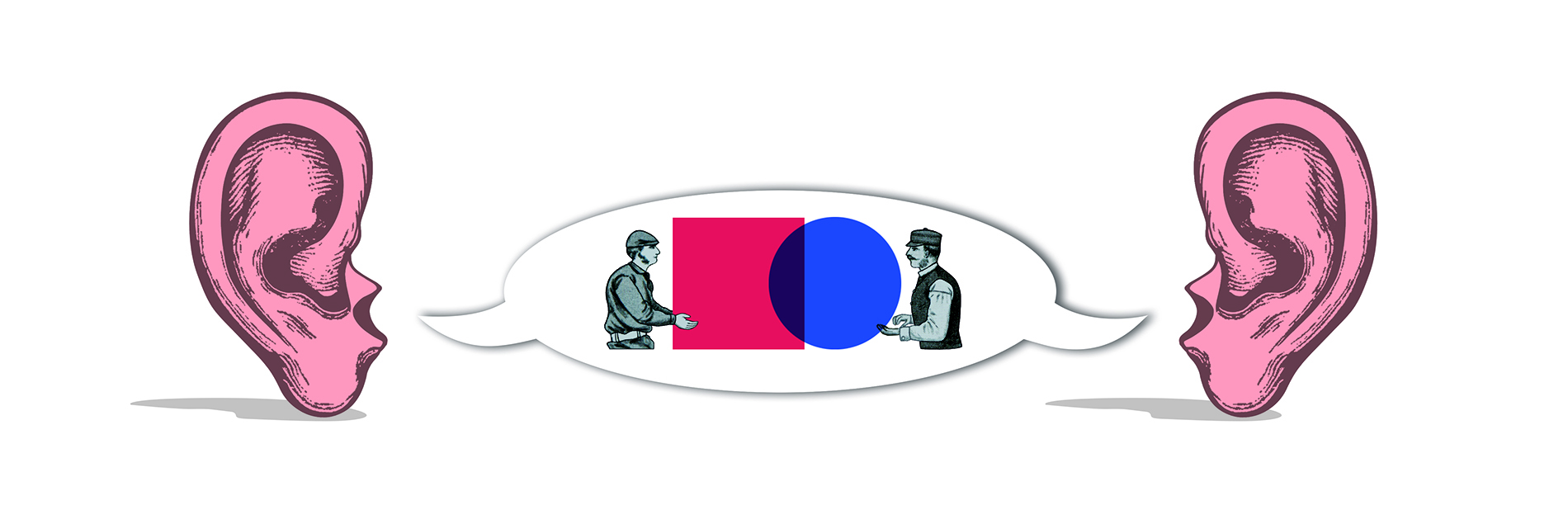Bs. Aires, 13-III-73
Querido amigo:
Hoy martes me llega Plural con su crítica, pero desde el viernes pasado, cuando vine a Bs Aires a votar, lo leo a Ud. por la noche. Me acompañan esos libros que para mí repiten la misma imagen: un hombre, una mujer, el deseo convertido en amor, un amor que da amplitud al deseo, lo exalta, y que a la vez lo enaltece, lo purifica de ese fondo de egoísmo y de cólera tan característico del amor sensual (es de advertir que nunca aparecen los celos). Y todo ello se vive en una atmósfera de lucidez y de recogimiento. No es posible saber dónde comienzan y dónde terminan la vida sensual, amorosa, y la vida espiritual, intelectual. A veces, sin cerrar las páginas de esos libros cuidados, refinados, que se parecen materialmente a su contenido, sin una sola errata (¡qué diferencia con mi novela!) me detenía en sus retratos. Se me ocurría que Ud. era el héroe de sus fábulas. Imaginaba al joven innominado y feliz de La vida perdurable con los rasgos del muchacho meditativo, a punto de hablar, que vemos en la contratapa; al desventurado R., con las manos del hombre recio que lee a Musil y que ha escrito La invitación. Ud. habla en su crítica de “la perfección de mi estilo neutro”. Le aseguro que yo pienso con envidia en el suyo: ese estilo lleno de curvas y párrafos incidentales donde se ven y sienten muchas cosas que pocas veces se mencionan. Me gustaría escribir así. El viernes tomé La invitación, la terminé el domingo, y ayer en una noche, leí La vida perdurable. Una tensa calma en medio del sórdido estrépito de las elecciones. (Aún me faltan los cuentos y El libro, pero no quiero demorar en escribirle.) En sus novelas hay una sensualidad gris, envolvente. El lector desearía que las escenas de amor no acabaran. De pronto, reconoce sensaciones vividas. R., en plena felicidad, echa de menos su misma felicidad. Cuando uno es joven y está enloquecido de amor, es posible sentir por anticipado la nostalgia del presente. (A mí, me ha sucedido. Me pregunto: ¿Qué es el presente?) Después la escena del bar, de la cárcel, el desencuentro final… Tanto importa que los hechos sean o no reales. Por momentos, como en Kafka, lo real deja de serlo. Pienso en la escena en que el padre del amigo le pega al amigo con un periódico mientras la madre le sujeta los brazos, y el amigo da la impresión de llorar de verdad. Admirable. Otro detalle: en sus novelas me gusta la casa, la familia, las sombras movedizas del padre, la madre, la hermana, el cuñado, los perros. Digo sombras porque el tomo es gris, aunque el vestido de Beatrice sea color oro, y las jacarandas y las Santa Rita (buganvilias) den flores moradas. La vida perdurable (et pour cause!) es menos gris que La invitación, pero también es gris. Me fascina esa calidad gris, como sigilosa, que hay en una y otra novela. Admiré mucho “Literatura y pornografía” y se lo escribí a O. P. a propósito de un posible número argentino de Plural. Agregaba que hoy por hoy no creía que hubiera en mi país ensayistas tan inteligentes como en México. Yo también he pensado que la literatura debería romper sus moldes, utilizar la entonación agresiva, el carácter transgresor de la pornografía, para desechar las nociones abstractas de cultura y afirmar la vida del cuerpo. En el prólogo de mi novela, hablo de “unas páginas casi pornográficas que quizá pudieran interpolarse, mitigadas, en la escena final de otro capítulo”. Esas páginas existían, y pensaba utilizarlas cuando Rufo e Inés se conocen y acto seguido se acuestan. Llegué a esa escena, busqué mis páginas, las encontré con mucho trabajo (estaban escondidas en un libro) y después acabé por romperlas. No, no podían interpolarse, ni siquiera mitigadas. El amor físico (su descripción detallada y real es la pornografía) no convierte al ser humano en un objeto (me expreso mal: debería decir la lujuria, le vice, etc.) como tantas veces se ha escrito. Es siempre un ser humano para la otra parte, que lo siente igual o superior y sometido de buen grado, y a quien momentáneamente domina, esclaviza, le impone su aliento, un ser humano dentro del cual se mueve y que de una u otra manera mancha en la expansión del orgasmo. Por alguna razón se habla de “posesión”; por alguna razón se dice de una mujer: “ha sido mía”. Los amantes reconocen esta calidad necesariamente baja del goce físico, y a veces, como el Narrador y Albertine (La prisonnière) “no hay frases bastante perversas ni palabras bastante obscenas que no pronuncien mientras se acarician”. De ahí que se leguen esos momentos “a la intimidad de la alcoba”. De ahí que por respeto mutuo los mantengan como ajenos al amor, separados del amor que han suscitado y prolongan esos momentos. Porque son tan viles, precisamente, son tan excelsos, tan preciosos. Cuando el deseo físico desaparece, la memoria los olvida automáticamente. Por eso también, entre dos seres que ya no son amantes pero que continúan queriéndose, la amistad es más íntima y puede ser mucho más nítida, más límpida, más pura que con seres con los cuales ni uno ni otro hubiesen tenido jamás relaciones físicas. Todo esto necesitaría desarrollarse.
Termino esta carta interminable y advierto que aún no le he hablado de su crítica. Es de primer orden. Por momentos, tengo una especie de cargo de conciencia. Tengo la sensación de que a un mexicano debe aburrirlo una novela carente de color local y de tal modo argentina. Hay evocaciones de los años veinte que tal vez resulten ininteligibles a los mismos jóvenes de mi país. (Las sierras, la vida de Córdoba.) Piense Ud. que yo he cumplido 63 años. En noviembre fui a Córdoba. ¡Cómo estaba de cambiado! ¡Qué hubiera dicho nuestra Gabriela, la tía abuela de Rufo!
¿Cómo es posible ser tan inteligente y tan generoso? No hay una sola intención de mi libro que Ud. no haya percibido y señalado con un tacto sin igual: mi propósito de hacer una novela que fuera y no fuera tradicional, rehuyendo las técnicas actuales que admiro mucho pero que no son, dicho sea de paso, demasiado difíciles; la crítica social que está implícita en su misma ausencia; la deliberada mediocridad del héroe que no logra rescatarse por la literatura; la verdad convencional del mundo oponiéndose a la intangible fuerza de los fantasmas. No queda sino citarlo: “El signo del reino es su pérdida… La novela es la historia de una novela que no puede ser escrita, dentro de otra novela.”
Lo abandono, para seguir esta noche en su compañía. Sobre la mesa de luz me esperan Encuentros, El libro.
Su deudor, su amigo
José Bianco
• • •
México, D. F. a 11 de abril de 1973.
Querido Bianco:
Hace unos días recibí su carta. La he leído muchas veces, siempre conmovido y emocionado. El lugar desde el que ha leído mis libros y me ha escrito es el máximo al que uno puede aspirar. Si la literatura conserva algo de la persona que la hace es esa esperanza secreta del escritor de encontrar un lector que pueda leerlo como usted ha leído mis libros. Pero uno nunca o solo muy raras veces tiene ocasión de saber de la existencia de ese lector. Su carta me ha permitido imaginarlo leyendo mis libros. ¡Qué placer y qué emoción! Yo también sé de esa necesidad de buscar al autor, de encontrar su presencia, ante ciertos libros. Recuerdo que en 1967, año que me pasé como un maniático escribiendo un libro sobre Musil, de pronto miraba su fotografía y trataba de hallarlo en El hombre sin cualidades. Y más recientemente, se lo cuento porque esto le corresponde a usted, podría hablarle de mi lectura de las ciento cincuenta últimas páginas de La pérdida del reino, perdido en su lenguaje, sintiendo sin llegar a sentirlo bien porque la acción me apresaba cómo todo se iba centrando y uno se iba acercando a ese terrible punto final que de algún modo se espera y se teme. Pero la literatura siempre recomienza. Uno llega al final y todo vuelve a empezar. El escritor se ha quedado entre las palabras, presente y ausente. Quizás eso es lo único que se busca. Se escribe para aparecer en esa desaparición. A mí me parece un movimiento semejante y de la misma naturaleza espiritual de la que usted menciona en relación con el deseo. Se trata de transformar obedeciendo a la misma naturaleza de lo que se transforma para encontrarlo en toda su pureza. Yo creo que lo que usted ha visto en mis libros es exactamente lo que yo buscaba, pero tal vez yo mismo no lo sabía hasta que su mirada me ha permitido verlo. No pretendo afirmar ingenuamente que no conocía mis intenciones. Para mí no hay autores ingenuos. Lo que pasa es que eso solo puede verse desde afuera. Es como ese deseo del que usted habla que yo hablo y que solo se muestra en su auténtica dimensión cuando la literatura nos permite contemplarlo. Usted apunta a una zona que a mí me interesa fundamentalmente: el momento en el que el deseo cristaliza en una imagen. Allí entramos a una maravillosa contradicción. El signo del reino, en efecto, es su pérdida, pero en el momento en que la pérdida aparece recuperada por la literatura ¿no se convierte definitivamente en un encuentro? Todo esto, me parece, tiene que ver con el carácter del presente del que habla en su carta. Me hace pensar también en Proust. Después de todo, Albertine es siempre inapresable para el narrador, pero con qué nitidez aparece para nosotros en toda su variedad y sus contradicciones en el seno de À la recherche. Lo que yo he tratado en todos mis libros, que tengo que admitir como usted ya habrá advertido que son libros de maniático, obseso con una sola idea o una sola visión, es de fijar una imagen cuya intensidad nos llega a través del deseo. El deseo rompe y organiza esa imagen al mismo tiempo. Por eso hay que llegar en su tratamiento hasta lo obsceno en sí, hasta lo que creo que los dos reconocemos como lo pornográfico. Pero hay tantas cosas de las que me gustaría hablarle por culpa suya ya que su carta es la que me lleva a ellas… Temo ser excesivo y me da pudor; prefiero refugiarme un poco en La pérdida del reino. Tengo muy presente en el recuerdo de mi lectura esas páginas pornográficas que usted menciona. ¿Las ha destruido realmente? Dentro del contexto de la narración tal vez no cabían, en efecto. Hay en ella una continuidad de tono que no podía romperse, pero fuera de la perfección formal de la novela me daría nostalgia la pérdida de esas páginas. Yo tuve siempre presente durante mi lectura su existencia del mismo modo que nunca se me borró el recuerdo de la fotografía de Inés desnuda que el narrador encuentra entre los papeles de Rufo. La existencia de esa imagen pone sobre Inés un acento que está siempre presente. Así, con la nitidez y la ambigüedad que uno adivina en la fotografía, tendría que aparecer la imagen que valga por todas las imágenes en mi literatura. ¿Cómo lograr eso? Pero vuelvo a empezar… Lo que yo quiero decir está ya perfectamente visible en Proust y usted lo ha visto en sus ensayos. El presente es fantasmal, pero el lenguaje, como diría Borges, lo vuelve de hierro.

Termino. Solo quisiera antes hacerle algunas confesiones que tal vez le expliquen un poco, desde afuera, mi fascinación con La pérdida del reino. Yo viví hasta los doce años en Mérida, una provincia entonces bastante apartada de la vida de México, y además al cuidado y bajo la vigilancia de mi abuela. Mi formación, a cargo de religiosos, tiene bastantes puntos de contacto con la de Rufo y en cambio está desprovista casi por completo de todo color local mexicano. El escenario de mis veranos está descrito en gran medida en La gaviota. Eso aclara muchas cosas, ¿no le parece? México me es un poco ajeno y extraño y ahora, en el presente, lo que se entiende al menos por la cultura oficial mexicana solo me despierta la más abierta oposición. Como escritor y como persona no quiero más que esos puntos de contacto que pueden encontrarse en los sitios más dispares y cuyo único verdadero lugar es el arte. Lo otro es vida personal. Está a la búsqueda de esa imagen única, claro; pero como ya ha sabido ver, eso es lo que alimenta mis libros. No necesito decirle hasta qué extremo es importante para mí que usted siga dialogando con ellos.
Su amigo, muy profunda y orgullosamente su amigo
Juan García Ponce
• • •
Bs Aires, 30 de junio [de 1973]
Querido amigo:
Deseaba hacerle llegar mi carta con una reedición que ahora le envío por correo aéreo de Las ratas y Sombras, que a lo mejor usted no conoce: por eso demoré en contestarle. Habían confiado las dos nouvelles a una imprenta tan mala (peor aún que la otra) que, no bien vi las pruebas, me negué a corregirlas. Los obligué a cambiar de imprenta, y el libro se retardó. Por fin sale. El primer ejemplar, el único que hasta ahora tengo, es para usted. (A O. P. le dediqué el otro desde la editorial.) Anoche releí en su ejemplar estas dos nouvelles tan viejas, y cometí dos erratas. Debe haber muchas, muchas más. Quizá la culpa sea mía. Me harta corregir pruebas, me harta releerme. No sé si a todos los escritores les pasa lo mismo. A mí me causa una especie de malestar físico. En cambio, leerlo a usted me da salud moral, bríos, alegría de vivir. ¿El libro sobre Musil de que me hablaba en su carta es El libro, esa novela tan encantadora, tan secreta, que adopta una forma circular y se muerde la cola, en que todo y nada es igual, en que todo vuelve y no vuelve al principio, y en que la única prueba de que ha sucedido algo, algo que lo cambia todo, es el espacio vacío que ahora queda en las estanterías del escritor, entre hileras de libros apretados, y que ya no está vacío porque lo colma la mujer amada? La muchacha vuelve a su novio, y lo quiere más que antes (porque el escritor y el libro le han enseñado a conocerse); al mismo tiempo, no le es infiel al escritor, sabemos que todo ser es diferente para la gente que lo rodea; todo ser percibe esa diferencia (si es sensible), e inconscientemente se adapta a la idea que sobre él tienen los demás. Logra, a la postre, ser diferente para los demás y para sí mismo. En ocasiones, ese haz de impresiones diversas me cansa, visto desde ángulos diversos, permiten que el lector lo reconstituya, lo recompensa, sin quitarle no obstante su misterio, su calidad de inasible. Es un procedimiento que han utilizado los novelistas ingleses. Basándose en ello, puede decirse que una mujer no ha pertenecido jamás a dos hombres. Es –¿o me equivoco?– la idea de Proust. Hace mucho leí unas conferencias que dieron en Ginebra dos autores hoy olvidados: Jacques Rivoire y Ramón Fernández. El libro se titulaba Moralisme et littérature. (Ya no lo tengo, lo he prestado, o está perdido en el desorden de mi biblioteca (una vez lo busqué, vanamente). Rivoire, a través de Racine, defendía la idea de Proust. Fernández, citando a Meredith, a El egoísta, creo, sostenía que la personalidad no se disgrega. En la última conferencia se ponían más o menos de acuerdo, haciéndose concesiones recíprocas, como les gusta tanto a los franceses. Claro está que la idea suya es infinitamente más sutil. La literatura logra la estabilidad, la realidad. Pero de pronto, al entregarse a su novio, la muchacha siente celos de sí misma, de la persona diferente que al entregarse a su novio roza a la otra, a la que Eduardo ha descubierto en ella (y a ella también). Los dos amantes han creado una realidad indestructible, fundada en el libro (Borges dice, más o menos: “esa realidad de palabras acostadas en el papel”) y esa realidad que cada cual representa para la persona soñada hasta confundirla consigo mismo, existe y seguirá existiendo. En El libro hay varios libros: el de Musil, la interpretación que de Musil hace Eduardo en sus clases, el trabajo sobre Musil que ha escrito la muchacha –y que no conocemos– y el amor de los protagonistas a través del libro que les ha permitido conocerse. Dicho sea de paso, yo solo conozco de Musil El joven Törless, que Sur tradujo al español. Siempre me propuse leer El hombre sin cualidades. Ahora usted me ha hecho dar ganas de leer El libro. ¿Está traducido al francés? Me cansa el inglés. Será porque acabo de traducir una larga y pedantesca novela inglesa, G, donde hay una cita de O. Paz. En caso de verlo, dígale que me conteste si la traducción de su cita es correcta.
Otra vez, en Encuentros, gusté la simplicidad de acción que hay en sus relatos, la simplicidad de acción que Racine tanto admiraba, ese arte de faire quelque chose de rien. Entre los libros que Sudamericana publicará el año entrante está El gato, ampliación –supongo– del relato de Encuentros. Lo sé por E. Pezzoni que ahora reemplaza a Paco Porrúa en la editorial. Si todavía no le han escrito, le doy la noticia.
Permítame que lo abrace su amigo
José Bianco
• • •
Bs. Aires, viernes 26 [1973].
Queridos Michèle y Juan:
En el viaje, Juan, Desconsideraciones me levantó el ánimo. Reflexionaba sobre tus ideas expuestas con tan difícil sencillez, las prolongaba a mi modo. Son ideas tuyas, pero también de la persona más o menos perspicaz que tiene la fortuna de leerte. Me deslumbró el ensayo sobre la ausencia, en que partes de un libro que han retirado de su anaquel, o de un cuadro que ya no está en su lugar de costumbre, y que entonces nos revela el carácter indispensable del libro que falta, y de la pared, no ya vacía, “sino llena con la presencia de su ausencia”. “El vacío, la nada, se hace mucho más real que la realidad.” Y de ese modo, insensiblemente, llegas a “la nostalgia irresistible de la persona amada que clama por su presencia”. ¿Pueden expresarse mejor, sin desnaturalizarlas por la inteligencia, impresiones que pertenecen al reino de la sensibilidad, casi diría de lo imponderable? He subrayado todas tus preguntas de la pág. 13. Por fin llegas a la costumbre como a la meta definitiva. Pero es una costumbre que no borra sino que vivifica, una costumbre colmada de esperanzas. Pienso igual que tú: ya sea en México o en Bs. Aires, no queda otro camino que el idealismo. A propósito de lo viejo y lo nuevo podría argumentarse (no he leído a Walter Benjamin) que hay un momento estéticamente peligroso para una imagen, un idea, una creencia: cuando son viejas, meramente viejas, y no han adquirido aún la evocadora belleza de lo antiguo. Han llegado a cierto grado de decrepitud, pero no más allá, y durante ese momento solo cabe esperar resignadamente a que el tiempo lleve a cabo con ellas su piadosa obra de restauración sentimental. Por eso no hieren nuestro sentido estético las fotos juveniles de la madre o de la abuela, y sí las fotos de un pasado inmediato (el único vivo en nosotros). El otro pasado, el que no se confronta con la actualidad por la razón de haberse alejado de nuestra noción del presente, ya no es absurdo, o, por lo menos, no es más absurdo que un cuento de hadas; antes bien, tiene una gracia a la vez antigua y nueva, recatada. Coleridge, hablando de Hamlet, dice que el no creer en los fantasmas no nos impide tomar en serio al príncipe de Dinamarca. Mientras dura el espectáculo, se produce en nosotros, instantáneamente, una “deliberada suspensión de la incredulidad”. Creemos en el fantasma de Hamlet, precisamente porque hace mucho que hemos dejado de creer en los fantasmas. Con el pasado inmediato, no hay suspensión de la incredulidad que valga. Te hablo de unos pocos artículos, no de todos, y mis observaciones son laterales. Por ejemplo, cuando te refieres a la moral como algo anticuado y la relacionas con la estupidez, no sé bien a qué atenerme. Yo me considero “un ser moral” y estoy persuadido de que la moral se halla ligada a la inteligencia. Los estúpidos, se lo propongan o no, son necesariamente inmorales. Es verdad que aún no he leído El reino milenario; su lectura me conducirá a Musil (otra de mis tantas lagunas), y estoy seguro, entonces, de que se habrán de aclarar mis dudas. Otra observación: te preguntas si la provincia importa vicios o los exporta. A mi juicio, lo trágico de la provincia es que deje de serlo. Una y otra –la ciudad provinciana y la gran ciudad– deben seguir siendo lo que son.
Queridos Michèle y Juan: les estoy dando la lata, pero es el primer día que me siento a escribir, y en una máquina nueva. Solo quiero decirte, Juan, que llené de subrayados tus Desconsideraciones, y que Amaos los unos a los otros me hizo reír porque al principio de mi conferencia sobre M. P. y L. tenía la impresión de plagiarte. En cuanto llegué, leí El nombre olvidado. La dedicatoria me ruborizó. Pensaba: “Cómo se ve que Juan, entonces, no había conocido a ese individuo agobiado por la mala noticia que recibió poco antes de tomar el avión y después por la altura de México; que no recordaba nada, ni siquiera las cosas más obvias, y que cada vez que se ponía a hablar –de puro nervioso– hacía infinitas digresiones al cabo de las cuales no sabía a dónde iba a parar.” El nombre olvidado se apoderó de mí, y siempre de esa manera cautelosa en que ejerces tu dominio. Es igual a todos tus libros, es diferente de todos tus libros, y en este momento, quizá porque acabo de terminarlo, es tu libro que prefiero. Me subyuga su estilo –mezcla de naturalidad, de arrebato, del púdico lirismo– que nos permite entrar insensiblemente en el muchacho, después en el hombre, después en el hombre maduro, como vamos entrando en el bosque cuyos árboles vemos talar y que deja claros cada vez más grandes. ¡Y esa palabra escrita en la piedra que sin encerrar ninguno encierra todos los significados, que sin que el héroe lo sepa ha conducido su vida y que le permitirá encontrar el sentido de su vida, su sentido más hondo, un sentido que encuentra aunque muera, que encuentra por eso, justamente porque muere, pues ya lo dice el admirable epígrafe de Hermann Broch: “¡Lo inolvidable es un regalo que nos hace la muerte!” (Habría que citarlo entero.) Por primera vez, en una novela, el final nos desgarra y nos consuela.

Ya tengo el retrato Grete Stern firmado por Borges. Le hablé de ti, pero no pudo dedicártelo como habría deseado porque está absolutamente ciego. Te lo enviaré la semana que viene, junto con otro mío y la ampliación de una instantánea de mi juventud en que estamos con O. Paz en un París muy convencional. A todo esto, Michèle y Juan, no saben ustedes lo que es mi vida. Este viejo departamento que tengo que vender, en la peor de las épocas, y que estoy casi seguro que habré de vender pésimamente; algunos muebles de los cuales quiero desprenderme y que vienen a tasar, y yo que soy tan inútil para las cosas materiales. Y todos que me dan consejos. Por momentos me dan ganas de contestarles como el meunier de La Fontaine:
“Qu’on dise quelque chose ou qu’on ne dise rien; / J’en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien.” (De eso no estoy tan seguro.)
Los quiero mucho
Pepe ~
_________
Agradecemos a los herederos de Juan García Ponce y de Juan José Hernández, albacea de los derechos autorales de José Bianco, así como a la Biblioteca de Princeton, donde se resguardan los archivos de ambos autores, la autorización de la publicación de estas cartas, transcritas por Malva Flores.