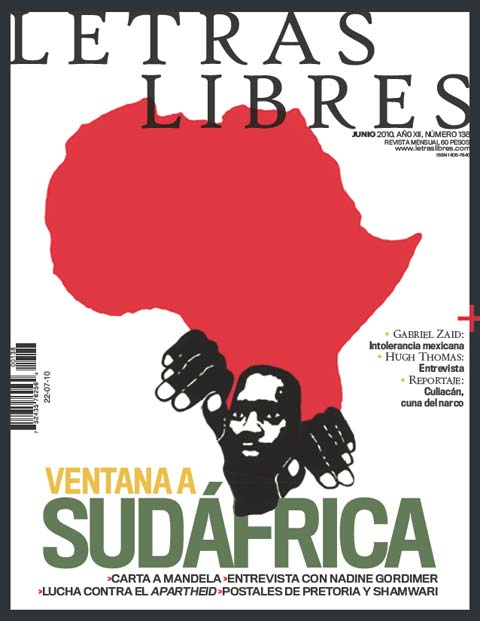“Hemos metido al narco en nuestras camas. Copulamos con él. Extendemos la mano para que nos dé dinero”, señala Javier Valdez en El Guayabo, centenaria cantina ubicada en una amplia construcción rústica con dos frondosos árboles de guayaba presidiendo las mesitas cubiertas de cáscaras porque aquí, como si estuviéramos aún en 1900, una mujer vende cacahuates en cucuruchos de papel periódico. Olvidado de su tequila y de su plato de camarón crudo con limón y chile, el cofundador del semanario Ríodoce, cuyas oficinas fueron atacadas con una granada meses antes, informa a un diario nacional sobre los once homicidios ocurridos el 10 de noviembre de 2009.
Es mi última noche en la capital de Sinaloa, considerada la cuna del narcotráfico mexicano porque aquí han nacido al menos tres generaciones de capos. En la mañana fue hallado el cadáver del primer “colgado” en la historia reciente de la ciudad. Lo pusieron a la vista de todo Culiacán, en el puente de la salida sur de la exuberante y moderna ciudad del eterno verano suavizado por la presencia de los ríos Tamazula, Humaya y Culiacán.
Pero dejemos aquí la primera imagen de esta Sinaloa con casi tres millones de habitantes, envuelta en una ola de violencia. A una realidad casi esquizofrénica corresponde, quizá, el retrato fragmentario de una sociedad en disolución.
▄
Durante catorce días percibo la violencia como una fuerza invisible. Sólo me toca una intimidación directa: la de una treintañera extra-arreglada, con uñas de cinco centímetros adornadas con piedras brillantes, que me da un empujón en un Oxxo mientras pago. Busco su mirada, alzo la voz y le suelto un “¡pásale!” defeño sin recordar el tan culichi “te aguantas o te matan”. Y nada pasa. Ningún “ora te vas rapada y caminando a tu casa; y si te dejas crecer el pelo matamos a tu familia”, como aseguran que ordenó una mujer a su estilista para callar a la clienta que aplaudía la detención de Alfredo Beltrán Leyva, alias el Mochomo, el 20 de enero de 2008 (el verdadero inicio de la guerra aquí). No, ella me pide permiso para poner su bolsa Louis Vuitton. Interrumpiendo el súbito silencio, la cajera opina con desparpajo: “La oyó fuereña. El coraje de los buchones [la infantería del narco rural y urbanizado] no es con los de México.”
Lo más terrible ocurrió en 2008, aquel 8 de mayo en que un comando armado asesinó a Édgar Guzmán López, hijo del Chapo, evidenciando la ruptura con los hermanos Beltrán Leyva. Nadie olvida el desierto que era Culiacán el 10 de mayo porque el miedo impidió celebrar el Día de la Madre con la tambora a toda marcha. Los culichis, como se llaman a sí mismos los nacidos en Culiacán, me dicen que este 2009 se han sentido mejor porque el Ejército ya no circula por las calles. “Nada pasa si uno no se mete.” Las calles parecen serenas pese a que el Mal con mayúscula anda suelto, según cuenta un taxista exaltado. Me siento reconciliada con la tierra donde mi abuelo culichi fue asesinado con saña en 1941. En esta tierra casi todos tienen un pariente víctima de la violencia histórica del estado. La sangre derramada emponzoña a las generaciones.
Los sagrados alimentos están contaminados por conversaciones sobre homicidios y decapitaciones, sobre cateos del Ejército documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobres víctimas inocentes de balas perdidas o de tiroteos entre narcotraficantes y soldados y entre grupos rivales de la delincuencia. El horror se sienta a la mesa.
▄
“La violencia ya tocó el lenguaje, y cuando algo toca el lenguaje ya tocó todo”, me dijo el escritor sinaloense Geney Beltrán Félix.
Una noche un hombre de unos 37 años, de una familia dedicada al sector de los servicios, el que más producto interno bruto produce en el estado, me lleva a un barrio donde no entra ni un soldado. “Mira a esos motociclistas. Sus armas están debajo de la sudadera. Todo el tiempo pasan los vigilantes de los narcos.” Nos instalamos en la mesa larga de una taquería de carne asada al aire libre. “Aquí nos protegen los asesinos: son buena gente, son mis amigos”, recalca Víctor antes de contar que mataron a un joven que él conocía. Su protector, un narcotraficante importante, llegó al velorio y dijo a la madre “préstemelo”. Y se fue con el cadáver a despedirlo. Luego lo regresó y el sepelio continuó.
“¿Ves esas casas de enfrente tan bien construidas? Hace diez años tenían techo de cartón y láminas sobre la tierra. A ver, ¿de dónde sale todo eso?” Señala a un muchacho. “Le faltan varios dedos. Lo tuvieron diez días secuestrado. Los calentamientos de los narcotraficantes son terribles. Muchas veces andan en coca. Los tienen tres días o cuatro encerrados, cortándolos en pedacitos.” Me tenso. “¿Son buenas personas pero hacen calentamientos?” “¡Ah no! El narcotráfico es un cáncer social”, revira Víctor. “Los conozco a todos desde niño. Son muy amables. Pero para el negocio son durísimos. Viven para sí mismos pues han sufrido mucho. Su corazón se endureció. Son friísimos.”
“¿Cuántos muertos hubo en la balacera de enfrente?”, pregunta al propietario. Mirando la calle oscura, este contesta: “Eran seis, pero dijeron que cuatro.” En esta esquina perdida del Culiacán más negro me entero de que no fue una bazuca lo que mató al hijo del Chapo sino un lanzagranadas. “Así son los periodistas.” La noche termina con el relato sobre el ahorcamiento de un personaje a quien terratenientes del sur, enemigos de la Reforma Agraria de Lázaro Cárdenas, forjaron una leyenda negra. El crispante gesticular de Víctor me enerva. Pero él continúa su relato, vertiginoso, in crescendo.
▄
Pienso a Culiacán como un lugar infernal, pero Sinaloa es tierra de contrastes extremos y cuenta con sitios paradisíacos como su Jardín Botánico, uno de los más importantes del mundo y eje del proyecto de arte público más ambicioso de América Latina, impulsado por el coleccionista Agustín Coppel. Creado hace 24 años, cuenta con tres ecosistemas –selvático, boscoso y acuático– y con 30 mil visitantes por mes. La violencia también llegó aquí con la persecución policíaca de un sicario contratado para asesinar a un profesor. Por suerte no logró su objetivo.
▄
La esquina de la avenida Sinaloa es, a las diez de la noche, un lugar de ruido y confusión donde circulan, en inacabable chirriar de llantas, las Hummer, las Lobo, las Pathfinder y otras camionetas lujosas, muchas nuevas y sin placas. Sus dueños exhiben, además de motores potentes, una grandísima y banal destreza para ejecutar sobre el asfalto todo tipo de suertes. En esta Babel motorizada los corridos del narcotráfico suenan desde las bocinas de costosos estéreos habilitados para el reventón.
Es sábado y quedé de ver al periodista Francisco Cuamea –secretario particular de Manuel J. Clouthier C. y ex subdirector de Noroeste– en un café cerca de donde, se dice, está la casa de un poderoso narcotraficante. Estoy esperando en compañía de dos comunicólogas con quienes vi la función del grupo Delfos Danza, fundado por Claudia Lavista y Víctor Manuel Ruiz, cuando me señalan a dos muchachas de pelo oscuro, largo, muy lacio, y ropa entallada. Bajan ágilmente de una camioneta blanca atravesada a medio camellón, descuelgan una manta con la fotografía de un joven que cumple años, y la doblan al tiempo que el conductor de otra camioneta –negra, lujosa y de rines alzados– se estaciona para saludar obstruyendo la circulación del carril izquierdo. Un convoy de soldados pasa cerca de los vehículos en flagrante violación de tránsito. “¿Tú tienes miedo?”, me pregunta Gloria Cuamea. Niego con la cabeza al notar que no he sentido temor en todo el viaje. “El miedo no existe en Culiacán como se lo imagina la gente. La vida no se detiene”, comenta. “Hay que verlo, las muchachas andan tranquilas de noche.” Sin embargo, a ella le tocó una rafagueada frente a su casa: “Vi como morían dos policías, vi sus estertores.”
“¡Pero si son unos escuincles!”, exclamo ante lo que parece un inofensivo pandemónium adolescente protagonizado por un centenar de vaqueritos antisociales, aunque lleven camisas Ed Hardy o gorras en vez de sombreros, con carros de nuevos ricos adaptados para jugar a los arrancones en los altos. Uno de esos jóvenes rechina llantas durante quince segundos mientras ejecuta una “aguilita”. Varios montan su vehículo en el camellón y beben Buchanan’s. ¿De la marca de este whisky podría proceder el vocablo buchones que designa a la “infantería” del narco? En todo caso, es una palabra de la sierra sinaloense. Me río sin alegría, casi sarcástica. ¿No era esto lo que, al morir Franco, llamaron los españoles “tomar la calle”? Un psicoterapeuta sinaloense lo definió con un anglicismo: “Es conducta aspiracional.”
A bordo de un pequeño auto rojo, nos introducimos en una noche fantasmagórica. Hay tres o cuatro clínicas instaladas a la salida a Sanalona para atender a los traficantes heridos y rematados en sus camas; recorremos el bulevar Francisco Madero. En lugar de las tradicionales bandas sinaloenses, nos topamos con tres mariachis, solitarios debido al auge del corrido sobre los nuevos héroes narcotraficantes; pasamos frente a un prostíbulo con el tradicional foco rojo; y vamos a dar a un inmenso lote baldío atiborrado por una multitud pendiente del concierto de El Coyote, una forma de fiestear en provincia. Hay decenas de chavos bebiendo en la calle, con las puertas abiertas de sus camionetas y con el volumen de sus estéreos sobrepasando todas las normas.
En dos minutos alguien nos cierra el paso por la izquierda para detenerse a platicar con sus amigos. Cuamea intenta dar reversa pero un tipo se pone atrás y nos deja encerrados. Aprieta los labios, maniobra hábilmente y elude la trampa. No miro al agresor. Ya aprendí que en Culiacán se pasa del pensar al actuar en un parpadeo. Gloria define: “Aquí la vida no tiene valor. Los automovilistas traen a los niños en el brazo izquierdo, y manejan y hasta contestan el celular.”
“Están coartando la libertad individual. Es una narcodictadura. Está en todas partes. Es en el df donde detienen a los hijos de los capos. Ahora sólo es cuestión de que tomen sus calles. Los muertos aparecen, la policía los encuentra. Es una cultura de la prepotencia derivada de la impunidad y la corrupción”, afirma nuestro Virgilio.
Inmersos en un denso silencio, dejamos atrás caserones incautados por la pgr y antros de nombres sonoros a los que dejará de ir la gente común cuando los tome el narco. Pasamos junto a la Isla Musala, proyecto cuestionado por presunta venta impune de tierras. Rodeamos las bardas de La Primavera, a un lado del canal donde el narcotráfico arroja, por conveniencia geográfica, a sus asesinados. Escucho a Cuamea como si estuviera muy lejos de mí. “2008 hizo que nos cayera el veinte. Sabíamos que existía el narco, pero las balaceras ahora son a la luz del día, con decenas de víctimas inocentes.” Le enfurece que se vea a su estado como un “Sinaloa Curious”, con todo y el santito de los narcos, Jesús Malverde.
“¿Ya te empezaste a indignar?” Mi interlocutor está muy serio. Me invade un súbito desaliento. Por fin, a una seña del guardia, el pequeño auto rojo ingresa al fraccionamiento residencial donde me hospedo, una más entre tantas ciudades amuralladas.
▄
Un día escucho a una mujer plantosa, inteligente, confiarle a su marido que viene de conocer, en el consultorio del dentista, a la esposa de Ismael el Mayo Zambada. Una dama de caridad que estaba con ella le vio el fajo de billetes y le pidió dinero para las monjitas. La mujer del narcotraficante accedió: “A ver cuánto juntamos.” El esposo se altera. “¡Eso es legitimar!” Ella insiste: “El dinero sucio está en todos lados. No se vive de otra manera. Esto es una buena obra.”
▄
En 2008 ni las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni la comunidad universitaria exigieron un alto a la violencia. Sólo hicieron un modesto “homenaje” a los maestros asesinados con el joven Cristóbal Herrera. La Universidad de Occidente, que depende del gobierno del estado, permaneció en silencio. “Tampoco hay muchos académicos estudiando el tema. En Historia de la uas llegan sólo hasta el narcotráfico de los años ochenta. En el doctorado de Ciencias Sociales se introdujo apenas en 2007 la línea del narcotráfico ‘por seguridad’”, se indigna Anajilda Mondaca, autora de Las mujeres también pueden / Género y narcocorrido. Surge el tema del boom de narrativa policíaca sobre el narcotráfico. “Está muriendo gente pero algunos hacen negocio”, indica Cuamea.
▄
Hace dos años el director de teatro Alberto Solián puso en escena Contrabando, una novela de Víctor Hugo Rascón Banda sobre el alcohol que llevaban a Estados Unidos los mexicanos en la época de la prohibición. Iba a hacer una gira de cuarenta funciones por San Ignacio, municipio serrano al sur de Culiacán. El proyecto abortó cuando, en la segunda presentación, entró un sujeto con metralla. Hubo gritos, desbandada. No disparó. Gracias a Dios.
▄
Culiacán de las Cruces. Paraíso Negro. Sucursal del Apocalipsis. Estos son algunos de los nombres con que los humoristas políticos sinaloenses han bautizado a Culiacán, encontrando eco en una sociedad que, por lo visto, quiere ejercer el humor. Hoy la única revista de ese tipo en la entidad, La Locha, puede presumir de haber tenido su boom a partir de abril y mayo de 2008.
La entrevista con los humoristas de La Locha, en un café cantante, a espaldas de la Catedral, se convierte en un inesperado festín de humor negro y de imágenes insólitas, ¿o fascinantes?, como califican algunos intelectuales, donde aparecen narcos sepultados con todo y camionetones lujosos, hieleras con manos, botas con pies cercenados.
“Los Lochos”, con Arturo Vargas a la cabeza, mencionan a los imitadores del narcotráfico, los wannabe. “La modita disminuyó en 2008, pero hubo profesores vestidos con el estereotipo buchón: botas puntiagudas de piel de víbora o avestruz, cadenas de oro al cuello, camisas Versace y jeans. ‘Hey, ¿ese amigo es narco?’, preguntaban. ‘No, es maestro de la uas.’” Su oficio es muy peligroso: nombrar a alguien es firmar una sentencia de muerte.
▄
El capital agrícola de Sinaloa está en manos del narcotráfico en un 20 por ciento, calcula Alonso Campos, ingeniero agrónomo y licenciado en Letras conocido porque “no se calla”. Como presidente del Consejo Estatal del Maíz en férrea oposición al cultivo del maíz transgénico, lo considera una propuesta de muerte riesgosa para el maíz, en cuyo cultivo Sinaloa es potencia a nivel nacional e internacional. Y es que hablar en Culiacán, lo que se dice hablar, es ignorar la muerte que está al doblar la esquina, ser lo que era un hombre completo, esos que eran marca de fábrica en la Sinaloa rural, antes y después de Pedro Infante, y que “ya no existen”, según escuché una y otra vez. Señala el problema de un estado que no hace mucho fue “el granero de México”: la competencia del narcotráfico que abruma y daña a los agricultores. “El clandestinaje ha llegado a la actual hegemonía social y cultural porque todo el mundo quiere estar cerca del dinero”, afirma.
▄
Mala cosecha. Cada 1º de noviembre los panteones de San Ignacio hierven de deudos como Alberto Solián y su padre, quienes visitan a sus parientes en Coyotitlán, El Carmen, Cabazán, Piaxtla y San Javier, con sus casas de techos de dos aguas. Suelen viajar por la libre, junto a cerros y plantíos, con las coronas mortuorias en la cajuela. En cada tumba, el anciano ora en voz baja. Los epitafios de varias consisten en versos sobre la fragilidad de la vida. Y como no todo puede ser sombras esquivas y mundos desvaídos, los vivos dedican el día a disfrutar. Solián tiene razón: no hay gente mal alimentada. Aunque este verano no hay tanto maíz para vender porque no llovió.
▄
El panteón de los narcos. Parece una juguetería elegante. El carrusel está funcionando bajo la intensa iluminación. Cerca hay muñecas rubias de ojos azules, una cocinita a escala infantil, vestidos hampones, zapatillas de colores, aros, un triciclo y, desde luego, moños luctuosos con flores costosas. La difuntita debe ser hija de algún traficante, pues el mausoleo, en mármol y cantera, tiene dos pisos y, parece, aire acondicionado. Hasta en la muerte siguen las competencias. Aquí podría vivir una familia.
Cayetano tiene 70 años. La guerra acabó con sus clientes y tuvo que cerrar su negocio de carnitas. Por eso anda en el taxi. En las mesas alquiladas se toma Buchanan’s y cerveza Modelo. Una tambora, una hora cuesta unos cinco mil pesos, despide a la niña. A los lejos resuenan los potentes acordes de “Que me entierre la tambora”. Debe haber otras veinte bandas en el panteón Humaya.
Cayetano va de la tristeza a la rabia. La guerra arruinó su Culiacán querido, pero ni las estrecheces ni la violencia le harán irse. Aquí encontró familia y trabajo. Sobre todo gente alegre y buena. Pasó hambres en la ranchería del Lago de Chapala donde nació. Lo golpeaban y huyó al norte. Cambia de tema. Su mujer y sus hijas son blancas, de ojos verdes. Muy bonitas, como todas las culichis. Cuando le pedí ese 2 de noviembre que me llevara al Humaya, cerca de la salida a Mazatlán, dijo: “Con suerte y nos toca balacera.” Los narcos aprovechan el día de muertos para saldar cuentas.
En el Humaya muchas capillas ostentan grandes fotografías de muchachos menores de 25 años. La gente vive rápido. Preferible vivir un día como rey que toda la vida como buey, se repite. “¿Se imagina toda una vida de miserable? Claro que prefirieron sembrar mariguana.” Vemos dos tumbitas discretas, apenas dos montones de tierra, iluminadas por los destellos que provienen de una capilla como mansión.
“Vio la Ciudad de los Muertos, ahora vamos a la Ciudad de los Vivos. Ahí está La Primavera con su escuela, centro deportivo, calles con nombres de pueblos, una ciudad dentro de la ciudad.” Cayetano me rafaguea: “Cada vez están más lejos pobres y ricos. La pobreza extrema es vivir con techo de cartón y piso de tierra. ¿Quiere conocer las casas de los narcos en Colinas de San Miguel? Algunas parecen castillos. Abajo tienen los laboratorios.”
Salimos entre ríos de gente, hombres con jeans y botas, mujeres de negro, niños corriendo. La intensidad de las tamboras queda atrás. Bordeamos las callecitas del panteón, muy oscuras cuando no hay mausoleos. No veo bien, me siento frágil. Mi guía me jala del brazo para evitar que caiga en una tumba a medio excavar.
▄
El economista Gerardo López Cervantes tiene razón: los cenotafios no son tumbas, son recordatorios, con sus cruces, de que el narcotráfico ha ido secuestrando la ciudad, haciéndose de un poder tal que sus familias se dedican a recordar públicamente a sus muertos. Ya hubo propuestas de regidores priistas para quitar los más de doscientos cenotafios del primer año de la guerra, iniciada el 30 de abril de 2008. Enfrente del centro comercial City Club está el cenotafio del hijo del Chapo. “Los amaremos siempre”, reza una inscripción al lado de tres iniciales, las suyas y las de otros dos muchachos caídos aquel 8 de mayo de 2008.
▄
Breve diccionario periodístico, académico y literario del narcotráfico:
Ambivalencia. Ernesto Diezmartínez, sociólogo y crítico de cine. La posición frente al narcotráfico es ambivalente. La subcultura del narcotráfico ya se convirtió en una expresión cultural con todas las de la ley, sostiene un ex alumno mío, hoy director de Noroeste en Mazatlán. Entre los muchachos de la Universidad hay una condena, pero rascas un poco y reluce la ambivalencia: “Bueno, pero finalmente traen dinero a la sociedad, hacen lo que el gobierno no hace, ofrecen progreso.”
Batipalabras. Luis Astorga, sociólogo, especialista en narcotráfico. La mitología alrededor del narcotráfico es creada no sólo por los organismos del Estado sino por los traficantes y la prensa. Todos están compitiendo por ver qué mitología predomina en la cabeza de la gente. Se inventan etiquetas mediáticas que no ayudan en absoluto a comprender, como el fetiche lingüístico “narco”. Los medios son adictos a él, y a categorías de percepción generadas por los medios políticos y policíacos, como la de “cártel”. Me recuerdan aquella canción de la Sonora Santanera sobre las “batipalabras”.
Cambia “bati” por “narco” y verás. Como sociedad cada día entendemos menos. La propia academia ha caído en el embrujo. No hay un análisis serio de este discurso, ninguna distancia crítica.
Ejecutómetro. Javier Valdez, periodista, autor de Miss Narco. El “ejecutómetro” es deshumanizado, cínico, dañino. Prefiero hablar en mis crónicas de esos latidos y esa carne con nombres y apellidos, porque los periodistas publicamos números y nos olvidamos de las historias de las personas que mueren.
Jóvenes. Anajilda Mondaca Cota, investigadora. Es inevitable que se relacionen los jóvenes narcos y los no narcos. Por entrevistas sé que hay mucho respeto entre ellos. Reconocen que la actividad es ilegal pero dicen: “Pues estamos en Sinaloa y estamos en Culiacán. Así nacimos y desde niños sabemos que el narcotráfico nunca se va a acabar.” Cualquiera te va a decir que el narcotráfico está tan naturalizado que ¡no pasa nada! Que el gobierno debería arreglarse con los narcos. Hay molestia, sobre todo desde 2008, de gente que se quedó sin trabajo porque los narcotraficantes se replegaron un poco. Hasta los mariachis hicieron una marcha.
Legitimación. Arturo Santamaría G., académico uas Mazatlán. Los narcotraficantes están muy legitimados culturalmente. Están en los municipios, en la sierra, en el valle, en la costa. Participan en él desde niños hasta abuelos, para quienes es un estilo de vida, no una actividad criminal. Durante unas conferencias sobre el narcotráfico, una alumna me pidió la palabra: “A ver profesor, yo quiero hablar. Soy sobrina del narco Fulano. Él hizo la escuela, la iglesia, el camino, los pozos de agua. Da dinero a la gente. Él no hace daño.”
Lenguaje. Juan José Rodríguez, novelista. La Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano recomienda llamar a las cosas por su nombre. Las “ejecuciones” y “levantones” son homicidios dolosos y el lenguaje oficial debe modificarse.
Muro. Enrique Vega, cronista del puerto de Mazatlán. Quisiera que cayera el muro de El Cid, un fraccionamiento muy grande que requiere credencial de residente para entrar. Con él comenzó una oleada de construcción de cotos privados. Ya no paseamos por las calles sino alrededor de bardas. Nos hemos encerrado en nosotros mismos, desconfiamos. Antes de denunciar pensamos en nuestra seguridad y ponemos cotos sociales alrededor de nosotros mismos.
Quimeras. Alejandro Sicairos, subdirector de Ríodoce. Todo en Sinaloa está salpicado de sangre; nada escapa al ambiente de zozobra. Pagamos las consecuencias de décadas de indiferencia ciudadana y políticos pusilánimes en el mejor de los casos, y cómplices en la peor de las circunstancias. La paz, la tranquilidad, la seguridad pública se volvieron quimeras y sus antónimos una pesadilla de la cual no hemos podido despertar. Todos sabíamos que esto iba a ocurrir y nunca hicimos lo debido para evitarlo.
Rezago. Gerardo López Cervantes, director de la Facultad de Economía de la uas. El narcotráfico es el causante de un grave atraso en Sinaloa. Su presencia y el lavado de dinero han afectado a muchas regiones. Los Altos tienen gran potencial agrícola, ganadero, turístico e industrial, pero no crece por falta de seguridad y de infraestructura.
Violencia. Isaac Tomás Guevara, psicólogo social. ¿Quién promueve la violencia?, pregunté a 600 encuestados culiacanenses. El narcotráfico, primero, y el gobierno corrupto, después. Luego aparecen la negligencia y la incapacidad de las autoridades. La violencia, que ya nos arrolló, es un proceso irreversible asociado al desarraigo y a la falta de identidad, sobre todo en el sur, porque el 70 por ciento no vive donde nació. El académico Nery Córdoba ha registrado 2,000 poblados abandonados en la serranía.
Tristeza. Élmer Mendoza. Novelista. Sinaloa es más grande que sus penas.
▄
El hijo menor de la contadora Alma Trinidad Herrera, Cristóbal, de 16 años, es una de las víctimas inocentes de la guerra del narcotráfico. Murió acribillado el 10 de julio de 2008, a dos meses del ingreso del ejército a Culiacán, en un taller mecánico de la colonia Los Pinos.
Alma Trinidad deja deslizar dos lágrimas durante la conversación en un bullicioso café. Quiero saber si es peligroso sacar la grabadora, pues abundan los “no apuntes”, “no grabes”, “no tomes fotos”. Asegura que no.
Aún está de duelo. Su hijo mayor, de 29 años, quiso proteger a su hermano pero no pudo. Se escucharon unos como truenos. Eran unos diez sujetos armados hasta los dientes. Puro cuerno de chivo. Pensaron que iban por alguien y corrieron. El mayor se metió debajo de una de las patrullas de la Policía Federal que reparan en el taller mecánico. Cristóbal no pudo esconderse porque estaba cerca de un carro con la suspensión muy baja. Se agazapó nada más. Y lo masacraron. Alma piensa a veces que es una pesadilla. “Yo no quise ver el cadáver de mi hijo. Sabía que estaba destrozado.”
“¿Por qué me asesinaste?”, fue la pregunta que esta madre soltera imprimió en una manta. Ahí puso la fotografía de su hijo, un muchacho bueno que la ayudaba en las tardes en su despacho. Estuvo colgada casi un mes en un puente de Culiacán. Una segunda manta con la misma pregunta no duró ni una hora.
Su convicción contrasta con su dulzura, con su estilo de mujer culichi muy compuesta. Sin exaltarse, señala: “Ha tocado a muchos inocentes estar en el lugar equivocado. Culiacán es un lugar equivocado, porque aquí donde estamos sentadas pueden venir y balacearnos. Ya no respetan escuelas, niños, mujeres embarazadas. ¿Y la autoridad? Bien, gracias. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad que no queremos asumir. Si de perdida exigiéramos que el gobernador explicara al Congreso qué está haciendo. Pero ni eso. Tantos muertos que ha habido.”
En el taller cayeron nueve. Entre ellos dos profesores de la uas, cuyos académicos fueron tachados de “escasez de genitales” por su tibia reacción ante el asesinato. Alma no reaccionó la primera semana, aunque la activista y académica Magaly Reyes, madre de un amigo de Cristóbal, la animaba. Nunca imaginó conducir protestas públicas. Menos crear Voces Unidas por la Vida, la primera fundación de padres víctimas de la violencia por narcotráfico en el estado. Las primeras marchas anduvo gritando los nombres de los responsables, “un secreto a voces”. Clamaba que le iba a escupir en la cara al gobernador. Hasta que un día le aconsejaron cuidarse. El grupo cuenta sólo con diez padres de víctimas inocentes, lo cual da una idea del miedo existente. Ya fueron al Senado de la República. “Mi mayor sueño es que me digan: ‘Ya se inició una averiguación sobre la muerte de Cristóbal.’”
Al salir de la cita pasan tres jóvenes, cada uno con su cuatrimoto, el vehículo todo terreno inventado en los ochenta para las zonas agrícolas. Vamos cruzando la calle, Alma y yo, rumbo al Casino de la Cultura, donde se presenta una novela sobre el narco: Entre perros de Alejandro Almazán. “¿Son?”, le pregunto. “Sí, son”, afirma. “¿De otro modo cómo podrían comprar las cuatrimotos si valen más de 50 mil pesos cada una?”
▄
Llegó el narco aquel con un anillo de diamantes. “Quien me trate bien se lo queda.” Era gordo, feo, un narquísimo. A las jóvenes beldades invitadas al cumpleaños les brillaron los ojos. Primero le ofreció el anillo a Bárbara, una sonorense temperamental que había llegado a Mazatlán en 1984. “Traje esto para la que se porte bien”, le dijo el hombre. “Uy, me queda muy grande”, respondió ella dándose media vuelta. Inmediatamente Lola –guapísima, con cuerpo espectacular, una niña de buena familia que no necesitaba dinero– le pescó el anillo. No le quedó en el dedo anular sino en el índice. “Y él, fascinado”, recuerda mi entrevistada. Nunca antes se habían visto. “Las mujeres se exhibían como si estuvieran en aparador para ser elegidas por el narco. La ambición las devoraba”, confiesa la mujer, que en ese periodo conoció a los narcotraficantes Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Enumera los detalles de sus fiestas: las pistolas, los diamantes, la cocaína sobre las mesas, el desfile de veinteañeras como maniquís, las esclavas de oro con diamantes extravagantes, los trajes impecables de los hijos de los narcos, educados en las mejores escuelas de Culiacán.
Lo extraordinario se recuerda siempre. Bárbara no tocaba el tema desde 1986. Cuando se instaló en el puerto gracias a Susana, ex condiscípula del hijo de un capo, Bárbara tenía abundantes cabellos castaños, boca bien dibujada y ojos de larguísimas pestañas capaces de sostener un cigarro Baronet. Cumplía 21 años. “Desgraciadamente éramos empleadas de la ex amante de uno, dueña de una tienda lujosa puesta, obvio, con dinero del narco. Nos caían todos. El capo aquel era propietario de un antro, una palapa con piso de madera donde un día me sacó a bailar.”
Le impresionaban sus fiestas. Muchas duraban 24 horas. Hasta que el trompetista tenía la boca floreada. Una vez Caro Quintero sacó la pistola. “De aquí nadie sale hasta que yo lo diga.” Se quedó petrificada. “Eran fiestas tremebundas y debía ir.” Su refugio fue observar. Los hombres platicaban sobre sandeces. Bromeaban. Sólo mencionaron el “negocio” delante de las mujeres cuando detuvieron a Caro Quintero en Costa Rica, el 4 de abril de 1985. En la fiesta del sábado siguiente se criticó mucho la aprensión. Pero más se bromeó sobre una muchacha, presunta hija de un gobernador de Jalisco, que estaba en la cama con él cuando llegó la policía. “¡Ay, se robó a la plebe!”, exclamaban entre risas.
Después de la detención todo se hizo más discreto. Los narcos llegaban a buscarlas porque no los iban a delatar. Se quedaban una semana y “ni nos tocaban”. A Lola se la llevaron a Estados Unidos. Allá sí los encarcelaban. No podían ser extravagantes. No salían. Iba sola a los centros comerciales. Se aburría. Las fiestas disminuyeron, “pero los Arellano Félix seguían yendo tranquilos a la playa. Lo único: no les gustaba que les pidieras dinero. Eso sí no”. Félix Gallardo era el más serio y discreto.
Intimidaba con su mirada. Llegaba “con fajos de billetes de este ancho y te los botaba”. Los otros eran más rancherones, más de la sierra, exhibicionistas.
Bárbara no sabía que Caro Quintero era uno de los narcotraficantes más buscados por la dea. Era dueño del rancho El Búfalo, donde trabajaban cuatro mil hombres en la siembra de mariguana. Tampoco sabía que Francisco Arellano Félix era un personaje en la buena sociedad de Mazatlán. “Violencia nunca vi, tampoco que inhalaran coca. En un bar de moda los narcos y los federales se levantaban la copa de mesa a mesa. Me daba mucha risa porque mis amigos me encontraban un día en la mesa de los narcos y al otro en la de los federales. Estos eran muy monos. Nada más decían ‘no juegues con fuego.’”
Una vez una compañera la invitó a tomar un café. “Nomás vente bien vestida.” De pronto se vio sentada entre señoras muy enjoyadas. Eran esposas de narcos. Hablaron de cosas de mujeres, como la crianza de los niños. “¿Cómo le pones límites a un adolescente si está viendo que su papá hace fiestas de 24 horas o se droga?” Nada de eso podía ocultarse. La posición de la amante era una; la de la esposa, otra. La violencia era para la segunda, pues había una intensa violencia familiar. Muchos vivían bajo los efectos de la droga. A una se le murió un hijo en un choque provocado por una discusión conyugal. Bárbara supo de un narcotraficante que silueteaba a su mujer a balazos. Estaba rodeada de puros narcos. Lo supo ese día del café, cuando las oyó. “¿Supiste del arresto?” Me preocupa mi marido. Anda en la sierra.
“Me acuerdo que un Arellano Félix hizo una fiesta. Yo cargué a su hijito de tres años. De repente el niño cogió una pistola de la mesa. ‘No, mijito. Eso no es un juguete’, dijo su padre.” Acude a mi mente la imagen, recientemente vista en El Debate, de unos niños desarrapados jugando con casquillos de bala, después de un tiroteo en una colonia de Culiacán.
Bárbara tuvo un pretendiente cuando vendía tiempos compartidos. Llegó y pagó de contado. En dólares. “Vamos a celebrar.” La venta tenía buena comisión, y ella aceptó. Ya en la cena él quería amor eterno. Se dijo agricultor. “¿Qué siembras?”, preguntó. Él volteó, burlón: “Pepinos, zanahorias.” Ella se rió. Él empezó a visitarla, a fijarse en el refrigerador vacío. “Una vez me dio mil pesos, unos diez mil de ahora. Compré lo que necesitaba y mucho más.” Después él le dijo que era hijo del narcotraficante Perengano. Una noche llegó pasado de copas y se quedó dormido. En la mañana ella le hizo un caldo de verduras, unos chilaquiles picosos. Compró cervezas. “Para él fue un súper detalle porque todo mundo les sacaba dinero. Después comimos en un restaurante. Había ley seca y convencí al mesero de que nos sirviera cerveza en tazones de sopa. Eso se le hizo otro detallazo. No era algo especial, así soy, pero él se derretía. Tendría unos 35 años. Me propuso matrimonio al día siguiente. Quería un hijo. Le dije que ni lo conocía. Pero para él ya nos habíamos tratado lo suficiente. ‘¿Qué quieres de la vida? Yo te lo doy. Donde pongo el ojo pongo la bala.’ Vi que hablaba en serio. A los pocos días me regresé a Sonora. Fue el momento. Todos mis valores se estaban haciendo pinole.”
Bárbara baja la vista. Conserva las celebradas pestañas, su seña de identidad entre los narcotraficantes. Algunos problemas de salud la traen de capa caída. Con sobrepeso. En la pared hay una foto en la que luce jovencísima, radiante. Suspira hondo, oprime con suavidad su vientre –“aquí siento las emociones”– y, con una risilla bailándole en los labios, me confronta con su acento norteño: “Te la creíste, ¿verdad? ¡Yo no me llamo Bárbara!” Luego se pone muy seria: “Pero todo lo que te conté es cierto.”
▄
“¡Lo van a matar! ¿Anda con escolta?”, repetía la gente a mi alrededor el 6 de noviembre. Ese viernes los culichis desayunaron con la noticia de que Manuel Clouthier Carrillo, el Maquío II, ex director de Noroeste e hijo de Manuel Clouthier del Rincón, había declarado que Sinaloa tiene dueño. Figura controvertida, muchos esperaban que se ajustara a la leyenda garabateada por su padre en la hoja final de su agenda, poco antes de morir en 1989: “El peor de los castigos en el Infierno está destinado a aquellos que se mantienen neutrales en tiempos de crisis: Dante, La Divina Comedia.”
Algunos, como Alejandro Sicairos, de Ríodoce, ven en él una “disposición a evitar que la narcopolítica cause a Sinaloa mayores daños”. Pero Clouthier acaba de anunciar, a mediados de febrero de 2010, que no buscará la gubernatura: “¿Qué vas a hacer en Sinaloa? Tienes dos opciones. O pactas con el crimen organizado o pactas con el gobierno federal. Son las únicas dos formas de gobernar. Yo no voy a pactar con el crimen organizado, y si no soy capaz de establecer un compromiso con el gobierno federal, no tengo nada qué andar buscando en Sinaloa, que es un mugrero.”
▄
Oigo la tambora por primera vez en vivo durante la comida posterior a la presentación de un libro de David Rubio Gutiérrez, Mocorito, la Atenas de Sinaloa, durante las fiestas por el 404 aniversario de la fundación de Badiraguato, el municipio considerado como la capital del narcotráfico en México, ubicado en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental. Esta música, vigorosa y melódica, me llena de una alegría casi explosiva que procuro ocultar. De todos modos alguien dice: “Se te nota la cuna.”
Unas horas antes, durante el viaje de ida a la cabecera municipal, el compositor Rubén Rubio Valdés ha dictado cátedra, llevado por el entusiasmo, sobre la tambora clásica. Su sueño de llevarla a la sinfónica se hizo realidad gracias al estadounidense Gordon Campbell, radicado en Culiacán, con un concierto considerado imposible, donde incorporó al repertorio de la Orquesta Sinaloa de las Artes no sólo polcas y danzonetes sinaloenses centenarios sino los instrumentos de viento llevados por los bávaros Jorge y Enrique Melchers y Celso Fuhrken al Mazatlán del siglo XIX. La tambora es descendiente de las marchas militares alemanas y se hizo popular en Sinaloa entre los años treinta y cincuenta del siglo XX. Hoy las bandas incluyen de 14 a 20 músicos dedicados a tocar sus trompetas, trombones, clarinetes, tubas, tamboras, cornetes, bajos, tarolas y platillos. La vida sinaloense no se entiende sin la tambora campesina, y se dice que aún existen poblados donde se escolta con su música a los moribundos desde su lecho de muerte hasta la tumba.
En Sinaloa el crimen organizado se expresa con la tambora. Incluso hay imágenes surrealistas como la descrita por el director de teatro Alberto Solián: la de un grupo de presuntos narcos remolcando, con su camioneta, una lancha donde los músicos de una tambora tocaban a todo. Era un cumpleaños.
▄
En Sinaloa, se dice, sólo hay dos estaciones: la del tren y la del calor. Badiraguato, “la cepa de la cepa” del narcotráfico, disfruta este noviembre de un cálido invierno de 27 grados. Pero el verano pasado los termómetros marcaron 50.
Gilberto López Alanís, director del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, historiador y economista, decide invitarme. “La violencia en Sinaloa es histórica. Mentira que los pueblos sean bucólicos. Debajo están hirviendo, y más con dinero.”
Esta región es la de peor fama en Sinaloa. Aquí nació el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo. Aquí se cultiva, desde hace más de cien años, la amapola blanca de tintes violáceos. Aquí los chinos enseñaron al campesino a extraer la goma de opio. Los Tigres del Norte, compositores de corridos del narcotráfico, nacieron en Rosamorada, un poblado cercano.
Durante el recorrido por carretera –son 85 kilómetros desde Culiacán– la conversación se centra en tópicos sinaloenses como el formidable desarrollo tecnológico en la agricultura que convirtió al estado en el granero de México. Se mencionan también la pujante industria pesquera, el ganado de primera clase, los extensos litorales del Pacífico. La belleza femenina, que es motivo de plática a toda hora, merece capítulo aparte de tan alabada y común en estas tierras.
Todo transcurre bucólicamente, por así decir, hasta que aparecen, del lado contrario de la ruta, doce convoyes militares con 240 soldados acomodados de veinte en veinte en los vehículos. Rubio Gutiérrez, que nos acompaña, señala que regresan de quemar campos. Una violencia soterrada irrumpe en medio del paisaje.
“No se trata de condenar el fenómeno del narcotráfico sino de entenderlo. Históricamente Badiraguato tiene un destino. No creas que nadie está contento. Se repudia esto. Desde principios del siglo XX la región tuvo la desgracia de ser el laboratorio de la siembra de la adormidera porque la sierra tenía las condiciones climáticas y estaba cerca de la capital. Había un corredor de estupefacientes y la Revolución no fue ajena. Es un centro serrano cercano al mar, a la frontera estadounidense. Pero esta gente –descendiente de vascos, judíos conversos e indios guerreros, y educada por jesuitas avanzados– domina su naturaleza, es muy autónoma, muy capaz de sobrevivir”, explica López Alanís.
De pronto suena mi celular. “Ah, estás en Badiraguato. Algunos datos: su prisión tiene las mejores instalaciones y sólo cinco reos; Antonio Malecón fundó la Universidad de la Sierra en Surutato; el anterior presidente municipal no tenía primaria.”
▄
Un hombre de 1.90 metros habla sobre sus jornadas de cacería de venado en la sierra, en lugares casi inaccesibles. “Ves matas de mariguana mucho más altas que yo.” Al Chuy le chifla la belleza del paisaje, las guacamayas de vivos colores. Los guías, cuenta, van con su coca envuelta en papel periódico. “Snif, snif. ¿Quiere?” Podría pasar horas oyéndolo. “Los narcos colombianos de los ochenta volvieron adictos a los de Sinaloa porque les pagaban con cocaína. Hasta hubo un músico viejo que se hizo catador de heroína para salir de la miseria.” Al despedirnos ya no encuentro su mirada brillante. “Es lo peor. Acostumbrarte. Y aquí te pasa.” ~