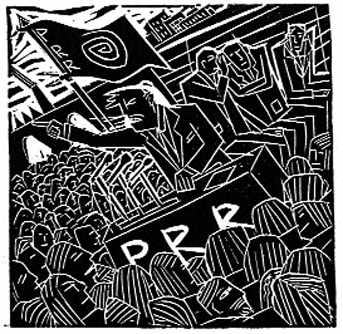La política no siempre es ni mucho menos buena, pero su minimización o desprestigio resulta invariablemente un síntoma mucho peor. Puede que haya personas tan creativas e idiosincrásicas de espíritu que sean capaces de pasarse sin política y conservar sin embargo su libertad ciudadana: no conozco nadie así (y no le creo a ninguno de mis conocidos que se autocelebran por ser así: sólo son oportunistas o lameculos) pero no descarto totalmente su existencia. En cambio estoy seguro de que no hay comunidades libres sin ejercicio permanente, consecuente y públicamente asumido de la política. Más concretamente, sin la defensa de ideas políticas argumentadas que cualquiera puede suscribir o rechazar. Una idea política es una forma de hacer, no una forma de ser. Los totalitarios siempre dicen: “Nosotros no nos mezclamos con los políticos, no hacemos política; lo que nos define es que somos de tal pueblo o raza, que somos como se debe ser frente a quienes no son lo que deben, hagamos lo que hagamos.” Para quien es puro, todo lo que hace se le convierte en puro y aceptable.
En la época franquista, nada estaba peor visto (ni resultaba más peligroso) que “meterse en política”. Lo decente era ser español, ser trabajador, ser “como es debido”… pero sin politiquerías. Lo estupendo era que uno podía ser gobernador civil, o director de banco, incluso ministro, sin dedicarse a la política ni contagiarse de ella. El propio Franco se lo dijo a un atónito confidente: “Haga como yo, no se meta en política.” Por lo visto, en esa época bienaventurada sólo hacían política quienes se oponían de algún modo al régimen establecido, fuesen periodistas, sindicalistas, obreros, jueces o profesores de universidad. Y lo que hoy (noviembre de 2001) llama la atención en la guerra de Afganistán es que entre la Alianza del Norte y los talibanes se intercambian tiros, pero no ideas políticas: no conocemos en qué difieren sus proyectos económicos ni sus directrices sociales, lo único que sabemos es que los hay uzbecos, tayikos, pastunes y cuarenta etiquetas más. Pero siempre eso, sólo etiquetas de lo que se es o no se es, nunca ideas sobre lo que se va a hacer. Lo único remotamente parecido a una cuestión de práctica organizativa es su relación con la religión islámica como norma de la cotidianidad, que parece más permisiva entre los del Norte y más integrista entre los talibanes… siendo en ambos casos igualmente incompatible con un Estado democrático laico, eso sí. Claro que cómo les va uno a reprochar este afán etiquetador y antipolítico, ni su exhibicionismo piadoso, cuando hay que oír al propio presidente Bush hablar, a partir de los atroces atentados del 11 de septiembre, del enfrentamiento entre el Bien y el Mal, las cuales vienen a ser las dos etiquetas supremas por antonomasia.
En el País Vasco, ay, tampoco está bien visto meterse en política. Lo íntegro y recomendable es ser muy vasco, muy “de aquí” (categoría superior, como bien ha mostrado Luis Daniel Ispizua), muy de los nuestros, o atenerse a alguna etiqueta: vasco-vasco, vasco-español, vasco-francés… y pare usted de contar. A veces, para expresar indignación ante un crimen, los familiares aseguran: “Nunca se metió en política.” No puede haber mayor elogio, mayor prueba de radical inocencia. Lo expresó con gran claridad el dueño de un bar donostiarra en cuyo establecimiento se encontró un trágico juguete-bomba: “A mí no me lo pueden haber puesto porque yo no me meto en política, y además nunca he dejado de dar cuando vienen pidiendo para los presos.” Significarse políticamente, como en el franquismo, equivale siempre a conspirar contra el régimen. Así que nada de política, es decir de resistencia: paga y calla. Con razón señaló Bernard Crick en su excelente En defensa de la política (ed. Tusquets) que “la persona que desea que la dejen en paz y no tener que preocuparse de la política acaba siendo el aliado inconsciente de quienes consideran que la política es un espinoso obstáculo para sus sacrosantas intenciones de no dejar nada en paz”. En nuestro País Vasco, de lo que hay que hablar mucho es de ética y moral (ya saben, como Bush, del Bien y del Mal) pero sin politiquerías. Tomemos como ejemplo a nuestro lehendakari, que nunca es explícitamente político y siempre volublemente ético. No hace mucho, dirigiéndose a un congreso internacional de periodistas, les exhortó a la conveniente autocrítica diciendo que “no debe confundirse la libertad de expresión con hacer política”.
De modo que seamos todos éticos a más no poder en el rechazo sin paliativos de la violencia, venga de donde venga, faltaría más. Pero nada de tiquismiquis políticos: nada de distinguir entre la constitución vigente y los proyectos de quienes se la pasan por el arco del triunfo, nada de especificar la diferencia entre comunidad étnica y sociedad de ciudadanos, nada de explicitar los modos y costes de los proyectos secesionistas de futuro, nada de revisar la educación que se está dando en Euskadi y sus posibles efectos criminógenos, nada de aclarar cómo puede seguir siendo llamado “histórico” el contencioso que se mantiene impúdicamente violento a pesar de todas las concretas transformaciones históricas legales (más bien parece ser un ejemplo de rutilante “ahistoricismo”). Etc…
Pero veamos qué significa en términos generales elegir la política como motivación, frente al mero repliegue sobre los intereses particulares o la identificación con las etiquetas absolutorias del ser frente al compromiso activo del hacer. La cosa más o menos puede argumentarse así: todos los seres humanos nacemos bajo una serie de determinaciones institucionales no elegidas que abarcan leyes, costumbres, interpretaciones históricas, mecanismos económicos, lecturas sociológicas o religiosas de la realidad, etc. No sólo venimos al mundo involuntariamente (por la buena razón de que nuestra voluntad es precisamente lo que aparece en el mundo con nosotros) sino también involuntariamente sometidos a un orden sociocultural que nos preexiste, fruto de azares, atavismos, conquistas, expolios y reformas acumuladas durante siglos. Cuando cobramos conciencia de esta situación, podemos someternos a ella con relativa pasividad, intentando acomodarnos lo mejor posible a las circunstancias y obtener el máximo provecho personal de lo establecido (procurando en todo caso esquivar sus males más apremiantes). Pero también podemos aspirar —intelectual y prácticamente— a reformarlo, de tal modo que este orden involuntario se convierta en mayoritariamente voluntario, o sea, estableciendo por medio de transformaciones institucionales los requisitos mínimos que deberían reunir las normas y poderes constituidos para que la mayoría de los afectados por ellos pudieran aceptarlos y no sólo padecerlos. En ambos casos se está interviniendo en la configuración política del mundo: en el primero al modo conservador, favoreciendo la consolidación de lo establecido; en el segundo de manera transformadora, reformista o incluso revolucionaria.
“¡El mundo está desquiciado! ¡Vaya faena, haber nacido yo para tener que arreglarlo!” Esta queja —justificadísima, desde luego— de Hamlet podrían compartirla todos los interesados en hacer política en el sentido transformador del término. Pero de hecho no todos se quejan, porque algunos (¿muchos, la mayoría?) viven su tarea como una vocación tónica y estimulante: como la palestra más adecuada para la puesta en práctica social de su libertad. En cuanto a su ordenamiento invariable llamado “natural”, el mundo también pudiera parecer desquiciado —mi amigo Cioran estaba convencido de ello, lo mismo que sin duda, menos elocuentemente, muchas otras personas al sufrir un terremoto, así como cuando envejecen o están a punto de morir—, pero nada somos capaces de hacer para remediarlo: un orden cósmico desquiciado y sin embargo irrevocable nos abruma sin alentarnos; señala los límites infranqueables de nuestra libertad, no su campo de operaciones. Por el contrario, el desquiciamiento político del mundo resulta agobiante pero posibilita la insurgencia. Las leyes de la naturaleza son como son y de nada sirve que muestre el individuo su descontento, como lo hace el protagonista de las Memorias del subsuelo de Dostoievski: el universo carece de libro de reclamaciones en el que estampar nuestras quejas. Aquí sólo cabe estudiar los mecanismos de lo inmodificable y aprender a utilizar sus posibilidades mejores en favor de nuestros proyectos y apetencias. Tal es el objetivo de la ciencia y la técnica. Pero cuando se trata del mundo social, de los distintos sistemas de instituciones y hábitos por medio de los cuales los humanos regulamos nuestra vida en común, ¡ah, aquí la cosa ya cambia! Lo que nuestros semejantes han establecido, nosotros podemos enmendarlo. El lema de Gianbattista Vico fue: verum factum. Es decir, sólo podemos conocer a fondo la verdad de aquello que sabemos cómo se ha fabricado. En lo tocante a las realidades naturales, nuestra ciencia siempre es limitada porque no somos capaces de crear seres vivos, ni obtener materia de la nada, ni hemos patentado las llamadas “leyes” que rigen el cosmos… vigentes al menos en aquella parte de él con la que tenemos trato. Pero las leyes humanas, las instituciones de transmisión o adquisición del poder político, las pautas de comportamiento, el reparto de las tareas laborales y la administración de las riquezas, todo ello puede ser plenamente comprendido por cabezas tan humanas como las que urdieron en su día la trama que ahora nos aprisiona. Y aquello que plenamente podemos comprender, porque somos nosotros —es decir, los que fueron o son como nosotros— quienes lo hemos “hecho”, también lo podemos transformar o reformar de acuerdo con proyectos compartidos.
Sin duda resultará imprudente o demagógico exagerar nuestras capacidades revolucionarias de lo socialmente establecido: no debemos olvidar que el tiempo de las sociedades es largo y el de las personas breve, que cada uno de nosotros está socialmente constituido por el mismo tejido que trata de reformar, que nunca habrá realmente tal cosa como un “hombre nuevo” sino sólo novedades relevantes al alcance del hombre. Pero nada de esto impone la acomodación resignada a lo vigente ni mucho menos aceptar flagrantes desigualdades e injusticias como inevitables procesos de la naturaleza… social. Optar por ampliar lo más posible el consenso sobre las instituciones sociales es reconocer prácticamente que los humanos vivimos en dos mundos: el de la necesidad natural y el de la libertad política. En el registro del primero somos meros objetos de las leyes, pero en el segundo podemos desquitarnos convirtiéndonos en sujetos legisladores. El reino de la naturaleza es lo inevitable, pero el de la sociedad es la búsqueda razonable de lo mejor, aun a riesgo de errores y retrocesos. Para ello hace falta sustituir las etiquetas y dogmas inamovibles que condicionan ideológicamente nuestro acatamiento de lo estatuido por ideas políticas, para transformarlo y abrirlo a la complicidad consciente de quienes menos provecho sacaron hasta ahora de la vida en comunidad. Por tanto, el salto emancipador de lo involuntariamente padecido a lo voluntariamente asumido pasa siempre por aligerar, en la medida de lo posible, la carga determinante que cada cual soporta al nacer, en beneficio de una igualdad artificial —fruto del arte político— de derechos que permita a todos elegir y participar igualitariamente, desde su pluralidad de opciones, en el futuro que va construyéndose socialmente. Es decir, se disminuye la importancia de lo inmodificable (genealogía, herencia, tradición, condicionamientos genéricos o biológicos, etc.) y se potencian las capacidades de opción personal, equilibrando por medio de la educación y la redistribución de ventajas sociales las oportunidades de que cada cual pueda desarrollar un proyecto vital (relativamente) propio.
Como antes se ha señalado, nunca podemos sino aproximarnos a este desideratum, cuyo ideal siempre se nos escapa y se modifica a medida que nos acercamos a él. Uno de los datos esenciales de nuestra finitud es que nunca partimos de cero, y tratar de establecer en términos absolutos la “novedad” humana siempre es una imposibilidad histórica, que ha llevado a terribles manipulaciones totalitarias de las que el siglo XX tuvo ejemplos aborrecibles. En nuestro acomodo social siempre contarán los elementos de pertenencia (los vínculos de afecto y cultura que nos vienen dados) junto a los de participación, ese limitado abanico de nuevas posibilidades optativas de asociación, pensamiento crítico, sentimiento y creación que se abren ante nosotros. Intentar un modelo de sociedad que, sin aniquilar ni menospreciar las pertenencias de las que venimos, facilite al máximo y para la mayoría el juego participativo ha sido el mejor esfuerzo progresista de la política en la edad moderna. El resultado de ese empeño sigue siendo evidentemente incompleto y notablemente ambiguo en cuanto a la apreciación de sus resultados, pero, a mi juicio, merece apoyo renovado y continuo, no desesperado abandono.
Si hoy debiésemos condensar en una sola palabra el proyecto político más digno de ser atendido, yo elegiría esta: ciudadanía. O sea, la forma de integración social participativa basada en compartir los mismos derechos y no en pertenecer a determinados grupos vinculados por lazos de sangre, de tradición cultural, de estatus económico o de jerarquía hereditaria. Desde luego en todas las democracias que conocemos, establecidas como Estados de derecho, sigue contando mucho (demasiado, a veces) el elemento nacional, étnico, la carga previamente adquirida de lengua, religión, mitos o costumbres secularmente compartidos. Pero actualmente tales elementos provienen por lo general de pertenencias múltiples, entrecruzadas, porque estas sociedades son siempre mestizas (aunque a veces hayan olvidado que lo son) y amalgaman, bajo leyes comunes, formas vernáculas de origen diverso. No se trata de una simple yuxtaposición de peculiaridades raciales o folclóricas, sino de una multiplicidad de rasgos identificativos que se intersectan o permutan en el ámbito de un mismo marco institucional que garantiza su libre convivencia. En ello estriba la radical novedad de la sociedad de ciudadanos y su avance ético-político respecto a otras fórmulas convivenciales del pasado. Como señala Michael Ignatieff: “no quiere esto decir que antes no existieran las sociedades multiétnicas y multiculturales, pero no eran democracias basadas en la igualdad de derechos, ni se sostenían en la premisa de un modelo cívico de inclusión, en la idea de que lo que mantiene unida a una sociedad no es la religión común, la raza, la etnia, la lengua o la cultura, sino un acuerdo normativo respecto al imperio del derecho y la creencia de que somos individuos iguales y portadores de los mismos derechos” (“El narcisismo de la diferencia menor”, en El honor del guerrero). Por supuesto, la ciudadanía incluye también la lucha asumida institucionalmente por medio de la asistencia social y de la educación pública, contra las dos lacras principales que imposibilitan su ejercicio paritario: la miseria y la ignorancia.
En la actualidad vemos alzarse contra esta frágil y aún vacilante novedad progresista de la ciudadanía un movimiento reaccionario que me atrevería a llamar “etnomanía”. Consiste en afirmar que la pertenencia debe primar sobre la participación política y determinarla, que son los elementos no elegidos y homogéneos los que han de sustentar la integración en la comunidad. Se trata de conceder la primacía a lo genealógico, lo lingüístico, lo religioso o las ideologías tradicionalistas sobre la igualdad constitucional de derechos: identidad étnica frente a igualdad ciudadana. O sea, el predominio de unas condiciones del pasado, compartidas homogéneamente por unos cuantos, sobre el pluralismo aunador del futuro, en el que deben encontrarse y colaborar todos. Ayer se mencionaba como clave el término de “raza”, luego vastamente desacreditado por la antropología y por los atropellos cometidos en su nombre: ahora se prefiere hablar de “etnia”. El sentido sigue siendo semejante: la adscripción nativa a un territorio y un grupo cultural como raíz de la posesión de la ciudadanía optimo iure. Por decirlo con palabras de Giovanni Sartori: “Abolida la servidumbre de la gleba que ligaba al campesino con la tierra, hoy tenemos el peligro de inventar una ‘servidumbre de la etnia'”. Como parece que —según la descripción clásica de la hipocresía— el vicio siempre debe rendir homenaje a la virtud para asentar su prestigio, esta conculcación de los derechos individuales de ciudadanía se plantea en nombre de unos supuestos “derechos colectivos” aún más fundamentales y superiores, los cuales deben prevalecer sobre ellos, según los etnomaniacos que los reivindican, en caso de incompatibilidad entre unos y otros. Por supuesto, esa incompatibilidad se da prácticamente a cada paso, porque para ello han sido inventadas esas colectivizadas reivindicaciones legales. Sin duda no se trata de discutir el derecho de cada cual a su lengua materna, su religión, sus tradiciones, etc. (y a las correspondientes consideraciones legales de alcance supraindividual que lo protegen), sino de rechazar como principio que el Estado de derecho no deba ser más que el refrendo de una homogeneidad étnica preexistente, y que los Estados democráticos pluralistas ya vigentes deban fragmentarse de tal modo que respondan a una diversidad de etnias concebidas según el modelo inmutable de las ideas platónicas. No es lo mismo el derecho a la diversidad, base del pluralismo democrático, que la diversidad de derechos, que lo aniquila. En la sociedad pluralista se respeta la multiplicidad de identidades étnicas, pero también se permite su combinatoria polimorfa, de tal modo que la pertenencia a una genealogía no determina obligatoriamente la adscripción a una sola lengua, a una religión o a una ideología, sino que permite múltiples configuraciones personales que trasforman las identidades étnicas tradicionales. La etnomanía, en cambio, impone el lote identitario completo, pues para ella cada uno de sus rasgos exige y refuerza los demás. A fin de cuentas, la etnomanía sostiene que cada etnia de pertenencia forma un bloque inconsútil que debe ser conservado por encima de los designios individuales de cada persona y que es incompatible, por razones ancestrales, con el mestizaje cultural o político que se da de hecho, constantemente, en las sociedades de ciudadanos.
Pero volvamos de nuevo —para concluir— a la pregunta primordial: ¿por qué optar por hacer política, por qué intervenir en los asuntos colectivos con voluntad de transformación social, en lugar de contentarnos con perseguir nuestros intereses privados, intentado maximizar las ventajas y disminuir los inconvenientes que, para nuestra vida personal, presenta el sistema establecido? En primer lugar, elegir la política es aspirar a ser sujeto de las normas sociales por las que se rige nuestra comunidad, no simple objeto de ellas. En una palabra, tomarse conscientemente en serio la dimensión colectiva de nuestra libertad individual. La sociedad no es el decorado irremediable de nuestra vida, como la naturaleza, sino un drama en el que podemos ser protagonistas y no sólo comparsas. Mutilarnos de nuestra posible actividad política innovadora es renunciar a una de las fuentes de sentido de la existencia humana. Vivir entre seres libres, no meramente resignados ni ciegamente desesperados, es un enriquecimiento subjetivo y objetivo de nuestra condición. Además, aumentar los beneficios que cada cual obtiene de las instituciones y leyes, mejorando por tanto su aquiescencia racional a ellas, es una garantía de seguridad colectiva. Cuanto mayor es el equilibrio de una comunidad, su justicia, el reconocimiento que concede a las demandas razonables de sus miembros y a la diversidad de sus proyectos, más seguro resulta vivir en ella. Aunque la vida en democracia sea siempre polémica, pueden evitarse los peores riesgos del antagonismo social, su dimensión más destructora. Cara al siglo XXI, el reto es lograr reforzar las pautas institucionales de la humanidad a escala planetaria. Si algo debe ser globalizado, es precisamente el reconocimiento efectivo de lo humano por lo humano. Más de seis mil millones de personas, crecientemente intercomunicadas en intereses y amenazas, no pueden seguir viviendo existencias tribales, ni tratando de crear islotes de prosperidad amurallada en un océano de desdichas y abandono. Elegir la política es el paso personal que cada cual puede dar, desde su aparente pequeñez que busca cómplices, para obtener lo mejor de lo posible frente a las fatalidades supuestamente irremediables. –