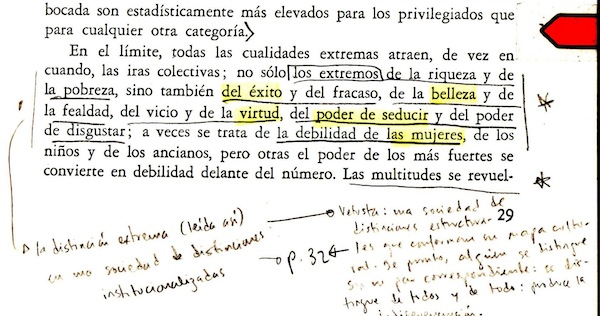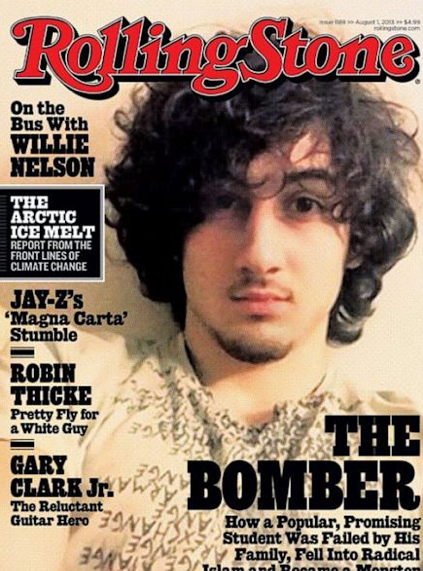I
Oí la palabra "clásico" por primera vez en los pasillos de una librería de viejo ante una estantería atiborrada de libros. Mi padre hizo un vago gesto imperativo diciendo: "En realidad sólo vale la pena leer a los clásicos." ¿Qué quería decir?
Ante mi memoria infantil aparecían los bustos en yeso de algunos autores griegos,latinos, alemanes, franceses e ingleses que se encontraban en la nave de una iglesia —el antiguo templo de San Agustín— que había sido transformada en Biblioteca de la Universidad, en la esquina de las calles de Isabel la Católica y República de Uruguay, en el centro de la Ciudad de México; ahí me dejaban mis padres para estudiar durante las vacaciones escolares a partir de los seis o siete años, pues en casa no había quien me cuidara. Los clásicos eran, según infería mi imaginación infantil, los muertos a quienes se recordaba por haber escrito algo excepcional. Los ficheros de la biblioteca, llenos de tarjetas manoseadas y ajadas por el tiempo pero en perfecto orden, recogían no sólo sus obras sino aquellas otras que se habían escrito sobre ellos. En la mayoría de los casos los clásicos, por cierto, tenían el pelo largo y ensortijado; también el entrecejo fruncido y —dato esencial— la nariz aguileña. Yo me miraba al espejo y veía que tenía la nariz respingada. Me daba cuenta de que por esa razón yo nunca sería un clásico, por más que frunciera el entrecejo y me quemara las pestañas.
Otra característica del clásico, según la advertía el niño que fui, era su ubicuidad. Había libros de Platón, Aristóteles, Aristófanes, Goethe, Montaigne, Cervantes y Molière en todas las bibliotecas y sus nombres estaban en todos los libros de texto. Los adultos conocían sus nombres —ah, sí, Shakespeare—, aunque nunca los hubieran leído. "Y ¿por qué sólo hay que leer a los clásicos?", le pregunté a mi padre. "En ellos —me respondió— está todo. Los argumentos de las películas y las teorías de los científicos y de los políticos". Esta respuesta de mi padre se me hizo todavía más convincente cuando me di cuenta de que algunos clásicos tenían, al igual que ciertos países, ríos, héroes, santos, presidentes, reyes y reinas, una calle con su nombre. De todos modos no entendía yo muy bien por qué era necesario que alguien sacrificara su vida para que le pusieran su nombre a una calle, sobre todo cuando pensaba en que había muchas calles —otros tantos sacrificios inútiles— con nombres de personas que casi nadie sabía identificar. II.
Cuando estuve en edad de empezar a leer, me di cuenta de por qué la gente decía "Ah, sí, Shakespeare" con voz indiferente y mirada de mesero que no quiere dar la cuenta. Mi padre, por ejemplo, me había contado la Odisea abreviándola, adaptándola y aun desfigurándola para hacérmela digerible. Me había gustado que él me la contara a mí, pero me daba yo cuenta de que para un lector incipiente los clásicos eran difíciles y aburridos. No era sencillo leerlos; había que vencer o pasar por alto muchas dificultades. Por ejemplo, el idioma, la gran mayoría no había escrito en nuestra lengua y había que leerlos en traducción. Esto realmente me angustiaba: ¿cómo sabíamos entonces que estábamos leyendo al autor y no al traductor? ¿Y qué podía llegar realmente hasta nosotros de un autor que había escrito hacía cientos o miles de años en un idioma que no era el propio y que además —como se dice— era una lengua muerta? Esta pregunta me ha dado vueltas en la cabeza durante mucho tiempo; me ha llevado a interesarme por las cuestiones de la traducción y a aprender idiomas, a tratar de conocer algo de algunas de esas "lenguas muertas" y de su cultura y civilización.
Cuando dejaba de ser niño y empezaba a ser adolescente —es decir cuando la sexualidad afloraba en mí—, leí la biografía de Arthur Schleimann, el arqueólogo aficionado que descubrió Troya. Schleimann encontró la ciudad mítica leyendo la Ilíada bajo el cielo de Grecia y midiendo sus pasos según las descripciones que hacía Homero, como quien busca en el desierto un pozo de agua. Después de intentos innumerables, dio con las ruinas de Troya, la Antigua Ilión. Había ganado y perdido varias fortunas millonarias en ese intento hasta que dio con el lugar exacto y pudo traer a la luz el tesoro enterrado de Helena. Lo primero que hizo en cuanto las joyas estuvieron en sus manos fue ponérselas sobre la cabeza y el pecho a su esposa y hacerla fotografiar. La imagen aterrada de la joven esposa de Schleimann tocada con las joyas milenarias es asombrosa. Quizá la impresión viene de concebir lo inconcebible: comprobar empíricamente que el mito tiene realidad histórica. Esa es una de las características de los clásicos —en particular de los antiguos: invitarnos a tomar conciencia de que la edad de oro efectivamente existió y de que alguna vez tuvo existencia histórica una infancia de la humanidad. Se puede decir lo que se quiera a propósito de la existencia histórica de Homero: ¿existió efectivamente el rapsoda? ¿Es el seudónimo de un equipo, de una colectividad o, como quiere Robert Graves, Homero fue una mujer? En cualquier caso, ahí están la Ilíada y la Odisea. No sólo eso: Arthur Schleimann desenterró Troya. Alguna vez Salomón habitó el templo que lleva su nombre.
Otra cosa que me parecía enigmática en aquellos años era que tres personajes —clásicos entre los clásicos: Pitágoras, Sócrates y Jesucristo— nunca hubieran escrito nada. ¿Podían ser clásicos los ágrafos? En todo caso, Los versos de oro, Platón y los Evangelios estaban ahí. Otra cuestión era la de si la Biblia —con los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento— podía ser considerada clásica. ¿En qué sentido podía ser clásico lo que entre los cristianos y los judíos era considerado palabra de Dios? La clave está en la palabra testamento: testimonio de una herencia. Si las obras de Homero y Platón son clásicos es precisamente porque representan el testamento de una civilización, pero —recordémoslo— no hay testamento sin herencia y heredero. Hay que entender entonces que el autor-clásico, el autor-testamento no lo es verdaderamente mientras no sea actualizado, revivido por los herederos.
De la misma manera en que no siempre sabemos ver las iglesias como una obra de arquitectura, en esa misma forma no siempre apreciamos a Isaías como poeta; ver en el Génesis un poema, en el Éxodo una narración y en el Cantar de los Cantares, precisamente eso. Habría que detenerse a pensar —creyentes y no creyentes, pero sobre todo los primeros— por qué la Biblia sólo podía haber sido escrita como poesía, por qué —para decirlo con Borges— en esa vasta antología de la literatura producida por un pueblo a lo largo de los siglos y que el genio de sus sacerdotes supo atribuir a un autor único: el Espíritu Santo, predominan las formas poéticas.
Cuando mi hermana y yo éramos niños, íbamos todos los domingos a la iglesia; guiados por nuestro padre visitábamos las iglesias de Acolman, Tepozotlán, Xochimilco, Chimalhuacán, Amecameca y otras en los alrededores de la Ciudad de México, para no hablar de la Catedral, de San Hipólito, de San Francisco, que estaban en el Centro. Mi padre nos explicaba qué era un atrio y qué era un estípete, qué un coro, un sagrario, un ábside; la diferencia entre los contrafuertes del estilo románico y los del gótico. Él era un liberal de pura cepa, pero estaba vivamente interesado en que asistiéramos al catecismo y supiéramos qué significaban palabras como bautismo, sacramento, resurrección, transfiguración, juicio final. Cuando, años más tarde, en 1986 fui a la agonizante Unión Soviética y visité en compañía de Selma Ancira y del escritor Yuri Greidin un museo donde se encuentran las obras del gran pintor Anatoli Riubliov —el personaje histórico en que se inspiró una célebre película— me di cuenta de cuánta razón había tenido mi padre. Al preguntarle a mi guía-escolta algo sobre uno de los cuadros que representaba a un San Juan Bautista, me di cuenta de que ella había sido mentalmente amputada de todo lo que tuviese que ver con la religión, y que las palabras que acabo de mencionar y otras —sacramento, ascensión y así por el estilo— no tenían para ella ningún sentido, pues su educación había practicado en ella una especie de lobotomía cultural. Un escalofrío recorrió mi espalda, agradecí que el liberal radical y de pura cepa jacobina que era mi padre se hubiese preocupado por integrar en mi educación los relatos clásicos de la Biblia tanto como la conciencia de que la historia de la cultura y la de la Iglesia están entrañablemente relacionadas.
Los autores de la Antigüedad Clásica son como el cordón umbilical que vincula la historia actual y profana con la edad mítica y la infancia de la humanidad; gracias a ese cordón nos es posible estar en contacto no sólo con nuestros orígenes sino con las formas más altas del pensamiento y de la expresión. ¿No es cierto que en Homero y Sófocles está toda la literatura y en Platón y Aristóteles toda la filosofía?
Antes de preguntar ¿qué es un autor clásico?, habrá que responder ¿qué es un autor? Hugo de Saint-Victor en el Didascalión, quizá el primer libro de teoría y arte de la lectura escrito en Occidente (fue compuesto en el siglo XII), establece una clasificación que ha sido recordada no hace mucho por Ivan Illich en su libro En la viña del texto, que explora los paralelos entre nuestra cultura y la de la Edad Media. Hay diversas clases de "autores", dice Saint-Victor. En primer lugar, los verdaderos autores, es decir las Autoridades de la Iglesia: San Agustín, San Jerónimo, San Anselmo, aquellas figuras que son realmente semillas. Siguen los intérpretes o exégetas que, sin llegar a ser autoridades, pueden interpretar los textos. Entre el intérprete y la autoridad las fronteras son sutiles: Agustín y Jerónimo empezaron siendo exégetas, pero la calidad y penetración de su labor escrita, leída y actuada los elevó al rango de autoridades. Luego de los exégetas, siguen los comentaristas. A diferencia del intérprete, que establece o debate el sentido, el comentarista parafrasea, desdobla, explaya y, cuando más, compulsa y coteja, compara el texto. Finalmente, viene el copista o amanuense que lo transcribe. El copista es el autor más humilde pero resulta clave en la cadena de la lectura. Si los clásicos griegos y latinos no hubiesen sido copiados y traducidos al árabe, nos quedaría muy poco de esa herencia que en realidad llegó a nosotros, como sabemos, hasta bien entrado el Renacimiento. La clasificación monástico-eclesiástica de Saint-Victor resulta útil para establecer una jerarquía de la lectura: Platón es un autor-autoridad, pero quizá Quintiliano e Isócrates están más próximos al intérprete y al comentarista que a la autoridad. Autor es el que sabe sembrar una semilla y producir un fruto; intérprete el que sabe recogerlo y apreciarlo; comentarista el que es capaz de clasificarlo; amanuense o copista el que sabe cómo almacenarlo. En el mundo moderno, los editores, los verdaderos editores ocupan el lugar de los copistas. ¿Qué es un autor clásico?
Clásico viene del latín classicus, de primera clase. El tesoro de la lengua castellana o española (1611) de Covarrubias indica que "Clase. Vale en lengua latina la flota o armada de muchas galeras o navíos; y la división de las colaciones o vecindades en la ciudad. Y assi escribe Tito Livio, que Servio Tulio dividió la ciudad de Roma en cinco clases. De aquí tomaron los profesores de la lengua latina, en las universidades y estudios, dividir los oyentes en tres clases: de menores, medianos y mayores". Lo primero que llama la atención de esta definición es que clásico se refiere, ya sea en el orden naval o en el urbano, a un conjunto: el clásico nunca está solo. El Corán, por ejemplo, no podría, no sabría ser un texto clásico pues es una obra que se autocalifica como solitaria, excluyente y excepcional. La otra cosa que llama la atención en la definición es que clásicos son los autores que se enseñan en las clases, es decir, que entre los clásicos, hay clases: autores de mayor o menor dificultad o —si se quiere atender la metáfora urbana de Tito Livio— que la ciudad de la cultura está dividida en clases: y así como hay clásicos de la filosofía, de la poesía, del teatro, del pensamiento científico, los hay de la literatura universal, de la europea, de la española y aun de la hispanoamericana. Ahora mismo estamos dudando de si la noción de clásico es viable para las comunidades imaginadas a partir del orden nacional, y si es posible hablar de clásicos de la literatura costarricense, boliviana o mexicana. La noción de clásico remite a un orden urbano, a una ciudad. ¿No es plausible que en la república de los libros cada república, cada comunidad imaginada tenga derecho a conservar un conjunto de autores que definen y sostienen su memoria? ¿Se pueden identificar los penates de una tribu, los ídolos de un foro (idola fori) con los habitantes de un panteón, los elementos de un canon —es decir con un orden clásico? Todo diccionario es un cementerio, pero ¿cualquier cementerio es un diccionario?
Entre los siglos XVI y XVIII se asienta la noción de que el autor clásico es un autor modelo; representa en cierto modo una especie de metro-patrón (como el que existe en París hecho de platino) contra el cual periódicamente debemos ajustar nuestras medidas o, si se quiere, una hora de Greenwich que nos permite poner a la hora exacta nuestros relojes culturales. Esta es la acepción que lleva a identificar la voz "clásico" con la de perfección: el modelo que representa la perfección de un género. En ese sentido, podemos concebir que se hable de clásicos del romanticismo. Por cierto, la oposición que enfrenta a clásicos y románticos se remonta al siglo XIX. Calca una oposición interior: la que hablaba de la batalla de los antiguos y de los modernos. Para Victor Hugo es romántica toda la gran literatura que se escribe en el siglo XIX, para Madame de Staël sólo es romántica la literatura "moderna" (del XIX) que se escribe inspirándose en motivos caballerescos y medievales. Pero clásicos son por definición los autores que pertenecen a la Antigüedad greco-latina, los autores que se estudiaban en las clases de aquella universidad nacida en la Edad Media y donde se dio una fecunda secularización del orden intelectual monacal aplicado a la cultura laica. Cabe señalar que clásico tiene además otras dos connotaciones en la lengua corriente: Que el corte de ese traje es clásico, significa que es sobrio y también tradicional, y cuando se dice el clásico menú de Navidad, uno se refiere a esta condición inveterada. (Otro sinónimo de obra clásica es el de obra maestra, expresión que se refiere a aquella construcción o composición que ha llevado a su grado más alto de perfección los atributos de su propio género.) III.
Montaigne participa de estas dos connotaciones: es un apóstol de la sobriedad y un hombre tradicional en el sentido más vigoroso de la palabra, a tal punto que se ha dicho de él que es el más moderno de los antiguos y el más antiguo de los modernos en virtud de esta sobriedad radical que lo hace disolver las ebriedades de la guerra y del amor, del narcisismo cultural y del fanatismo religioso, disipar los vértigos y borracheras que nos ayudan a esconder nuestra soledad radical y a soslayar la solidaridad de nuestro microcosmos humano con el cosmos.
Montaigne, autor clásico, nos invita a preguntarnos qué es un autor; qué es un autor clásico.
Me di cuenta de que algo podía haber en Montaigne para mi placer e interés leyendo un libro de otro clásico, el Tren de ondas de Alfonso Reyes. Se trata de un libro de ensayos breves, muchas veces humorísticos, sobre cuestiones contemporáneas que rematan con un epígrafe final proveniente de los Ensayos de Montaigne. Por ejemplo, el ensayo "Máquinas" concluye así: "Algún día, en vez de leer un libro, proyectaremos por la noche sobre el muro de la alcoba, la imagen del escritor en persona, que se mueve y habla para nosotros y nos cuenta todo lo que tiene que decirnos. Entonces, sí que podrá afirmarse que el estilo es el hombre mismo".
Y el epígrafe de Montaigne decía: "Los bárbaros no son para nosotros nada tan maravilloso como lo que nosotros mismos somos para ellos…"
La forma en que Reyes traía a cuento a Montaigne me llamó la atención y me puse a leerlo, primero poco a poco y distraídamente y luego con el método y la asiduidad con que visitamos a un amigo. Lo que descubrí en Montaigne fue algo difícil de explicar pero que se puede decir sencillamente así: descubrí que yo no era un bicho tan raro, que existía un personaje muy parecido al que yo adivinaba en mí, híbrido y contradictorio, y enamorado no sólo de la realidad sino de la razón. El amor por la razón, la pasión de lo razonable llevó al autor de los Ensayos a transformarse en uno de los coleccionistas más ambiciosos de la excentricidad y de la estupidez humana.
Esta tendencia a coleccionar extravagancias lo hace, claro, un crítico de la civilización y de la cultura, pero sobre todo un observador agudo de la condición inhumana y muchas veces bestial del llamado ser humano. Pero Montaigne no es —o al menos intenta ocultarlo— un observador sistemático. Él anda siempre de paseo. Su método es la divagación. Escribe siguiendo una conversación, pero por eso mismo se diría que escribe a varias voces y que en el teatro de sus ensayos van sucesivamente tomando la palabra varios interlocutores. Con Montaigne sabemos dónde empiezan las cosas pero ignoramos dónde van a parar.
Siempre me pareció curioso que este abogado de la razón y de lo razonable no fuese en modo alguno un espíritu rectangular y que su prosa avanzara como la enredadera o el caduceo, siempre en espiral, en parábolas, en un incesante ir y venir de paréntesis que se van abriendo y cerrando sobre sí mismos como las celdas de un panal. Otro motivo de simpatía hacia Montaigne es precisamente su simpatía, su alegría, su curiosidad, la vivacidad con que hace la autopsia de melancolías y aburrimientos, como un niño que corretea espantando a los pavos reales del hastío en los jardines de la tarde. Es cierto que Montaigne se retiró a su torre a los 43 años, pero también es verdad que antes y después de su retiro no dejó de participar en la vida política de su país, como consejero de príncipes, embajadores y sobre todo como conciliador en medio de los católicos y protestantes que sostuvieron a principios del s. XVI unas guerras de religión que fueron tan largas como crueles. Montaigne guardó la calma y no mandó a nadie a la hoguera; no quemó herejes y su casa-castillo fue una de las pocas residencias respetadas por ambos bandos. Tuvo, claro, amigos, y aun hizo de la amistad una verdadera religión. Los años más felices de su vida los pasó en amistosa conferencia con el joven Étienne de la Boëtie, el inventor de la teoría de la servidumbre voluntaria. Montaigne como Plutarco sabía que la amistad es una pasión superior al amor y que esta comunicación viva, intensa y profunda es una de las grandes alegrías de la vida.
Montaigne sólo leía de día y nunca demasiado. Leía un poco y se ponía a dar vueltas en su torre y a girar sobre su propio eje. Su lengua materna no fue el francés sino el latín pues, como se sabe, su padre le puso desde niño preceptores y nodrizas que hablaran latín. Aprendió griego siendo adolescente. En poco casos como en el suyo la relación con los clásicos fue más viva. Se los sabía de memoria y los traía en la punta de la lengua. Sus grandes maestros fueron Ovidio y Plutarco. De hecho la forma de los ensayos sigue muy de cerca —como apunta Guy Davenport— la de los Tratados de Plutarco. En los Ensayos menciona más veces a Sócrates que a Cristo, pero era católico y pensaba que al hombre de letras le convenía serlo si quería tener presentes los límites de la razón. Sin embargo, su actitud intelectual, su amor por la libertad intelectual lo acercan algo a la actitud gnóstica del protestante. Montaigne era escéptico: ni negaba la religión ni la aceptaba, se acomodaba a ella cuando había que hacerlo. Sin embargo estaba demasiado preocupado por el orden y la alegría en este mundo como para dedicarle demasiado tiempo a las fantasías de la trascendencia. No le interesaba tanto saber si las cosas eran buenas o malas sino cómo funcionaban, cómo habían llegado a serlo, cuál es la economía, la fisiología de las apariencias. Y este interés era gozoso, gratuito, desinteresado. No es extraño que Montaigne haya sido leído con fruición por Quevedo, Nietzsche y Shakespeare. Tampoco nos puede extrañar que Pascal y Descartes hayan dialogado con él, que en cierto modo se hayan inventado a sí mismos —en particular Pascal— contradiciéndolo y poniéndolo de cabeza. Su filosofía no es, según él mismo, otra cosa que un entrenamiento para la muerte, una gimnasia del morir de instante en instante. Pero sólo gracias a esa gimnasia, nos dice con una sonrisa, es posible practicar el arte de vivir. En ese gimnasio, los clásicos son buenos maestros: Platón, Cicerón, Ovidio, Horacio, Lucrecio, Plutarco, que enseñan, entre otras muchas cosas, a vivir sin vender ni comprar miedo. Montaigne enseña a vivir sin tener miedo y dándonos cuenta de que no hay, entre los hombres, nada que no sea humano, por más monstruoso que nos parezca —por ejemplo la crueldad, tan característica, como él muestra, de la humanidad civilizada. No es poca cosa en estas épocas donde el terror es una industria tan próspera.
Montaigne menciona a Sócrates más que a Cristo; a Platón más que a cualquier apóstol. Es un hijo de Sócrates, según hace pensar su divisa: ¿qué sé yo? Su guerra de guerrillas contra la excentricidad y la necedad humanas está inspirada en el combate cuerpo a cuerpo con que el ateniense penosamente hace alumbrar la verdad en los otros. Penosamente: nada ruboriza tanto como la revelación de la propia estupidez. Si "A cada uno le gusta el olor de su estiércol" —como dice Erasmo citado por Montaigne—, la exposición a la luz pública de las raíces turbias de la autocomplacencia sólo puede suscitar bochorno y vergüenza. Por eso mataron a Sócrates, según recuerda Alfonso Reyes.
La corriente de aire fresco socrático que recorre los Ensayos de Montaigne y que es una de las causas de su popularidad entre los espíritus vigorosos, fue uno de los motivos que los hicieron permanecer varios siglos entre los libros cuya lectura prohibía la Iglesia a pesar de que Montaigne había logrado la aprobación personal del Papa. La teatralidad que define a los diálogos socráticos reproducidos o inventados por Platón no se pierde en Montaigne, pero los personajes del drama se funden en uno solo. La prosa espiral y parabólica de Montaigne no es unánime; la enredadera prosística de su conversación es polifónica; es un cuchicheo donde el abogado pasa a ser reo, el juez es puesto en el banquillo de los acusados y cada testigo se ve tan pronto desnudado como investido de autoridad para juzgar. Montaigne sabe que incluso la guerra contra la estupidez es estúpida cuando ella misma "es otra suerte de enfermedad que nada tiene que envidiar a la necedad en inconveniencia, y quiero condenar ahora esto de mi natural" (III-VIII.169).
Enfermedad: Médico de sí mismo, Montaigne sigue el pulso de la patología moral e intelectual. ¿No es el conócete a ti mismo una variante del cuídate, cúrate a ti mismo? Los Ensayos caben ser leídos como la crónica de un viaje en busca de la salud, y desde este ángulo se impone un paralelo entre el Diario de viaje y los 107 Ensayos que componen los tres libros: no una peregrinación sino una búsqueda, una encuesta o una investigación, una aventura en pos de un tesoro llamado salud intelectual y donde se van salvando sucesivamente los diversos peligros que acechan al despertar de la mente: la crueldad, la soberbia intelectual, la pereza, la vanidad, el desprecio. La única diferencia con las aventuras convencionales de los héroes mitológicos estriba en que el tesoro no se encuentra al final de los escollos sino entre ellos. La salud o la felicidad que es capaz de producir la autoobservación se da en cada paso, de instante en instante. Por eso los Ensayos funcionan también —tan bien— ya no sólo como un Cortesano de la vida contemplativa que enseña al lector los secretos de las buenas maneras intelectuales, sino como un oráculo manual de prudencia y templanza en una forma muy parecida a los diálogos platónicos, donde las enseñanzas de la gimnasia intelectual y moral se abren a cada página. Montaigne tiene siempre las puertas abiertas. Cada quien sabrá cuándo franquearlas. –
(ciudad de México, 1952) es poeta, traductor y ensayista, creador emérito, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Creadores de Arte.