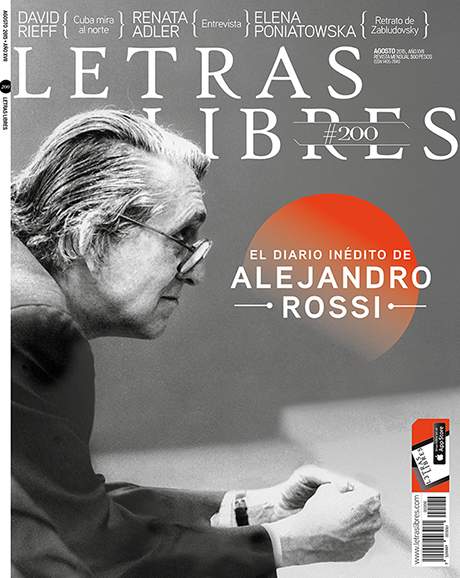Renata Adler es un misterio. Nacida en Milán en 1938, escapó con su familia del terror nazi hacia Estados Unidos. Ahí estudió alemán y filosofía. Desde muy joven formó parte del staff de The New Yorker, al inicio de los sesenta. Durante las dos décadas siguientes acumuló elogios y notoriedad como crítica de cine y periodista agudísima –entre sus textos más destacados se encuentra una crónica notable sobre la protesta de Selma–. En 1976 publicó Lancha rápida, una de las grandes novelas desconocidas de la literatura norteamericana, que este año Sexto Piso publicó por primera vez en español.
Podría decirse que Renata Adler es a la novela lo que Joan Didion es al ensayo personal: una mirada implacable y una voz inconfundible. Contemporáneas las dos –algunos años más joven la novelista–, la fama de Adler estuvo interrumpida por un pleito que con el paso del tiempo parece inverosímil: en 1980 deshizo en una reseña un libro de Pauline Kael, entonces crítica de cine de The New Yorker. Tan brutal fue la reseña que derivó en un extraño pero muy evidente ostracismo. No ayudó que años más tarde Adler publicara un libro de memorias, no menos severo, sobre su tiempo en la revista. Sin llegar a ser una ermitaña, ni seguidora de la filosofía de Thomas Pynchon, Adler se mantuvo al margen durante décadas. Su obra era cosa de unos cuantos, y no pasaba lista en suplementos, revisiones ni antologías. Hasta 2013, cuando The New York Review of Books decidió republicar sus novelas Lancha rápida y Pitch dark (1983).
Hay novelas desafiantes que por experimentales son fáciles de encasillar. Lancha rápida bien puede acomodarse en el cajón de las “novelas sin trama”. En cambio estamos convidados a participar del flujo de conciencia de la protagonista, una joven periodista inmersa en una época vibrante, los setenta. Y ni siquiera un flujo, una lluvia: no hay episodios sino observaciones, todas sagaces, todas juguetonas, todas hipnóticas en su musicalidad. Tan concisos, bien logrados son estos vistazos, casi aforismos, que Lancha rápida también podría acomodarse en el cajón de las “novelas fáciles de subrayar”.
Por teléfono su amabilidad es desconcertante. Pregunta por el entrevistador y sus opiniones con insistencia, no oculta la duda ni las vacilaciones. Lejos de ser una estrategia, parece una cualidad propia, un inevitable desafío por desarmar las convenciones de la entrevista para hacerla más una conversación. Durante la charla, Renata Adler habló de su novela recientemente publicada en español, la traducción de su obra, su labor periodística, la relación con los editores y abundó en sus ideas de la novela.
Lancha rápida se republicó en inglés después de varias décadas fuera de circulación y por primera vez se traduce al español. ¿Cómo ha sido para usted la experiencia de releerse y de plantearse nuevamente preguntas sobre un libro que se escribió hace 39 años?
Ha sido difícil, porque no suelo releer mis libros. Pensé que no sería necesario volver al libro, pero encontré un error importante en la edición y tuve que hacerlo. Es extraño porque reparé que la novella está exactamente igual a como estaba entonces. No es algo que me haya sucedido antes, ha sido una gran sorpresa. Pasaron muchos años, soy más grande, pero el libro es prácticamente el mismo para mí.
Sucede con frecuencia lo contrario, que los escritores no se reconocen en sus primeras obras.
Es lo usual, pero yo sí me reconocí en Lancha rápida. Claro, por momentos la lectura puede ser penosa y en algunos fragmentos pensé: “esto no está tan mal”. Lo que me sorprendió es que la recordaba bien. No toda, pero gran parte de ella. Era como si la hubiera escrito hace un par de días. Para mi sorpresa, creo que se debe a algunos de los enunciados, a las frases y quizás a las cadencias. No había pensado en esto antes, pero la novela no ha envejecido. Lancha rápida sigue siendo el mismo libro.
Uno de los aspectos más hipnóticos de Lancha rápida es la precisión y la profusión en los detalles. De la mención de un acontecimiento en el Dow Jones pasamos al interior de una redacción y de ahí a una acera en Europa… ¿Mientras la escribía, acudía a notas, apuntaba impresiones o fue un ejercicio de memoria?
Había algo de memoria y también escribí notas. Tomaba apuntes en los reversos de las chequeras y de los sobres, pero los perdía muy a menudo. Así que tomaba notas, pero era como si no lo hiciera. También pasé por un proceso muy particular en la escritura de este libro, porque no hay una trama convencional y legítima, así que lo único que podía hacer que se moviera, si estaba bien afinada, era la cadencia. Era ahí donde debía residir el significado. A veces tenía alguna frase atorada en la cabeza que me parecía que no pertenecía al libro y que tampoco era un detalle real que me hubiera pasado, pero concluía que era mejor dejarla y no tenía otra razón para hacerlo que un apego a la cadencia de la frase. Algunos dicen que uno debe quitar eso con lo que más se encariña, pero en mi caso nunca ha sido verdad. Nunca.
Nació en Italia, escribe en inglés, estudió alemán en la universidad, la novela tiene una dimensión netamente europea y sus libros han sido traducidos a distintos idiomas. ¿Cómo ha sido su experiencia con la traducción de su obra? La traducción al español, por ejemplo, conserva el estilo rítmico, casi hipnótico del original.
No sé cómo se vea desde el punto de vista del lector, pero desde el mío como autora me ha sucedido algo sorprendente: Lancha rápida tuvo una traducción hace algunos años al japonés, y casi al final del proceso de edición recibí una nota del traductor: “solo tengo que clarificar unas cuantas palabras”. Al ver sus dudas me di cuenta de que nuestras referencias eran tan distintas que en realidad no sabía nada de esa versión del libro. Simplemente di mi autorización a todo.
El alemán, a diferencia del japonés, es casi una lengua materna para mí y cuando hace poco asistí a una conferencia en Alemania en la que leyeron Lancha rápida en voz alta pasó algo inesperado: escuché una novela completamente distinta a la mía. No me había percatado de lo importante que era para mí la elección de cada palabra. Y claro, con la novela en alemán no sucede así. Algunas personas me han dicho que la traducción no es muy buena. No me parece que ese sea el caso –conozco desde hace tiempo a mi traductora al alemán, Marianne Frisch–. Más bien creo que no me había dado cuenta de que en ciertos idiomas lo que se privilegia son los ritmos largos, y en ellos cada una de las palabras importa menos. En mi novela la continuidad que hay en la prosa viene de la interacción de una frase con la otra, de un párrafo con otro. Me puse a pensar cómo sucedería esto para los hablantes nativos de alemán, y al final esa interrogante me llevó a preguntarme por las traducciones que he leído. Casi todo lo que leo, excepto Shakespeare y las novelas inglesas del siglo XIX, es traducido de una lengua extranjera. Las traducciones de mi obra, inevitablemente, me han hecho pensar en qué es lo que leo de Proust o de Chéjov.
Cuando se publicó en 1976, Lancha rápida fue llamada una novela de avanzada, desafiante, que parecía ignorar las reglas del género. ¿Cree que la novela ha evolucionado en el siglo XXI?
Cuando la novela del siglo XIX llegó a su fin, el género se convirtió en algo tan radicalmente distinto –de la mano de los modernistas clásicos–, que me parece imposible que la novela pueda progresar más. Es decir, si es que en las artes se puede hablar de progreso.
He pensado mucho sobre el modernismo anglosajón y su relación con las emociones. En mi opinión, el modernismo guarda una terrible distancia con las emociones, con los sentimientos. Es decir, actualmente puedes representar el ingenio, la conmoción, el humor o la ironía, pero no puedes representar los sentimientos como lo hicieron Dickens o Henry James. Es como si los sentimientos estuvieran vedados en la escritura moderna. Si alguien comenzara a escribir novelas al modo de Dickens, de Henry James o incluso de Tolstói, esa persona sería un genio, pero no cumpliría con las expectativas de nuestra época. Esta es una gran pérdida. Aunque, claro, las actuales novelas “rosas” podrían dar cabida a esas emociones, pero su público no es el mismo que el de la alta literatura y en realidad no las reemplazan.
Alguna vez le dije al fotógrafo Richard Avedon que tengo una faceta como de ama de casa, un lado que a veces llora en las películas y que se involucra con la trama tanto como esta lo exige; un lado al que le gusta pensar “quisiera que esto pase o que esto no pase”, “me gusta este personaje o no me gusta este personaje”. Extraño eso, la sentimentalidad de la que rehúye el modernismo, quizás por miedo al kitsch. Le dije que había una pérdida real con la ausencia de sentimientos, pero Avedon me dijo sin vacilar que él pensaba lo contrario. Entendí bien a qué se refería: a él le parece que la sentimentalidad es un recurso fácil.
Y quizá los públicos también han ido cambiando.
Creo que no es tan bueno tener a un público que lo observa todo, que está al tanto de todos los efectos, por lo menos no en la ficción. Desde hace algún tiempo he empezado a ver series de televisión y me he involucrado con lo que sucede semana a semana durante meses, incluso años. Cuando terminó Mad men se publicaron muchos textos que se centraban en los guionistas y en cómo terminarían la historia. Se supone que uno como público no debería estar tan consciente de lo que hacen los escritores. Me llama la atención cómo de manera inconsciente algunos críticos han enfocado más sus reflexiones a los problemas de los escritores que a la obra. Algo que habría sido impensable en el siglo XIX e incluso en el XX . En las novelas seriadas de Dickens, las series de vaqueros o las novelas policiacas, el público no se preguntaba qué harían los escritores. Al final todo se reduce a una elección autoral, pero ese público no se preguntaba por las elecciones del autor sino que quería la respuesta a interrogantes como “¿quién es el culpable?”. El público estaba, digamos, dentro de las historias.
¿Le parece que es una cuestión de distancia frente al texto?
Exactamente eso. Y creo que es una pérdida importante para el público.
¿Lee a sus contemporáneos? ¿Tiene curiosidad por lo que se publica ahora?
Empiezo a hacerlo, en parte porque me dio la impresión de que me estaba aislando demasiado. Lo que me ha sucedido es que tengo épocas distintas de lecturas: tuve una en la que solo leí thrillers. Luego, hace poco, me puse a leer solamente clásicos en el Kindle, quizás obligada por algunos problemas de espalda a no cargar muchos libros. Pero, como sabemos, no es agradable leer libros digitales, así que seleccioné los libros que han significado mucho para mí. Ha sido un proceso fascinante porque cuando los leí por primera vez no los entendí bien o ya los había olvidado. Reencontrarme con estos libros ahora ha sido asombroso. También me he dedicado a leer muchos de los clásicos que no me atrevía a empezar porque pensaba que serían pesados o aburridos. Resulta que no lo son. Para nada. Como Saint-Simon, que pensé que sería denso, pero no lo es: está lleno de toda suerte de chismes alucinantes. Por accidente di con la obra de algunas de las damas y amantes que menciona; también me resistía a leerlas, pero sus libros son puro chisme.
Junto a las dos novelas reeditadas en inglés también apareció un volumen que reúne sus ensayos críticos y artículos periodísticos. ¿Cuáles son las diferencias entre los procesos para escribir novelas y para escribir ensayos o periodismo?
Hasta cierto punto soy una persona distinta cuando escribo no ficción. En las obras de no ficción puedo justificar la existencia de una estructura, cosa que no puedo hacer en la ficción. En The New Yorker, igual que en otras publicaciones, tienen la tradición de publicar perfiles y reportajes, que se me dan muy mal, pero descubrí que para mí, como debe sucederles a muchos más, la estructura en el trabajo de reporteo la dicta el tiempo. Si, por ejemplo, hay una protesta en Selma, algo sucede el lunes por la mañana y otra cosa pasa al mediodía y otra más acontece por la tarde: la estructura está dada. Ni en la crítica ni en los ensayos sucede necesariamente así. En la ficción, lo tengo claro, no tengo esta estructura. Son empresas completamente distintas, pero descubrí que en mi ficción de pronto incluía recursos del reportaje. Hay una manera de traspasar la no ficción a la ficción. Hacerlo a la inversa, de la ficción a la no ficción, no me parece justo.
¿Siente nostalgia por escribir reportajes de largo aliento, como el de la marcha en Selma?
Sí, en parte porque he estado tratando de escribir un texto así y no he podido. Si le soy sincera, tenía que haber salido en el libro que reúne mis reportajes, pero simplemente no pude terminarlo. He tratado de hacer reportajes largos, pero me resultan más difíciles ahora, no sé por qué. Hace años que intento terminar un texto a caballo entre el reportaje y el ensayo, pero no dejo de ajustarle detalles, de añadirle más cosas, es como una sucesión inagotable de “y además…, y también…, y quisiera añadir…”. Así es muy difícil avanzar porque termina por dejar de ser un ensayo. En realidad preferiría estar escribiendo ficción, pero tengo que acabar esto primero.
Leí que terminó una tercera novela.
Sí, pero ahora lo veo difuso, en el pasado. La reedición de las dos novelas fue una excusa para no entregar la tercera. ¿Cómo podría hacerlo, ahora que estos libros estaban por salir? Para mí cualquier distracción es bienvenida. Ahora debería volver a la novela, que es lo que quiero hacer. No quiero terminar escribiendo una especie de informe legal sobre los tiempos en los que vivimos.
Sobre el trabajo inconcluso, sobre resucitar los textos que ha dejado por un tiempo, ¿cómo encara lo que ha dejado pendiente?
Ese problema de resucitar textos no existe del mismo modo que existía cuando trabajaba para The New Yorker, porque entonces mis colaboraciones aparecían de forma esporádica. Era todo un acontecimiento que te publicaran un texto, así que el trabajo editorial era una resucitación. También, a menudo, solía pensar que algunos textos no eran suficientemente buenos y los dejaba –cuando, por azar, volvía a revisarlos pensaba que no estaban tan mal o, claro, que eran atroces–. Eso no me pasa tanto ahora. Lo que sí me sucede estos días es que pierdo muchos textos, porque lo único con lo que soy ordenada hasta la compulsión es con el tecleo, así que si hay un error descarto toda la página. Desde que uso computadora es peor, porque tengo casi cincuenta versiones de una misma página. Empecé a trabajar con la computadora en parte porque estaba perdiendo mucho trabajo. Pensé que no sería complicado, pero sí lo fue y seguí perdiendo textos, tanto o más que antes. Ahora simplemente estoy acostumbrada.
A lo que no me he acostumbrado es a trabajar sin el respaldo de una institución. Es decir, los escritores trabajan aislados, pero cuando trabajan para una revista o un periódico tienen por lo menos algo de estructura en la vida cotidiana. Eso no existe para mí. Me gustaría trabajar en una universidad, o algo parecido.
¿Cómo es con el trabajo de edición, la revisión de datos y los procesos y mecanismos de la edición?
La verificación de datos me parece magnífica, necesaria. El proceso de edición, no sé… En mi caso solo en tres o cuatro ocasiones un editor ha intervenido de manera crucial en el texto. Hay casos distintos, como el un colaborador de The New Yorker, que era muy bueno a su manera, pero con frecuencia escribía sus textos así: “En el año [por incluir], en la ciudad [por incluir], el alcalde llamado [por incluir].” No le importaba que los editores metieran mano y llenaran los espacios. Él tenía la estructura y luego otras personas iban incluyendo los datos y de alguna manera también la prosa. Hay escritores a los que la edición les viene bien. Yo, por lo general, no soy de esos. Un editor me dijo alguna vez que mi texto terminaba varios párrafos antes de lo que yo tenía pensado. Primero me negué, pero luego me lo explicó con cuidado y concluí que tenía razón. En esa ocasión fue muy útil. A veces sucede. Pero muchas veces ir línea por línea, palabra por palabra, coma por coma, como hacen en The New Yorker, no es útil para mí.
¿Es necesario que exista confianza y cercanía con el editor para que funcione ese diálogo que para muchos es indispensable en la escritura?
He tenido tres editores muy buenos en toda mi vida. Esto se debe a que hay un cierto tipo de editor que cree que no ha hecho bien su trabajo si no cambió cada palabra, o al menos esa ha sido mi experiencia. La relación se vuelve mucho más enconada de lo que la gente dice. The New Yorker era una versión extrema de ese tipo de edición, lo cual resulta paradójico porque a los colaboradores les suelen permitir escribir prácticamente de lo que quieran. En el caso de que hubiera algún desacuerdo profundo en la edición, el texto simplemente no aparecía.
Ese estilo de edición no me funciona. Con contadas excepciones, claro: William Shawn, Bob Bingham, Michael Denneny y quizá alguno más. De tanto en tanto decían, por ejemplo: “esto debe ir acá, no aquí”, o tal vez: “por qué no buscas otra palabra en lugar de esa”. De otro modo uno enloquece un poco. Quizá es que no he tenido suerte con los editores, aunque tampoco sé de mucha gente que la haya tenido. Tampoco he escuchado que la gente hable de grandes editores.
¿Le parece que es un oficio en peligro de extinción?
Puede ser. Cuando uno lee cómo Fitzgerald y Hemingway se apoyaban en su editor, Maxwell Perkins, y lo consideraban una especie de mentor, un amigo y casi parte de la familia, uno empieza a temer por la falta de figuras así en el panorama actual. Ahora uno entrega el texto y no tiene ni idea de qué reacción va a suscitar en ese primer lector, y luego, posiblemente, viene esta lucha, lo último que un escritor necesita. No puedo generalizar, quizá haya escritores que necesitan exactamente eso… Solo que no me ha tocado conocerlo aún.
Ahora que la reedición de sus libros no es excusa, ¿qué proyecto tiene en puerta?
Quiero regresar a la ficción. Pero primero quiero terminar con ese reportaje, del que le hablaba antes, donde se mezcla ensayo. Solo porque no he terminado uno en mucho tiempo… Bueno, en realidad sí he escrito algunos textos en estos años, pero para decirlo con franqueza fueron rechazados. Lo que sucedía era que algún editor decía: “Es buenísimo, saldrá publicado la próxima semana”, pero pasaban meses sin que saliera. Es gracioso, no suelo interpretar eso como un rechazo. Esa demora se debe a que escribo un tipo de texto que es problemático. Parece como si los editores, cuando reciben el texto, piensan que será una lectura interesante y después se retractan por temor a iniciar algún pleito. Eso me sucedió dos o tres veces en los últimos años.
No soy una persona que busque iniciar pleitos. Me gusta llevar la fiesta en paz tanto como a cualquiera. Pero cuando algo así pasa con un texto, que lo posterguen indefinidamente, lo considero más bien un incidente. El periodismo se ha convertido en una variante de las relaciones públicas. En vez de escribir un texto, con todo lo que eso implica, se quiere jugar sobre seguro. ~
(ciudad de México, 1980) es ensayista y traductor.