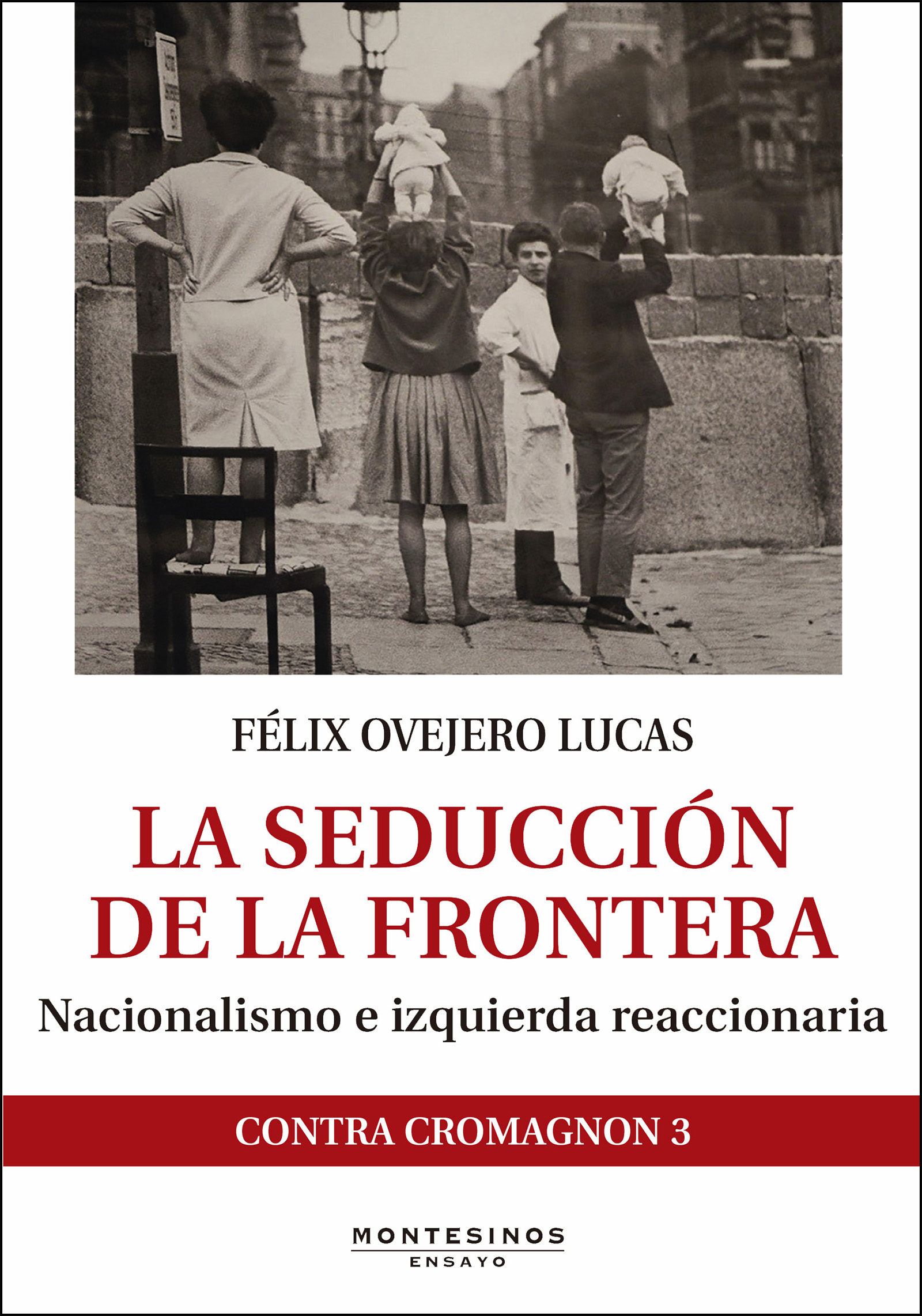Con emoción apenas contenida, Vargas Llosa hace un doble llamado a sus compatriotas: por una parte, a no olvidar nunca más las virtudes de la democracia en favor de líderes carismáticos o mesiánicos; por la otra, a recordar que fueron los estragos económicos del populismo los que facilitaron el camino a la dictadura de Fujimori, Montesinos y sus "cuarenta ladrones".
Si todas las instituciones de la sociedad civil hubieran actuado en el Perú como lo hizo el Colegio de Abogados de Lima que, durante los ocho años de la dictadura (1992-2000), se enfrentó al régimen en nombre del Estado de Derecho, el golpe artero contra la libertad del 5 de abril de 1992 no hubiera prosperado, y no lamentaríamos ahora tantos crímenes contra los derechos humanos, el secuestro de la justicia y la libertad de expresión, el desmantelamiento de las instituciones y la corrupción generalizada a cuya sombra Fujimori, Montesinos y los cuarenta ladrones amasaron fortunas que producen vértigo.
Esta no es una endecha masoquista. Si queremos que el Perú no vuelva a padecer una dictadura, es indispensable un examen de conciencia para identificar qué hizo posible a la que acaba de desplomarse, y para evitar que la historia se repita, como viene ocurriendo desde los albores de la República, sucesión de intervalos democráticos dentro de una robusta tradición de espadones, caudillos y regímenes autoritarios. Esa es una tradición incivil, y si no se acaba con ella para siempre ella acabará con las posibilidades de que el Perú sea alguna vez un país moderno, libre y próspero.
Ahora tenemos una nueva oportunidad, como en 1945, 1956 o 1980, fronteras históricas en las que la descomposición y caída de un régimen de fuerza hizo posible la alternativa democrática. En esas tres ocasiones, la reconstrucción del Estado de Derecho, pese a haber sido recibida con alborozo por la gran mayoría de los ciudadanos, fue frágil, impotente para resistir, al cabo de pocos años, una nueva subversión cuartelera.
¿Qué falló, cada vez? Ante todo, la memoria de los peruanos. Porque, no lo olvidemos, tanto el general Odria como el general Velasco Alvarado y como Fujimori y los militares felones del 5 de abril de 1992 contaron, al principio, con un importante respaldo de opinión pública, millares, acaso millones, de peruanas y peruanos a quienes la frustración y los quebrantos económicos, la violencia política y el desorden social, o la simple desesperación por la falta de soluciones a los enormes problemas, llevaron a creer que una dictadura, no entrabada por las formas puntillosas de la legalidad, podía ser más eficaz que un gobierno representativo. A esa falacia, que tantas veces en nuestra historia ha permitido a los regímenes autoritarios instalarse y durar, debe el Perú, pese a sus ingentes recursos y a su pasado de país de vanguardia, ser, hoy, una de las sociedades más atrasadas y pobres de América Latina.
Ahora, que tenemos tan vivos en el recuerdo estos ocho años de vergüenza, grabemos ciertas imágenes en nuestra conciencia para no olvidar nunca más el precio que paga el pueblo que se deja arrebatar la ley y la libertad. Los miles de desaparecidos, los torturados y asesinados, los inocentes sepultados en las cárceles por jueces sin voces y sin rostros, que dictaban sentencia en sótanos muy parecidos a las cámaras donde los agentes del Servicio de Inteligencia (SIN) violaron y destrozaron a Leonor La Rosa, descuartizaron a Mariella Barreto, secuestraron, asesinaron y calcinaron a los estudiantes y al profesor de La Cantuta, o a los vecinos de los Barrios Altos y a tantas otras víctimas cuyos suplicios no llegaron a la luz pública y quedarán para siempre en la tiniebla y el olvido. Los torturadores, recordemos, ahora se pasean alegremente entre nosotros, ya que fueron amnistiados por esos congresos serviles que Montesinos y Fujimori hacían bailar a su aire, como el titiritero a sus fantoches. Algunos congresistas que votaron por aquella amnistía para los criminales van a ser candidatos a la reelección. A quienes vayan a votar por ellos hay que hacerles saber que los que asesinaron y torturaron ayer pueden volver a hacerlo mañana y que ninguna sociedad está segura si por sus calles deambulan, como pesadillas vivientes, quienes tienen las manos llenas de sangre y el corazón emponzoñado por el odio.
Recordemos los medios de comunicación envilecidos por el soborno y por el miedo, instrumentando las campañas de manipulación de la opinión pública generadas desde el SIN por el capitán de marras y sus planificadores psicosociales, entre ellos un célebre psiquiatra, ex asesino y ex loco, para convertir las verdades en mentiras, las mentiras en verdades, y para aniquilar con infamias y calumnias a sus críticos, que no tenían cómo ni dónde defenderse. Ahora que tenemos la fortuna de que haya unos diarios, unas estaciones de radio y unos canales de televisión donde se difunden distintas ideas, se hacen críticas, se cotejan divergencias y se fiscaliza al poder, recordemos que hasta ayer, o antes de ayer, lo que reinaba en el campo de la información en el Perú, con contadísimas excepciones, era un monólogo propagandístico embrutecedor, manufacturado por mercenarios de la pluma, de la voz y de la imagen, cuyo designio era mantener enajenado al pueblo peruano en la idolatría de un régimen que, de creer aquellos sahumerios, batía récords de crecimiento económico, generaba a diario miles de nuevos empleos y había disparado al Perú como un cohete hacia la modernidad. Ha bastado una leve brisa de libertad para que toda esa neblina de embustes autocomplacientes y pagados se eclipsara y apareciera la macabra realidad: una economía paralizada por la recesión y el endeudamiento, miles de fábricas cerradas, un desempleo canceroso y unos niveles de pobreza que, ellos sí, baten todas las marcas de nuestra historia reciente.
Es triste, también, que tantos países democráticos se dejaran embaucar por la dictadura peruana, o, sin dejarse engañar, a sabiendas de lo que hacían, le sirvieran de celestinas en la OEA y otras organizaciones internacionales, con el argumento de que no había que inmiscuirse en los asuntos internos de las naciones hermanas latinoamericanas. La dictadura no era tan escrupulosa con esta noción de la soberanía, pues no vaciló un segundo en contrabandear armas compradas en Jordania para las guerrillas que aspiran a derribar al gobierno colombiano. ¿Habrá advertido el señor César Gaviria, nefelibata pertinaz, lo desairado de su posición profujimorista en los mismos días en que Fujimori y Montesinos, para embolsarse algunos millones más, lanzaban diez mil fusiles sobre su soberano país para que las FARC mataran y aterrorizaran a los colombianos?
Pero, sobre todo, tengamos siempre presente, como una obsesión, la parodia en que se convirtió en esos años la justicia, con jueces digitados por el poder político, cuya función principal pasó a ser la de legitimar, con artimañas leguleyas, las peores arbitrariedades cometidas por el dictadorzuelo y sus cómplices, además de subastar las sentencias y suministrar coartadas y amparos legales para los tráficos de los hombres y mujeres del régimen con los carteles de la droga, los contrabandistas y los traficantes de armas. Lo primero que hizo la dictadura fue cambiar a los jueces titulares por jueces provisionales. Sabía lo que hacía: de este modo, con el ochenta por ciento de los magistrados balanceándose en una cuerda floja, se aseguró el control del Poder Judicial. Si hay una demarcación nítida entre la civilización y la barbarie, ella se encarna en la clásica figura del justo juez, al que tanto honraron los escritores del Siglo de Oro, empezando por Cervantes, la del magistrado que administra justicia con sabiduría y probidad. Todo puede andar mal en una sociedad, pero si los tribunales funcionan con un mínimo de independencia y equidad todavía hay esperanza. Una justicia digna de ese nombre es el fundamento más sólido de la libertad, una palanca que puede remover montañas, un ariete contra las murallas del despotismo. Pero cuando la Justicia se pervierte, y torna a ser un mero instrumento del poder político, todo está amenazado y tarde o temprano será víctima de la arbitrariedad, la violencia y la corrupción. Por eso, la dictadura se apresuró desde el primer momento en avasallar al Poder Judicial, marginando y expulsando a los mejores y confiando los cargos clave a jueces con librea, verdaderos domésticos del régimen. Sin ese envilecimiento de la Justicia, al que, por desgracia, muchos magistrados se prestaron de buena gana, jamás hubiera alcanzado la corrupción en estos años esa dimensión alucinante que nos revelan los destapes y escándalos de cada mañana.
En estos años, no hubo prácticamente una sola repartición o dependencia del poder que no fuera mancillada —los funcionarios honestos sustituidos por venales—, a fin de que constituyeran piezas clave de la maquinaria de coacción del Estado, orientada a garantizar la perpetuación del régimen, y a facilitar el saqueo de los recursos públicos. La SUNAT, oficina recaudadora de impuestos, es un ejemplo típico. Como dijo aquel célebre ministro de Odria —"Para los amigos, todos los favores; para los enemigos, la ley"—, la tributación se convirtió en un instrumento de chantaje, a fin de ganar adeptos para el régimen, o aniquilar económicamente a sus adversarios políticos, sometiendo sus empresas a investigaciones y acosos asfixiantes, o, simplemente, quebrándolas. Por lo demás, cada día aparecen en la prensa nuevos ejemplos de cuál era la manera expeditiva que tenía un hombre de negocios de desfacer estos entuertos: recurriendo a jueces espurios, o abriendo la cartera y untando las manos ávidas de Vladimiro Montesinos.
¿Alguna vez ganó una licitación pública un empresario no adicto al régimen? Tal vez algunas veces, pero esa fue la excepción, no la regla. Por eso, sería más adecuado recordar que los ministros, asesores, parlamentarios y miembros de las mafias gubernamentales las ganaron casi siempre, para las empresas que manejaban a través de testaferros y que, gracias a ello, un puñado de deshonestos mercaderes hicieron fortunas ahora inexpugnables, porque, aunque producto de contubernios y privilegios, sus negocios guardaban, gracias al maquiavélico sistema entronizado para ese fin, la apariencia de la legalidad.
Las listas de exacciones, abusos, atropellos y acciones dolosas podrían prolongarse por horas, por días. Pero estas muestras bastan y sobran. Lo que de ningún modo debemos olvidar es evidente. Por imperfecta, ineficiente y poco honesta que una democracia sea —y las nuestras lo han sido a veces, nadie lo podría negar—, una dictadura es infinitamente peor. Porque, a diferencia de una democracia, ella sí puede silenciar las críticas y atajar toda forma de freno a sus excesos, y puede también eternizarse mediante la fuerza y el engaño, y de este modo perpetuar los atropellos, violencias y robos hasta convertirlos en una forma de existencia, a la que el conjunto de la sociedad debe resignarse como algo fatídico, igual que a los fenómenos de la naturaleza.
La verdad, sin embargo, es otra. Una dictadura no es nunca fatídica, como un temblor o un ciclón. Es una empresa humana, una aventura urdida en las sombras por conspiradores amparados en la fuerza de las armas, una acción que puede ser sofocada en embrión por un pueblo consciente del precio que, tarde o temprano, deberá pagar por la destrucción del Estado de Derecho. Esa conciencia debemos crearla y fortalecerla, de manera sistemática, ahora, hasta inmunizarnos contra la aventura golpista. La primera obligación de la renaciente democracia peruana es tomar cuentas a los que, hace ocho años, aniquilaron nuestra libertad y nos arrastraron al desvarío del que sólo ahora salimos. La política del borrón y cuenta nueva que los cómplices de Fujimori y Montesinos quieren vendernos, disfrazada con la piel de cordero de la reconciliación nacional, es éticamente inaceptable y políticamente suicida. No alienta en esto que digo el menor espíritu de venganza, sólo la estricta justicia. Quienes cometieron el mayor crimen que se puede cometer contra un pueblo (privarlo de su libertad) deben ser sancionados, luego, claro está, de un proceso legitimado por todas las garantías necesarias. Simplemente, no es tolerable que esos politicastros y militares sin honor que el 5 de abril de 1992 nos regresaron al viejo sistema oscurantista de la brutalidad, la censura y la mentira, a cuyo amparo se han cometido crímenes nefandos y robos multimillonarios, gocen ahora, en la impunidad, del uso discrecional de los botines de sus fechorías, y se dispongan a repetirlas apenas se presente una nueva ocasión. Así ha ocurrido en el pasado, cierto. Pero por eso nuestro sistema democrático ha sido socavado, una y otra vez. Si queremos romper el ciclo infernal, hay que empezar esta alborada democrática sancionando ejemplarmente, a manera de escarmiento preventivo, a los golpistas del 92.
La lucha contra la corrupción, que es, en estos momentos, la ambición más cara del pueblo peruano, pasa por una limpieza a fondo de las instituciones. Ellas estaban lejos de ser perfectas, desde luego. Pero en estos años fueron envilecidas y desnaturalizadas de una manera profunda, para que sirvieran los designios delictuosos de la pandilla gobernante. Prácticamente todas, pero, sobre todo, las Fuerzas Armadas y la Justicia, fueron objeto de purgas y reorganizaciones encaminadas a marginar o destituir a los oficiales constitucionalistas, a los jueces probos y a los funcionarios honestos y competentes, para reemplazarlos por dóciles, prevaricadores e ineptos, a los que el régimen podía instrumentalizar para sus operaciones punibles. Si el gobierno democrático, debidamente mandatado en las elecciones del próximo abril, no emprende una reforma radical de esas instituciones, que las pode de la cizaña que ha quedado enquistada en ellas, y no les devuelve la credibilidad y el prestigio poniendo al frente de ellas a profesionales dignos, respetuosos de la ley y capaces, en vez de ser ellas lo que son las Fuerzas Armadas y los tribunales en los países libres —bastiones de la legalidad—, las bayonetas seguirán gravitando, como espada de Damocles, sobre el porvenir de nuestra democracia.
Sin embargo, con ser tan graves las lesiones infligidas por ocho años de dictadura a nuestra vida política e institucional, acaso el daño peor, el de más pernicioso y demorado efecto, sea el que ha causado en el ámbito de los valores y las ideas, introduciendo en él la confusión y una sarta de prejuicios y estereotipos que hacen las veces del pensamiento. Este es el corolario que me entristece más de lo sucedido en el Perú en este último ochenio, porque estoy convencido de que las ideas influyen en la historia y encarrilan el devenir de una sociedad. Nuestra cultura política ha retrocedido de manera considerable, por razones que las circunstancias explican, sin duda, pero que igual pueden tener efectos devastadores sobre el proceso de desarrollo y modernización. Por culpa de este régimen liberticida, la palabra liberalismo ha pasado a ser una mala palabra en el Perú, un concepto que gran número de peruanos asocia de manera automática a los tráficos mercantilistas que, en los procesos de privatización de empresas del Estado o licitaciones de obras públicas, sirvieron para que los dignatarios de la dictadura y un grupo de banqueros y empresarios nacionales y extranjeros hicieran pingües negocios, defraudando la fe pública y dilapidando los recursos del Estado. El colmo del escarnio, para los valores liberales que yo y muchos defendemos, es que, en estas elecciones, aparezca como el "candidato liberal", o "neoliberal", nada menos que Carlos Boloña, ex ministro, por dos veces, de la dictadura. Si eso se llama ser liberal —palabra indisociable de la libertad política— estamos, en lo que a ideas y valores se refiere, en la confusión más absoluta, en una suerte de galimatías jeroglífico.
Que inmundos negociados hayan tenido lugar muchas veces en estos años, es una verdad como un templo. Pero que semejantes prácticas inmorales e ilegales sean consecuencias fatídicas de la filosofía liberal, o de su praxis, o que todos los empresarios sin excepción delinquieran sólo por serlo, es, desde luego, una falsedad, algo así como atribuir la responsabilidad de un incendio no sólo al incendiario, también a sus parientes, amigos, conocidos, vecinos, colegas y contemporáneos. Por fortuna, hubo empresarios honestos que no participaron de estas prácticas, y que por ello, más bien, se vieron perjudicados y despojados por el gobierno impostor. Sin embargo ¿cómo persuadir de ello a un pueblo al que, a lo largo de una década, la propaganda embustera quería hacer creer que toda la política económica reflejaba aquella filosofía de la libertad y constituía su praxis? El resultado de esa desnaturalización es que la doctrina y el pensamiento más modernos, el que preside los procesos más efectivos de crecimiento de la riqueza y las oportunidades en el mundo de hoy, despiertan en nuestro país recelo y hostilidad, como consecuencia de la caricatura de política liberal con que Fujimori, Montesinos y los bandidos a su servicio etiquetaron los saqueos y derroches que en estos años hicieron, en el Perú, más pobres a los pobres y más ricos a un puñadito de ricos y de ladrones.
El resultado de todo ello podría ser el retorno a nuestro país del populismo de triste recordación, es decir, el retorno de la irresponsabilidad financiera, la demagogia política, la caída del empleo y los niveles de vida, y la cancerosa inflación acumulada de dos millones por ciento en cinco años (1985-1990) que tuvimos, algo que, como un íncubo, debería siempre desasosegar la memoria de los peruanos. Durante los ocho años que ha durado la dictadura de Fujimori y Montesinos, no he escrito una palabra contra el ex presidente Alan García y la catástrofe que significó su gobierno porque se trataba de un perseguido político, y porque, pese a todos los errores gravísimos que cometió como mandatario y que entonces combatí, respetó la libertad de expresión y preservó la democracia. Pero ahora que ha vuelto la libertad al Perú, y vuelve él a la arena política —en buena hora que lo haga si se pone en paz con la justicia y si ha aprendido la lección—, es indispensable, una obligación moral, recordar los desastres económicos, sociales y políticos de aquellos años, en cuyos polvos se gestaron, no lo olvidemos, los lodos del fujimorismo y la tolerancia de muchos peruanos para el poder autoritario. No hay, en este ejercicio de la memoria política, el menor ensañamiento contra el aprismo, que en estos años ha batallado con firmeza por el retorno de la libertad. Sólo una llamada de atención, para que el Perú no caiga, de nuevo, ni en una dictadura, ni en las miserias del populismo en las que aquélla se engendró. Sin el empobrecimiento que trajo al pueblo peruano la hiperinflación de los años ochenta, y la insensata declaratoria de guerra a la comunidad financiera internacional que nos marginó de los circuitos de crédito y la inversión, Fujimori, Montesinos y los militares golpistas jamás hubieran asaltado el poder con la aprobación de tantas peruanas y peruanos obnubilados por la inseguridad, la pobreza y la desesperación.
Que el disgusto por lo que acaba de ocurrir en la historia inmediata no nos vuelva amnésicos para la mediata. Tampoco nos dejemos embaucar por los pases de prestidigitación con que algunos buscan la inmunidad con el argumento de que si todos somos culpables, todos resultan inocentes. Ese es un razonamiento falaz. Es verdad que una dictadura carece de legitimidad para tomar cuentas por los delitos cometidos en democracia, ya que su justicia carece de independencia, de garantías elementales, y es a menudo un simple remedo, viciado por la arbitrariedad. Pero no es cierto que los robos cometidos en estos años, gracias a la dictadura, sean menos graves, o dejen de ser robos, porque en el pasado, durante los gobiernos democráticos, hubiera casos de deshonestidad, evidentes o presumibles. Cada cosa en su lugar, a su tiempo y en su debida jerarquía. En el intervalo democrático de 1980 a 1992 hubo, sin duda, mucho que criticar, pero recordemos que fue criticado ampliamente, gracias a la libertad de expresión que reinaba en el país y de la que se hacía uso, y a veces abuso, en los medios y en todas las instancias de la vida política. Que algunas, o acaso bastantes, acciones punibles quedaran a medio investigar y sin sanción es una deficiencia de nuestro sistema democrático y de sus imperfectas instituciones, desde luego. Pero nada de ello puede servir de atenuante, ni mucho menos de eximente, a la insultante vesania delincuencial con que los dueños del régimen espurio y sus allegados civiles y militares se llenaron los bolsillos e inundaron los paraísos fiscales con sus robos. En las democracias que tuvimos algunos robaron, sí, por desgracia, pero aquello fue excepcional; en la dictadura de Fujimori y Montesinos robar fue la respiración del régimen, su manera de gobernar, su razón de ser, una regla casi sin excepciones. Jamás, antes, vimos en la historia del Perú esa procesión de parlamentarios, dueños y directores de medios, ministros y jueces yendo a colectar sus salarios clandestinos —y a recibir órdenes— en la oficina donde un ex capitán expulsado del Ejército por traidor decidía los asesinatos y las torturas y dirigía el contrabando y el narcotráfico. Esta distinción entre democracias deficientes y dictaduras logradas no es académica: separa lo perfectible de la imperfección petrificada, lo vivible de lo invivible, lo que anda a medias o mal de la absoluta iniquidad.
Si queremos que la democracia, que ahora, como el ave Fénix, renace de sus cenizas, no vuelva a desmoronarse con la facilidad con que lo hizo en 1992, tenemos la obligación de reconstruirla sobre bases firmes, y depurarla de los vicios, taras y debilidades que la hicieron tan vulnerable. Ninguna democracia es sólida si se erige en un verdadero océano de miseria extrema y de vasta pobreza, con aislados islotes de prosperidad, como es la realidad peruana. Pero la peor manera de combatir la pobreza es cediendo al populismo, mentira irresponsable que sirve a veces, a políticos sin visión de futuro y sin conciencia, para ganar una momentánea popularidad, pero que, luego de un corto fuego de artificio de aparente bonanza, destruye el sistema de creación de riqueza, pervierte la moneda y deja tras de sí aquel desconcierto y caos que el caballo de Troya del autoritarismo aprovecha para infiltrarse en la ciudad, enajenar la lucidez de los ciudadanos y dar el zarpazo.
Detesto a los intelectuales que juegan a ser Casandras y que gozan profetizando desgracias. No hay razón alguna para el pesimismo, en las circunstancias actuales, en el Perú. Por el contrario, vivimos un momento histórico en el que podemos empezar a materializar aquello que Jorge Basadre llamó "La promesa de la vida peruana", esa vocación antigua y generosa, tantas veces frustrada pero nunca aniquilada del todo, de alcanzar una existencia digna, próspera, creativa y libre para el pueblo peruano. Repitamos, con Albert Camus, que, como en el dominio de la historia todo depende de nosotros —no de un dios caprichoso o de un determinismo fatídico, sino de nuestro querer y nuestro actuar—, de lo que decidamos en estos días dependerá que esta ocasión no sea desperdiciada y sirva para liquidar definitivamente el pasado ominoso y, también, aquellos resabios, prejuicios, prácticas malsanas y deficiencias que estropearon nuestra democracia, hasta dejarla sin defensas contra la peste autoritaria.
Que esta vez renazca libre de adherencias populistas, de retrógrados prejuicios y ansiosa de aprovechar todas las oportunidades que ofrece el mundo abierto e interdependiente de nuestros días a un país con la diversidad de recursos naturales y humanos del Perú. Una democracia en la que la controversia y la diversidad de ideas, opciones, partidos y doctrinas no rompa el denominador común de respeto a la legalidad y a la libertad que es el sustento de la civilización y que, cuando se deshace, nos arrastra sin remedio a la barbarie.
En estos días vivimos un hermoso espectáculo, al que estábamos desacostumbrados. En el Ejecutivo, en el Parlamento, en el Poder Judicial, en los medios de comunicación, en la vida política y cultural, corre un viento refrescante, rejuvenecedor. A izquierda y derecha, se multiplican los esfuerzos para que las cosas cambien, para que la sucia experiencia padecida quede atrás. Por primera vez, desde que yo nací —y soy un hombre que pronto cumplirá 65 años— muchos intocables de antaño —los generales, por ejemplo— son investigados, citados a comparecer ante los jueces, y hasta encarcelados. Y, con ellos, poderosísimos empresarios, directores de medios o profesionales a quienes su fortuna e influencia volvían antes intocables. Estamos inmersos en una enérgica campaña electoral, y, oh maravilla, todos los peruanos tenemos la seguridad de que el resultado de los comicios próximos reflejará esta vez de veras el fallo de los electores. Las divergencias políticas no se resuelven a balazos ni bombas, ni exclusiones, sino con debates televisivos, y a pesar de que las rivalidades son grandes, y a veces acérrimas, reina un amplísimo consenso de que esta es la manera sensata, este el modo civilizado, estas las reglas de juego que deben presidir la vida de la sociedad peruana y crear un marco de coexistencia para nuestra lucha por una vida mejor.
Sin olvidar, desde luego, la gravísima crisis económica, las penurias de tantos millones de peruanos que ella causa y los arduos problemas por resolver, regocijémonos. Esto que ahora ocurre en nuestro país es ese bien precioso entre todos que se llama libertad, la más fértil de las virtudes de una sociedad y la aspiración más ardiente de la condición humana. Esa libertad la reconquistaron las mujeres y los hombres del Perú, de todos los partidos e innumerables independientes, en las grandes movilizaciones cívicas con que respondió el pueblo peruano al fraude electoral de abril pasado y que culminaron en la gesta inolvidable de Los Cuatro Suyos, en el mes de julio. Ahora que la hemos recobrado y disfrutamos de ella, y sabemos qué estimulante es ser de nuevo libres, prometamos no bajar nunca más la guardia cuando en el horizonte se delinee una nueva conjura que la ponga en peligro mortal. –— Lima, febrero de 2001
Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es escritor. En 2010 obtuvo el premio Nobel de Literatura. En 2022, Alfaguara publicó 'El fuego de la imaginación: Libros, escenarios, pantallas y museos', el primer tomo de su obra periodística reunida.