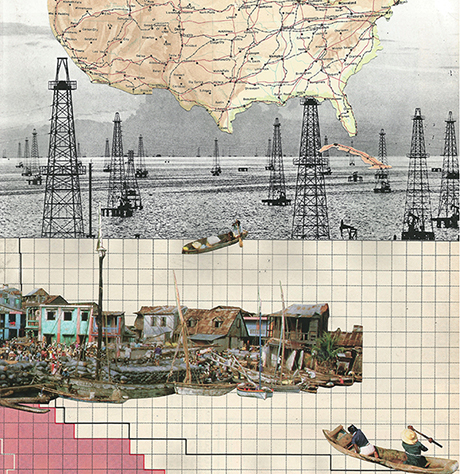Dios arrojó al mundo, pudoroso y apenado, a los arquitectos para que techaran nuestro fraseo diario. No previendo los alcances inusitados de esta empresa, y tal vez llevándose la mano a la frente, observó cómo las construcciones no sólo influían en el estado de ánimo del visitante sino que afectaban su fraseología, incluso efervesciéndola. Ciertos espacios tienen la capacidad de encender y desatar frases. Esto se acrecienta si, a la redonda, hay un escucha o espectador disponible. Dejemos a un lado los bancos y oficinas, lugares donde se gestan locuciones familiares. Pensemos en los espacios donde el visitante puede sacar sus brillos: por ejemplo una librería o una sala de cine, ejemplos dignos y notables de lo que somos capaces de decir, quizá provocando estornudos en el cenit.
Un caso. Un muchacho selecciona en una librería una serie de ejemplares y, explicándole a su novia, con un trazo grueso y conciso, la literatura universal, le ahorra a su amada décadas de lectura: “Mira, Shakespeare es el del cuello blanco de holanes, medio afeminado. Wilde es el del trajecito, también amanerado, al que no puedes confundir con Kafka, también de traje y sin duda homosexual, porque a éste, el de la cucaracha, lo distingues por sus orejas puntiagudas. A Beckett lo reconoces porque se parece a tu primo Rafael. Borges es el más fácil de todos: es el único ruco. Y Cortázar, el barbudo, se parece al maestro de educación física.”
A la joven le basta este breve esbozo para elegir un libro, y a uno, para seguirlos con oído aguzado. Él, el muchacho, se pasea por la librería disparando frases y ademanes que le demuestran a ella, su novia, el conocimiento de ellos, los libros. Sus frases me traspasan, pop, la cabeza. Y, plup, una sentencia: las frases cimientan la efigie de nuestra mente. Un conversador revela su mente con los temas y palabras que escoge. Quien piensa dos veces un enunciado sabe que aquello lo edifica, y que le sirve para lucirse al máximo si está jugando en su propio territorio. Y, dicho sea de paso, la cabeza, si está de nuestro lado, hará sus mejores intentos por construir un monumento cuando se quiere que el espectador al que se dirige ponga su corazón de nuestro lado.
Dios echó, sonrojada y modestamente, a los arquitectos a la tierra para mostrar lo complejo de erigir un monumento habitable. Otro ejemplo: voy al cine, una pareja se sienta en las butacas contiguas. Él le demuestra a su novia, y a todos en la sala, que sabe reconocer en voz alta a todos los actores. Con audacia y sin rubores, enlista las películas en que han aparecido aquéllos detrás del estelar. Dado que se muestra diestro en el terreno, ella pregunta cosas que sin duda él, antes que la película, puede responder: “¿Lo van a matar?, ¿por qué se pone borracho?, ¿se va a suicidar bebiendo?” Ríen de las groserías en la pantalla y no de las que yo les dirijo por telepatía. Se me ocurre algo genial: me cambio de asiento, de fila, alejándome del guía de la película y acercándome a la ilusión del respeto. Hay que distanciarse, de ser posible a grandes zancadas, como lo hace el sensato en estas circunstancias. Una vez que el actor obedece al muchacho en la butaca y muere, una vez que la película termina, él, el muchacho, deja escapar algunas frases que ella, la película, le ha inspirado, para compartir su interpretación con ella, la sala.
Desear silencio en una sala de cine es igual que pedirlo en un salón de clases de secundaria. No hay esquina en el cine inmune a estas frases, que nadie se atrevería a decir en su casa, en pantuflas, sin contener el borbotón de carcajadas. Me paro, pop, del asiento. Y, plup, una sentencia: la afición por las frases sostiene la interpretación del cine y la literatura. Aquí, en el sitio público, el problema es el arrebato de la palabra espontánea que nos lleva a frasear a trompicones. Cada uno de nosotros, al asistir en compañía al cine, deja tras de sí una estela de oraciones que pueden parecernos naturales, pero, como sucede con un olor escandaloso, habrá quien las olfatee dos veces y quizá concluya estornudando. Lo mejor en estos casos es callar de buen grado y, en todo caso, opinar a distancia.
Si para entregarse a algo hay que hacerlo sin condiciones, se podrían coleccionar, por pasatiempo y si las musas del zigzagueo lo permiten, estas frases. Es decir, ser espectador de los espectadores y lector de los lectores. Visitar estos recintos no para ver una película o comprar un libro, sino para observar. Una opción: si se tiene temperamento aventurero, proceda usted a memorizar las frases del espectador y teatralice y declámelas con orgullo suelto en esos mismos lugares.
Transcurre la misma cantidad de tiempo entre que a uno le parten, pop, el corazón, y un día, plup, allí está entero otra vez, que la que tornó a Dios proyectar, pop, a los arquitectos de una nube y advertir que las palabras, una encima de la otra, de un momento al otro, plup, construyen la idea de lo que somos, y alguien, acaso mordaz, acaso virulento, siempre está estornudando estruendosamente y otro observando con admiración cómo vamos elevando, pop y plup, un piso sobre otro. ~