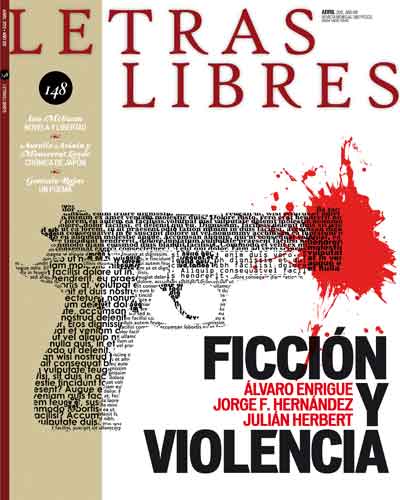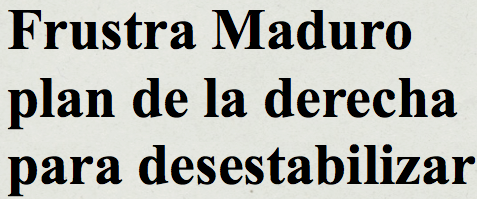“Pido excusas por hablar tanto de mí mismo”, escribe Louis-Ferdinand Céline en una de sus novelas finales, De un castillo el otro (D’un château l’autre). Toda su obra es un monólogo, una confesión entre histérica y desesperada: el corazón desollado y al desnudo. Pertenece de lleno a las viejas literaturas del yo, que en Francia han tenido un desarrollo singular, desde Michel de Montaigne hasta Jean-Jacques Rousseau, Marcel Proust, Jean Genet y muchos otros. “Soy yo mismo la materia de este libro”, escribía Montaigne en el prólogo a la edición de sus ensayos de 1580. Montaigne, a diferencia de Céline, no le pedía excusas a nadie. Lo que ocurría es que se había convertido en un señor, en dueño y señor, para ser más preciso, de una montaña y sus tierras adyacentes (de ahí su nombre), en tanto que Céline era hijo de la pequeña clase media francesa y nunca consiguió (en caso de que se lo haya propuesto) salir de ella. Observo a los comerciantes de barrio, a los vendedores de queso, a los dueños de quioscos de diario, a los bebedores de vino, de caras enrojecidas, de narices tumefactas, que hacen bromas con el mesero en el café de la esquina, y pienso en el mundo de Céline. Es el mundo de Rabelais, pero que ha bajado a las calles de hoy. El Viaje al final de la noche es un texto musical, un largo poema oscuro, que procede por acumulación y destrucción. Termina en una coda suave, que se va confundiendo con el silencio, como una sinfonía de Anton Bruckner. Rabelais, en cambio, era arrebato, bullicio, fiesta, danza macabra, música que retumbaba en los cuatro puntos cardinales.
Hace poco, las instituciones culturales francesas se preparaban para celebrar el cincuentenario de la muerte de Louis-Ferdinand Céline, de apellido Destouches en la vida civil, médico de profesión, autor de dos, quizá de tres o cuatro, de las grandes novelas francesas modernas. Hubo entonces, y todavía continúa, una apasionada, virulenta, bien documentada campaña pública de protesta. A pesar de su indudable, evidente, brillante talento literario, Céline había sido un antisemita rabioso, un colaborador de los ocupantes nazis de su país, un panfletista ocasional indigesto, cavernario. Según algunos, llegó al extremo del soplonaje en círculos de la Gestapo, de la delación, de ayudar a que familias judías enteras fueran trasladadas desde Francia a los campos de exterminio. No sé si existen pruebas seguras, si el clima de guerra influyó en estas acusaciones, si el escritor fue llevado a la justicia, procesado en forma legal, segura, con derecho a la defensa, y condenado con todas las formalidades de la ley. Pero el propio Céline, que escribió una de las novelas maestras de todo el siglo xx, Viaje al fin de la noche, publicó a la vez panfletos delirantes, venenosos, verdaderos llamados al crimen.
El caso, como digo, provocó una polémica intensa. Los artículos, las tribunas de opinión, los testimonios, no cesan. Uno tiene la impresión de que el escritor ha resucitado de entre las cenizas para volver a ser condenado. Es muy difícil salvar en el sentido moral y hasta humano a Louis-Ferdinand Céline, médico de barrio, de servicios asistenciales. He leído su obra hace años y ahora vuelvo a leerla. La polémica, junto con renovar el rechazo, ha provocado una curiosa resurrección literaria. Viaje al fin de la noche es un largo texto envolvente, llevado por un ritmo musical, por una poesía áspera, en la que se respira la voz de la calle, de los suburbios, de un habla moldeada y dislocada por el uso, por los tonos coloquiales y populares. Es el libro con más exclamaciones callejeras, estallidos rimados, cantados, que he leído en mi vida. A veces me digo que las reflexiones clásicas de la crítica moderna sobre la lengua de Rabelais, el autor de Gargantúa y Pantagruel, son perfectamente aplicables a Céline. Céline escucha también las voces ancestrales, las consejas populares, las exclamaciones y las versainas, los pregones callejeros y campesinos, y construye a partir de ahí una escritura única, inimitable. Carnavalesca, para utilizar la definición del crítico ruso del siglo pasado Mijaíl Bajtín. A menudo, sin embargo, la rabia, los prejuicios, la irracionalidad más total, enceguecen al novelista. Si leemos algunos de sus panfletos más virulentos, entendemos a sus enemigos. En sus páginas mejores, en cambio, tendemos a perdonarle todo. Es una contradicción viviente, y es una contradicción propia, quizá, de la mejor literatura. Pero, aunque le busquemos la salida por muchos lados, no conseguimos evitar la incomodidad, la vergüenza ajena, la intrincada dificultad de su caso.
¿Podemos perdonar el crimen porque el criminal tiene un gran talento de escritor, porque usa el lenguaje con increíble soltura y maestría? Pienso que no: no tengo la menor duda al respecto. Pero soy, a la vez, enemigo declarado de la censura, de toda censura. Mi conclusión, en consecuencia, es clara: hay que leer a Céline, estudiarlo, celebrar su literatura, discutirla a fondo, pero no tiene sentido rendirle honores nacionales. El asunto plantea problemas delicados, más propios de la política que de la creación novelesca. Desde luego, el Estado no tiene por qué ejercer la crítica literaria. Mejor dicho, no debe ejercerla. ¿Por qué hacerle celebraciones oficiales, estatales, a un escritor y no a otro? Como lo demuestra la historia de nuestro Premio Nacional de Literatura de Chile, tan codiciado y tan a menudo equivocado, los jurados burocráticos de alto rango distan mucho de ser infalibles. Al lado de algunos aciertos, las omisiones del Premio nuestro son flagrantes.
Pero hay otro aspecto más complejo, más sutil, de esta cuestión. Céline, el loco de Céline, fue descartado por su pésima conducta cívica, no por la calidad de su literatura. Y se plantea, entonces, una pregunta más directa: ¿deben las instituciones del Estado premiar a los escritores “buenas personas” y excluir a los otros? Con ese criterio, Céline no es el único que caería. No sé si François Villon, en la Edad Media, habría podido pasar el examen, o Jean-Arthur Rimbaud, en el siglo xix, o Jean Genet en el xx, para hablar solo de escritores franceses. Escarbando entre ingleses, norteamericanos, rusos, alemanes, encontraríamos algunas buenas piezas. Como dijo alguien, el infierno de la literatura está plagado de buenas intenciones: aspiraciones bondadosas y resultados poéticos y novelescos detestables. La consecuencia última de todo esto es intrincada. Sería mejor, quizá, que el Estado no se meta en los temas de la consagración y de la jerarquía en el arte de la palabra: que se limite a facilitarles la vida a los creadores y se abstenga de ponerles notas. Los dineros del Premio Nacional han salvado la vida de muchos, pero habría que inventar una manera de entregarlos por otro lado, con menos hipocresía oficial. Y que hasta las malas personas, que no son pocas en la profesión, tengan derecho a escribir, a publicar y a cobrar sus derechos de autor. ¿Por qué un ministro que es, por ejemplo, abogado –y lo digo sin pensar en nadie en particular–, o un rector que es, por ejemplo, ingeniero, médico veterinario, químico farmacéutico, tienen que influir en las cambiantes jerarquías de la literatura o del pensamiento? Una vez asistí a la llegada de un barco cargado de libros, un barco biblioteca, a una isla de Suecia. Tocaban campanas y los isleños acudían y se llevaban verdaderos carros de libros. Tenían que pagar una pequeña suma por tomar el libro en préstamo y parte de esa suma llegaba a los bolsillos de los autores. Siento la mayor simpatía por esas formas de apoyo a la lectura y a la creación, y mucha desconfianza frente a los galardones institucionales y ceremoniales, a pesar de que no los he rechazado e incluso los he recibido con gusto. Pero imagínense ustedes la antología que se podría hacer con los autores chilenos que no obtuvieron el Premio Nacional: Vicente Huidobro, María Luisa Bombal, Enrique Lihn, Jorge Teillier, Roberto Bolaño y un largo etcétera. Presenté en Barcelona Los detectives salvajes, de Bolaño, cuando nadie lo mencionaba para un premio ni siquiera municipal. Es decir, habría sido posible premiarlo a tiempo. Pero con otra actitud, y quizá en otro mundo. Huidobro estuvo casi siempre lejos de su tierra natal, hizo esfuerzos desesperados por convertirse en escritor francés y no tuvo éxito. Por otra parte, en el jurado burocrático, ministerial, del premio, influía siempre le intención de ayudar a los premiados, de sacarlos de la frecuente miseria o de la flagrante mediocridad. Y ocurría que Huidobro era el vástago de una familia rica, dueña de los viñedos más conocidos de Chile. ¿Merecía, en castigo por el dinero de sus padres, el olvido literario? En cuanto a Lihn, a Teillier, a Bolaño, eran demasiado marginales: los sesudos miembros del jurado no podían otorgarles un premio oficial: habría sido un escándalo en no se sabe qué parte.
Avanzo ahora en la prosa exasperada, a veces enloquecida, del Céline de la posguerra, de los años cincuenta. He leído hace poco un ensayo de Gabriel Zaid sobre la supuesta superioridad moral del pensamiento de izquierda y me pregunto si Céline no fue la víctima consagrada de esa actitud intelectual. Céline estaba convencido de serlo. Sus líneas venenosas (y a veces muy divertidas) sobre Tartre, en las primeras páginas de D’un château l’autre, atribuyen a Jean-Paul Sartre, el intelectual más influyente de los años cincuenta, una responsabilidad importante en su condena colectiva. Sartre y Simone de Beauvoir se habían deslumbrado con su primera lectura del Viaje al final de la noche. Habían sentido que esa escritura representaba una ruptura radical con el tono solemne de André Gide, de Paul Valéry, de muchos de los autores de la época anterior. Escribían una prosa que los ingleses llamaban prosa de mandarines. La gran ruptura había venido de Joyce en la lengua inglesa y de Céline en Francia: y en ambos, el parentesco con la escritura de François Rabelais era notorio.
Después de leer el Voyage…, Sartre y Simone de Beauvoir sintieron una afinidad literaria inmediata. Pensaron que la prosa narrativa francesa debía seguir por ese camino y trataron de hacerlo ellos mismos, con resultados desiguales. Es probable que el tono de La náusea, la primera novela de Sartre, sea bastante cercano al del primer Céline. Después, y no sé si fue un intento tardío de justificación, de acercarse, precisamente, a la corrección política, llegaron a la conclusión de que el desprecio de Céline por la gente sencilla, modesta, limitada, era una señal sospechosa de fascismo, algo así como el anuncio de un fascismo más tarde declarado, hecho explícito. El tema es complejo, inquietante, imposible de resolver de una plumada. Céline despotricaba contra los vicios de la vida francesa común: contra la hipocresía, la avaricia, la gula, el egoísmo. Alcanzaba, al hacerlo, el espíritu de la calle, de las plazas, de los mercados populares, pero también se encontraba con un pasado profundo, con voces que llegaban de la Edad Media. Se podría sostener que su genio verbal consistía en tener oído para esas voces. ¿Le faltó, en cambio, una compasión humana esencial, un sentimiento de solidaridad? Parece que Jean-Paul Sartre llegó a esta conclusión, y es muy probable que fuera justificada. Pero, a partir de eso, ¿había que condenar a Céline con la virulencia con que lo hizo Sartre, en alguna medida discípulo literario suyo, exponerlo gravemente a las represalias de la posguerra, someterlo al peligro de ser encarcelado y ejecutado?
La observación literaria de Sartre sobre la ruptura del estilo de Céline, sobre su carácter propiamente revolucionario, frente a la prosa marmórea, solemne, en algún sentido engolada, de un Gide, de un Paul Valéry, me parece válida, reveladora, interesante. Ahí captaba algo esencial. Al echar leña al fuego de la descalificación, del espíritu de revancha, cumplía, en cambio, un papel más bien mezquino y, además, de eso, trillado, hasta trivial. La conducta cívica de Céline era detestable, no cabe ninguna duda, y es probable que el Estado tuviera que castigarla de alguna manera. Pero el papel de un escritor, de un crítico, de un gran intelectual, como Jean-Paul Sartre, era otro. Y esto deriva de un elemento esencial, constante, de la lengua literaria. En la gran escritura, los resultados literarios van mucho más allá de las intenciones de sus autores. En este sentido, podría suceder que las mejores páginas de Céline –por su aliento popular, por su sentido histórico, por la captación instantánea de la belleza del mundo visible, por marginal, por deteriorado que sea este– sean, además de conmovedoras, en algún sentido, morales, por encima de las lamentables caídas del hombre que las escribió. ¿Fue salvado, en último término, por el sufrimiento, el hambre, la cárcel? No es imposible, y Sartre, en ese caso, habría desempeñado un papel poco glorioso de verdugo. ~
(Santiago de Chile, 1931 - Madrid, 2023) fue escritor y diplomático.