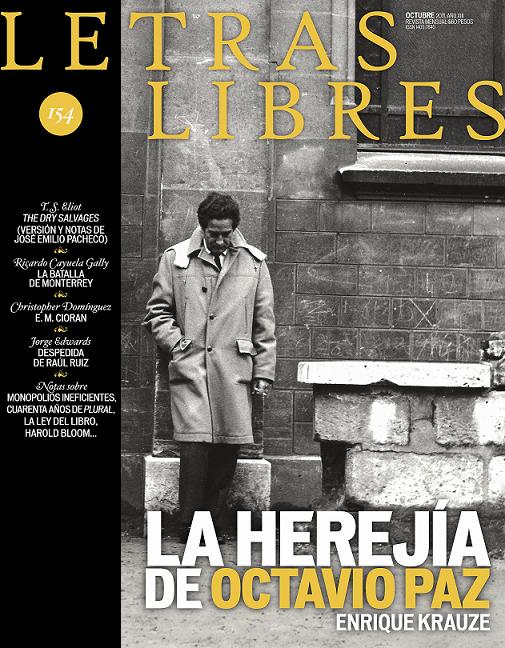Hice mis estudios de máster y doctorado en lenguas románicas en Yale, donde fui nombrado, al graduarme, profesor asistente. Al año acepté una oferta de Cornell que tenía mejores perspectivas para el futuro y allá me fui, y en efecto me ascendieron a una posición permanente en muy poco tiempo. A los seis años regresé a Yale, con un puesto igualmente fijo pero en un campo que no me daba acceso a la actividad que allí se desarrollaba en crítica literaria, que era la más importante del país. El Departamento de Español era una especie de gueto aparte.
Pero Harold Bloom se tomó el trabajo de buscarme, hacerse amigo mío, invitarme a cenas en su casa con gente como Paul de Man, a quien yo solo conocía como estudiante. En fin, me abrió las puertas de la gran Yale, con la que yo tenía contacto desde Cornell a través de la revista Diacritics, de la que fui uno de los fundadores. Eso se lo agradeceré a Harold mientras viva, además de su amistad, cariño y calor humano cuando sufrí la tragedia más grande que puede sufrir un ser humano: se me murió de cáncer mi hijo Carlos a los veintidós años de edad. Yo también lo he acompañado en los sufrimientos terribles que la enfermedad de su hijo mayor le han causado. Así que cualquier discrepancia que yo tenga con Harold hay que verla en el contexto de esa amistad, y de que yo creo en la grandeza de su obra, que le ha conseguido, como siempre pasa, no pocos enemigos. Cualquier cosa es perdonable salvo el éxito.
Lo que pasa es que entre Harold y yo hay once o doce años de diferencia, pertenecemos a diferentes promociones, y él es profesor de inglés y norteamericano, y yo romanista y latinoamericano. Harold se inició en los años cincuenta, en pugna contra T. S. Eliot y la New Criticism norteamericana, que en esa época tenía su sede en Yale, con gente como William Wimsatt, Cleanth Brooks y otros. Yo, en cambio, me considero heredero de la filología románica, de la estilística, y del estructuralismo y el post-estructuralismo, que fue lo que me tocó en mis años de formación y por las materias que estudié. Eliot nunca me ha impresionado, por lo que no me siento en la necesidad de luchar contra él. Admiré y sigo admirando mucho obras de Barthes, de Foucault, de Derrida (no de Lacan), lo cual irrita a Harold sobremanera, porque desprecia todo lo francés.
Mi origen latinoamericano me hace, por el contrario, admirador de la cultura francesa, y el francés, que aprendí a los dieciséis años, es una de mis cuatro o cinco lenguas de cultura –la más importante después del español y el inglés. Harold me acusa de afrancesado, se burla despiadadamente de Barthes, no respeta a Derrida, dice que Lacan era un impostor, y así por el estilo. No puedo repetir aquí los motes que les da y cómo los parodia –todo un espectáculo–. Yo me defiendo diciéndole que es un “romanticón”, que se cree un titán de la crítica, una especie de supermán que puede dar opiniones sobre todo lo escrito y por escribirse, y que, además, cuando dice que la literatura nos alivia de la soledad en que vivimos, está reculando hacia el existencialismo y Heidegger. El existencialismo, implícito en todo lo que vino después aun de forma negativa (por ejemplo, el estructuralismo), adolece de un patetismo que siempre me ha resultado insoportable –tal vez sea influencia de Borges–. Eso le digo, y además, que yo solo escribo sobre lo que puedo leer en el original, es decir, en inglés y las principales lenguas románicas, mientras que él lo lee todo en traducción inglesa. No tiene –y me burlo de él y su estrafalaria pronunciación del español o el francés– facilidad ninguna para las lenguas vivas, pero dice que sabe yidish. Me contesta que me hago pasar por latinoamericano para seducir a las mujeres (el mito del latin lover), pero que soy en realidad un judío de Brooklyn. Pronto dejamos todo eso y nos ponemos a discutir de beisbol o a chismear sobre colegas.
Harold es un gran chismoso y un fanático furibundo de los Yankees de Nueva York –conoce el nombre de cuanto jugador se haya puesto alguna vez, aunque muy fugazmente, el uniforme de los Yankees– porque nació y se crió en el Bronx, a la sombra del Yankee Stadium, en el seno de una familia judía de clase trabajadora. En 1936, un tío lo llevó a un juego de los Yankees y quedó prendado para siempre. Es muy pesimista porque le tocó vivir la era, en los sesenta y setenta del siglo pasado, cuando los Yankees pasaron por una muy mala racha. Por eso vive aterrado de que en cualquier momento pueda volver. Mirar con Harold por televisión una serie mundial en que juegan los Yankees es un auténtico martirio. En los momentos emocionantes sale corriendo de la sala pidiendo que le cuenten lo que pasa porque él no puede aguantar verlo directamente. Me río porque los Yankees no significan nada para mí; yo sigo siendo fanático de los Leones del Habana, de la Liga Cubana, que no han jugado desde 1961, cuando Fidel Castro canceló la pelota profesional en Cuba.
En literatura, Harold y yo coincidimos en cosas muy fundamentales a pesar de nuestras diferentes formaciones y experiencias. Me ha parecido muy justo su rechazo y escarnio de lo que en crítica ha llamado la Escuela del Resentimiento, sus ataques y contraataques contra las que llamó feminazis, y toda la caterva que a partir de la political correctness se atrevió a tratar de sentar cátedra de literatura. Ahora nos burlamos de los que dicen que hacen Estudios Culturales, que no terminan siendo ni una cosa ni la otra: juegan a hacer política mientras ruedan sus buenos automóviles y se dan la gran vida en el pacífico mundo universitario norteamericano. No han producido ni una sola obra de valor, ni ninguno de sus libros ha tenido el más mínimo impacto político ni aquí ni en América Latina. Son unos impostores. Es decir, Harold y yo rechazamos toda crítica basada en la política, creemos en el valor de la literatura y pensamos que hay que hacer juicios de valor sobre esta. Con los años he llegado a concederle que cada uno es su propio método, y que la búsqueda de metodologías y teorías es mejor dejársela a los que carecen de imaginación crítica, que son, lamentablemente, la mayoría de quienes se dedican a la literatura en el mundo académico.
También coincidimos en que hay que dedicarse a leer y estudiar a los grandes autores porque la vida es corta y no se puede perder el tiempo con obras menores. Él, ya muy mayor, se ha dedicado sobre todo a Shakespeare, pero había dedicado estudios fundamentales a los poetas románticos ingleses y a Wallace Stevens, entre otros. Yo empecé mi carrera con una tesis doctoral sobre Calderón de la Barca, y he escrito libros sobre Carpentier y Cervantes, y estudios sobre Rojas, Lope, Tirso, Borges, Neruda, Lezama, etcétera. De joven aposté por la obra de Severo Sarduy, que fue un entrañable amigo, no porque lo fuera, sino porque me intrigaban sus novelas y se me hacían difíciles. También me he ocupado de Lezama, que a la larga creo que va a quedar como uno de los escritores más importantes de la lengua española –si es que escribía en esa lengua.
No coincidimos Harold y yo en lo de la angustia o ansiedad de la influencia, que –pienso– tiene validez para el romanticismo y lo que ha venido después, pero que no sirve para épocas anteriores. Los escritores renacentistas querían escribir como los clásicos y luego como Petrarca; en español, el modelo fue Garcilaso. No pienso que la chispa creadora la provoque el resentimiento contra un precursor, aunque no quito que el esfuerzo por ser original incluya cierto rechazo de lo ya hecho. Pero también incluye cobijarse bajo la influencia de un gran creador de épocas pasadas y tratar de emularlo. Severo me decía que él iba a quedar como una nota al pie de la obra de Lezama, y esto le daba orgullo. Hoy hay muchos que van a quedar como notas al pie de la obra de Severo. Carpentier dejó tras sí una estela de seguidores de gran calibre, entre ellos nada menos que García Márquez. Sin Carpentier no habría García Márquez.
Además, estimo que el método de Harold depende demasiado de relaciones filiales que solo se pueden dar en el seno de una lengua dada, que hay autores que no son traducibles o aptos a ser justipreciados en lenguas que no sean las suyas. Esto pasa actualmente con la obra de Lezama, pero lo mismo ha pasado con Rulfo. Rulfo, que tanto aprendió de Faulkner, fue un gran novelista, con un estilo muy propio, no menor que su maestro y muy distinto a la vez. Pero en inglés, por ejemplo, Rulfo no suena bien. El caso más patente de esa imposibilidad o por lo menos dificultad de traducción es San Juan de la Cruz: es uno de los grandes poetas de la tradición occidental, pero es casi imposible leerlo a cabalidad en otra lengua, a pesar de la sencillez de la suya, o tal vez precisamente por ella. Góngora, que es tan complicado, se puede traducir mejor, aunque tampoco cruza fronteras lingüísticas fácilmente. Harold sabe muy poco de San Juan y de Góngora, y yo creo sinceramente que no sería capaz de leerlos en el original, aunque me jura que lo hace. Me llevó años llegar a disfrutar plenamente de Stevens, que ha llegado a ser uno de mis poetas preferidos, y eso que el inglés me es casi tan familiar como el español a estas alturas.
Creo que crear todo un canon, como ha hecho Harold, a base de lecturas hechas en traducción, es una empresa condenada al fracaso. No lo ha sido por la enorme difusión editorial de los libros en inglés, el enorme prestigio de Harold y el hecho de que, sea como sea, nos ha puesto a discutir sobre el asunto, lo cual vale la pena siempre. Pero es ridículo pensar que se puede hacer una especie de hit parade en que Shakespeare y Cervantes se disputen el primer lugar. Para empezar, no todo Shakespeare ni todo Cervantes son dignos de ese primer lugar. Si Cervantes solo hubiera publicado Los trabajos de Persiles y Sigismunda, ni siquiera consideraríamos su nombre. Insisto, sin embargo, en que la controversia vale la pena, y además me doy cuenta, porque lo conozco y percibo las inflexiones de su voz crítica, de que Harold a veces dice cosas de jarana, un poco para –si se me perdona– joder.
Me inspira ver a Harold saliendo de su clase, a los más de ochenta años, habiendo sufrido ya no pocas dolencias físicas, lleno de entusiasmo y dispuesto a bromear conmigo, que salgo de la mía, sobre temas literarios o beisbolísticos. Invariablemente me acusa, casi a voz en cuello en las calles de New Haven, de siempre andar rodeado de mujeres bonitas, y me suelta que soy el “segundo mejor crítico de Yale”, sin tener que mencionar quién es el primero. Yo le pongo la mano en el hombro y le digo que pertenecemos a distintas generaciones y que él pertenece a la ya pasada, y así seguimos, haciendo un espectáculo que mis estudiantes –algunas por cierto bellas– gozan de lo lindo. Mi vida como alumno, profesor y ser humano se ha enriquecido con la amistad y lealtad de Harold Bloom, a quien quiero entrañablemente. ~
(Sagua la Grande, Cuba, 1943) es Sterling Professor de literatura hispanoamericana y comparada en la Universidad de Yale.