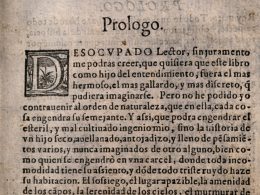Durante su larga vida de narrador, Carlos Fuentes probó casi todos los experimentos modernos de la novela en busca de uno que le brindara la feliz fusión de contenido y forma. El foco principal de su indagación fue siempre el origen del pensamiento mexicano e hispanoamericano en historia, política, literatura y arte. La culminación de ese proyecto fue Terra nostra (1975), que aspiró a llegar a una amalgama de los principales mitos literarios hispánicos –Celestina, Don Juan, Don Quijote– y de las figuras políticas dominantes –Felipe II, Francisco Franco y otros–. La obra de Fuentes no se desarrolló desde dentro de sí misma –como las de Faulkner, Proust, Joyce o García Márquez– sino que fue reaccionando y reflejando las últimas modas ideológicas y narrativas que surgieron a lo largo de su carrera. Esto la debilita en su conjunto porque no parece haber texto, entre tantos, que sea la firma definitiva de su arte, como Cien años de soledad, en el caso de García Márquez. En La campaña (1990), sin embargo, parece haber una síntesis oportuna de narrativa, historia y mito que da la medida de la producción de Fuentes; su fundamento es la ley, el derecho, y la figura máxima de su manifestación histórica y literaria: el Archivo.
La presencia de este como mito de fundación remite a los principios y al progreso de la narrativa hispanoamericana, y en eso consiste lo medular de esta novela, que no deriva únicamente de la tradición narrativa occidental. Se trata, además, de un mito moderno –si se me permite el oxímoron– que nace de condiciones sociales e institucionales propias del mundo hispánico. Por extraño que parezca, la retórica notarial, en el siglo xvi, sentó las bases de lo que llegaría a ser la narrativa hispanoamericana –era un código legitimado por la Corona y su minuciosa burocracia administrativa–. Las crónicas del descubrimiento y conquista fueron en principio relaciones, cartas, peticiones, memoriales, alegatos y otros documentos de índole legal que dieron cuenta por escrito, a veces impresos, de las primeras actividades de los españoles en el Nuevo Mundo; detallaron su geografía, flora, fauna y estructura social y política. Fueron también a menudo testimonios personales que ponían de manifiesto las motivaciones de los actores en esos trascendentales acontecimientos. Se elevaba esos documentos a las instituciones que constituían la corona –sobre todo al Consejo de Indias– con el propósito de certificar actos de toma de posesión, apologías y polémicas, en un tono con frecuencia contencioso. Cuando desembocan en amplias historias redactadas según las normas de la historiografía renacentista, esos textos aún conservan vestigios de ese origen jurídico.
El procedimiento de expresarse valiéndose de la retórica del poder en un simulacro del discurso autoritario, va a prevalecer y preponderar como modelo a lo largo de la historia y evolución de la narrativa hispanoamericana, en relación a otros discursos de poder según el momento –la ciencia y la antropología serán los principales en los siglos XIX y XX (una idea que desarrollo en libro de 1990 Myth and archive. A theory of Latin American narrative)–. Sin embargo, el vínculo inicial de la narrativa con el derecho perdurará como memoria remota pero activa de su génesis. En la modernidad, cuando la disciplina más influyente será la antropología, ese germen jurídico se invoca como recurso al origen de un mito de fundación. Ese será su papel en novelas tan importantes como Doña Bárbara y Cien años de soledad. Consistirá en un retorno reflexivo a la fundación de su propia fundación. La novela de García Márquez, que recoge las tres formas de reflejar el discurso dominante es, por eso, una novela-archivo, como también he sostenido en el libro mencionado. Es lo que ocurre en La campaña, aunque no de igual forma abarcadora.Su regreso a lo jurídico, al Archivo inicial, es un esfuerzo por sentar un segundo comienzo en la historia americana, la independencia, paralelo en su expresión al primero, el descubrimiento y conquista.
En nuestro tiempo esa vuelta al derecho como fuente se centra en el romano porque desde el principio fue el antecedente principal de la legislación española; en el siglo XVI como parte del rescate del legado clásico que los humanistas favorecieron en todas las esferas del saber y de las actividades sociales y políticas. Pero desde la independencia, por el imperativo histórico de crear nuevas naciones dotadas de sistemas legales propios, de constituciones que las organizaran, ese regreso se hizo más perentorio. Ahora se contaba, además, con la revisión del derecho romano que fue el Code Civil francés, conocido como Código Napoleónico, emitido en el 1804, justo cuando Hispanoamérica se hacía independiente y se fundaban las nuevas naciones. Su influencia fue grande y duradera. El Código era un refinamiento del derecho romano. No debe olvidarse que una figura señera y fundadora como Andrés Bello contribuyó a formular el Código Civil chileno, basado en el napoleónico, aunque él era venezolano. (Además publicó una enjundiosa gramática del castellano todavía vigente, ambas cosas están vinculadas). No pocas de las personalidades patrióticas y literarias que le siguieron, como José Martí, entre muchos otros, fueron o abogados o habían por lo menos estudiado derecho en algún momento al inicio de sus carreras. Desde entonces y hasta el presente muchos, si no la mayoría de los principales escritores hispanoamericanos, hicieron lo mismo. Por ejemplo, José Lezama Lima, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, el mismo Carlos Fuentes, y un largo etcétera. En las facultades de derecho aprendían los futuros novelistas a cómo transformar los accidentes e incidentes de la vida cotidiana (los relatos de que está hecha) en escritura; en pocas palabras aprendían a escribir, a contar historias coherentes y con visos de verdad. En breve, aprendían retórica, remontándose a Cicerón. Este es el trasfondo de La campaña, cuyos jóvenes protagonistas querían ser abogados.
Desde sus primeras páginas, La campaña exhibe la presencia dominante de la ley. La novela empieza con un crimen, el secuestro del hijo de Ofelia Salamanca y su esposo el presidente de la Audiencia del Virreinato del Río de la Plata, el marqués de Cabra, en cuyo lugar se pone a un bebé negro, que muere en el fuego subsiguiente que consumió el edificio. La mansión de la que se sustrae al niño es parte de la Audiencia, es decir que se le roba de la morada del derecho, y el padre es figura prominente del aparato jurídico. Además, Baltasar Bustos, el joven que comete el secuestro, es un aspirante a abogado, que ha servido de escribiente en los juicios que el presidente de la Audiencia les ha hecho a los virreyes depuestos. Estos aspectos tangenciales de la disposición de la ley en la novela, que no son insignificantes, son numerosos. Por ejemplo, Bustos, para salir de la Audiencia a deshora, sabe de un pasadizo en la biblioteca de la misma que atraviesa los volúmenes de la patrística que esta atesora: “en vez de abandonar el edificio entró a la biblioteca despoblada a esta hora, y allí esperó con paciencia, escondido entre las estanterías, a que las luces se apagasen. Su padre le había dado el secreto: detrás de los gruesos volúmenes que reunían las obras de la patrística cristiana se hallaba un pasaje secreto que permitía a los presidentes de la Audiencia pasar con sigilo y sin molestias a sus habitaciones privadas”. Esta biblioteca es la primera figuración concreta del Archivo, que encierra ya sus principales particularidades: contiene textos jurídicos en gran cantidad, los distribuye según un orden establecido por sus diferencias; es el ámbito de la escritura, que salvaguarda los misterios de la autoridad. El Archivo inspira cierto pavor, porque estar archivado es estar sometido al poder, estar en su registro. Estas serán las características del mito del Archivo tal y como aparece en La campaña.
Digo mito porque el Archivo en la ficción hispanoamericana moderna manifiesta sus principales características para evocar su propio origen en el derecho, cuya sucinta historia he explicado en párrafos anteriores. No se trata de una institución con características definibles en términos sociológicos uorgánicos que pueden someterse a una sistematización metódica. Los mitos son creencias profundas de una cultura que apelan a un substrato irracional o pre-racional, que favorece lo narrativo a lo discursivo. Recurren a lo fantástico antes que a lo realista o racional y se fijan en misterios que la filosofía no ha logrado resolver. Son como el subconsciente colectivo de una comunidad y aspiran a revelar anhelos profundos no limitados por lo concebido como normal. Las religiones parten de los mitos y les dan veracidad recurriendo a la fe. La novela hispanoamericana acude al mito, como en Cien años de soledad, para ocupar su órbita fundacional, por lo que tiene que recurrir a lo fantástico, sacado de tradiciones europeas, pero también indígenas o africanas. El impulso realista de la novela la separa del mito, por lo que su presencia suele constituirse en lo que se ha llegado a conocer como “realismo mágico”. El propósito del mito en la novela de Fuentes es de esa naturaleza e informa el sentido global de la novela.
La campaña es una novela histórica sobre la independencia de Hispanoamérica, en términos muy abarcadores, desde el Río de la Plata hasta Yucatán, pasando por el Alto Perú, Perú y Chile. Es, además, una historia de las ideas que conducen a la independencia. Sus tres protagonistas son partidarios de los tres filósofos ilustrados que la inspiran. Xavier Dorrego, hijo de comerciantes, es seguidor de Voltaire; Baltasar Bustos, estanciero, admira a Rousseau y Manuel Varela, impresor, es devoto de Diderot. Estos jóvenes, reunidos en Buenos Aires, tienen acceso a esos libros franceses gracias a sacerdotes que los importan escondidos entre los objetos del culto que reciben. La Iglesia, en gran medida los jesuitas, es cómplice de las actividades revolucionarias, y dos de los principales guerrilleros que aparecen en La campaña son curas rebeldes. El Imperio español no se abandona con facilidad.
De estos tres jóvenes los principales son Bustos y Varela. El primero es el protagonista, que le escribe cartas a Varela que son como una novela epistolar virtual que este último convertirá en La campaña, el libro que tenemos en las manos. Criado por su patriarcal progenitor entre gauchos, Bustos es un hombre de poco porte físico, apasionado por las ideas de Rousseau y por Ofelia Salamanca, a quien vio desnuda en sus incursiones preparatorias para el secuestro de su hijo. Es una pasión que parte de un intenso deseo provocado por esa contemplación del cuerpo de Ofelia en sus más íntimos detalles, pero que adquiere visos de amor cortés. Después de pasar una temporada en su estancia natal, Bustos es enviado por sus dos amigos, que pertenecen al movimiento independentista bonaerense, al Alto Perú para incorporarse a los montoneros. Es algo para lo que él no estaba del todo preparado: regordete, flojo, sin preparación militar. Pero su pasión política lo mueve, así como su deseo de realizar proezas que lo hagan digno de Ofelia. Con las guerrillas le ocurrirán sucesos altamente significativos que se suman al carácter mítico de la novela.
Las aventuras de Bustos tienen un dejo mítico y épico, en una odisea en busca de la satisfacción intelectual y erótica. Uno de los detalles míticos más evidentes es la aparición de dobles suyos. En la estancia familiar Bustos se encuentra con un gaucho que, pese a las diferencias por su aspecto desaliñado, es tan similar a él que lo perturba –se sugiere que es un hijo ilegítimo de su madre–. En otro momento, Bustos mata a un soldado enemigo, un indio que se le hace tan parecido a sí mismo que se cambia de ropa con su cadáver. Y, en el trasfondo, está la pareja de niños intercambiados, uno, el negro, que muere en el incendio, pero el otro, el blanco hijo de Ofelia, sobrevive para cumplir un destino que no podría haber sido el de su efímero doble. Desde luego, el fondo mítico aquí son los gemelos divinos, dioscuros, en la mitología griega Cástor y Pólux; pero hay más en otras mitologías, como los jimaguas de la afrocubana. Los mellizos suscitan cuestiones sobre el destino: ¿ha de ser el mismo para ambos por ser iguales? En el caso de Bustos la presencia de estos dobles lo lleva a preguntarse sobre la justicia, y cómo esta puede diferir entre seres que tanto se parecen, y, desde luego, sobre la singularidad de su propio ser, que puede proyectarse en más de un individuo o, por lo menos, en más de un cuerpo.
Pero este aspecto mítico de la novela –hay otros de este cariz– lo que subraya es la presencia de mitos a un nivel más general –desde lo contingente del realismo, el relato trata de aproximarse a la generalidad de la fábula–. Uno de esos mitos, ya lo sugerí, es el Archivo, al cual regresaremos, pero el otro es el mito de El Dorado. Si La campaña ofrece un panorama de la historia de las ideas que consolida la Independencia, también tercia en la mitología latinoamericana, que forma parte de su historia. En el capítulo III –titulado escuetamente “El Dorado”–, Bustos anda con los montoneros, guerrillas en el Alto Perú –lo que hoy es Bolivia–, para luchar contra las fuerzas españolas, cuyo centro de operaciones es Lima. El joven se va adaptando a la ruda vida de los montoneros e intenta comunicarles a ellos y a los indios que les sirven sus ideas revolucionarias de libertad e igualdad. Pero los montoneros, que fundan “republiquetas” independientes, y los indios, que no entienden el español, no le hacen mucho caso. Ildefonso de las Muñecas, el cura revolucionario líder de estos, discute con él sobre estos asuntos. Él y sus seguidores ven en el Buenos Aires independentista una fuerza tan ajena y distante como la monarquía española. Bustos no se desanima porque se da cuenta de que su paso por esta lucha, por aislada que parezca, es parte de su ordalía, incitada por sus dos pasiones: la igualdad y Ofelia Salamanca. Estos dos ideales se juntan en una síntesis rousseauniana de ansia de fusión con la naturaleza y deseo erótico: “ustedes [los indios] están más cerca de la naturaleza que nosotros”, dice. En este ambiente de violencia caótica, a Bustos le ocurren cosas determinantes en su vida: pronuncia un discurso revoluciona- rio que pocos entienden; pierde su virginidad con una joven india que se le entrega una noche; mata a un hombre en el campo de batalla, y visita El Dorado. Lo encuentra en una gruta profunda, a la que llega guiado por Simón Rodríguez, un viejo mestizo y maestro. Un sabio senecto, un Virgilio aborigen.
El Dorado, como dice Charlotte Rogers en su magnífico Mourning El Dorado. Literature and extractivism in the contemporary American tropics, es uno de los mitos fundacionales del continente. Se trata de una fusión de fábulas europeas e indígenas. El nombre viene de la historia de un cacique que se embadurna de resina por todo el cuerpo y luego le soplan oro en polvo encima, que lo hace lucir como una estatua dorada. Preside sobre una ciudad áurea, luminosa, que se funde con nociones utópicas europeas que ubican la ciudad en algún lugar real del Nuevo Mundo. En la búsqueda de El Dorado se agotan cuantiosas expediciones hasta el siglo XVIII, cuando su condición real se descarta para convertirse en un símbolo que invade la literatura y las artes. De acuerdo con Rogers, en los siglos xix y xx la riqueza de supuestos minerales preciosos (oro, plata, diamantes) se transfiere a otros tesoros naturales y muy auténticos, como el caucho y el petróleo. Su presencia en la literatura persiste y alcanza su cima y sima en Los pasos perdidos (1953), de Alejo Carpentier, donde la melancólica conclusión es que El Dorado no tiene ni siquiera validez simbólica. Sin embargo, en La campaña Fuentes lo revive para marcar un hito crucial en la evolución de Bustos y como parte del trasfondo mítico de la obra.
Todo cuadra en El Dorado que visita Bustos. Primero debe notarse que la acción ocurre precisamente en la zona minera del continente de donde por cierto sacaba sus riquezas el Imperio español –siendo la fuente principal Potosí–. Históricamente el Alto Perú fue una suerte de El Dorado real para la corona. También debe repararse en que Bustos baja a la cueva donde se encuentra El Dorado, por una trampa en el sótano del ayuntamiento de un pueblo, como si fuera a través de la ley, del Archivo, que desciende al mito. Al principio se halla en una gruta fría y oscura, un ambiente fantástico, onírico. Simón le dice a Bustos: “Te he reservado a ti la visión de El Dorado, la ciudad de oro del universo indio…” Para Bustos ese resplandor de una población utópica representaría a una comunidad ideal basada en la libertad, la igualdad y la justicia, su aspiración tomada de Rousseau, aunque también de otras fuentes europeas.
Porque además de las características vistas del mito indígena, El Dorado con que se encuentra Bustos es luminoso; no está bañado de luz, es luz pura. Los habitantes “se movían como si la banda de luz que les ceñía los párpados cerrados fuese un sustituto de la vista misma, hasta que una docena o más de esas miradas a la vez veladas y transparentes, juntaron sus rayos en un solo haz y rodeando, y precediendo a Baltasar Bustos y a Simón Rodríguez, los guiaron hasta el filo de un nuevo abismo, pero este interno a la caverna, como si la cueva (¿era realmente eso?) reprodujese en la oscuridad interna el mundo externo, el mundo del sol”. La visión es la de “un gran globo de plata, pero cristalino como un espejo. En el centro de ese espacio –que podía ser globo, abismo, espejo– había una luz. […] Era la luz antes de manifestarse. Era la idea de la luz”. Y un poco después: “una ciudad entera perfilándose poco a poco toda ella hecha de luz”.
Lo que tenemos aquí es la quintaesencia de la vertiente europea de El Dorado. En alusión a la célebre alegoría de la caverna de Platón, lo que Bustos percibe es la luz donde residen la verdad y la justicia. La ciudad de luz representa la utopía cuya noción e historia parten del libro VII de la República –y en el fondo también la luz del Génesis, fundiendo la tradición grecolatina con la judeocristiana.
Lo más sorprendente que encuentra Bustos en la mágica cueva es a su amada, Ofelia Salamanca, como si el trasfondo platónico y rousseauniano de su anhelo se fundiera en ese foco con su pasión amorosa. En medio de la ciudad-luz una serie de puntos luminosos escriben “un solo nombre, repitiéndolo en sucesivos fogonazos, hasta imprimirlo en la retina con la permanencia de algo grabado en la piedra. Y ese nombre era OFELIA SALAMANCA, OFELIA SALAMANCA, OFELIA SALAMANCA, OFELIA SALAMANCA”. La escritura es muy significativa porque todo en El Dorado es mudo, visual, preingüístico. Sin embargo, el nombre de Ofelia es lengua escrita, texto, origen del Archivo. Pero las letras se disipan y aparece la imagen de Ofelia misma, como para sustituir su representación por su cuerpo real, desnudo, con una minuciosidad pornográfica, “en cada detalle prohibido, cada superficie suave y acariciable, cada temida y brusca secreción de araña”. En su peregrinaje dantesco hacia Ofelia, Bustos no da con una Beatriz sublime sino con una mujer concreta, carnal y dispuesta para el amor físico.
Ahora bien, la novela sugiere que el episodio de El Dorado es un sueño de Bustos, siendo así una proyección de los anhelos subconscientes que lo animan. No sabe si lo que vio fue verdad o sueño, si lo que él considera realidad es como las sombras de la cueva de Platón. La ambivalencia hace que La campaña se aproxime o simplemente forme parte de lo que se ha llamado el “realismo mágico”. No está lejos esta obra de Fuentes de la fundacional de esa tendencia, El reino de este mundo (1949), de Alejo Carpentier, que también narra una revolución independentista, la de Haití, y contiene un fuerte elemento fantástico derivado de las creencias de los esclavos africanos en la colonia francesa. La acción de ambas novelas transcurre en la misma época, los primeros años del siglo XIX, durante la estela que dejan en el Nuevo Mundo la Ilustración, y la Revolución Francesa. En Fuentes las cuestiones que esto suscita en cuanto a la composición de la novela son tal vez más explícitas en su vertiente teórica que en Carpentier.
La superposición de escritura y deseo sexual en la figura de Ofelia, que en cierto modo se cancelan mutuamente, o son una sublime síntesis, es significativa porque la visión que Bustos tiene de El Dorado es un simulacro de un regreso al origen, y este guarda un secreto perturbador para él, que tal vez revela contradicciones en su subconsciente. En el fondo de El Dorado, Bustos encuentra la escritura, el fundamento del Archivo.
Después de aventuras galantes en Lima, Santiago de Chile y Venezuela, Bustos recala en Yucatán, donde la lucha independentista, aunque avanzada, no ha terminado. Ha sido liderada por los curas Miguel Hidalgo y José María Morelos, y ahora por el también cura Anselmo Quintana. La campaña se complica porque los criollos, aunque en favor de la independencia, no quieren que el país caiga en manos de los indios, negros y mestizos. No quieren la igualdad. Quintana, mestizo y originalmente un simple párroco, por el contrario lucha por ella, a la vez que por la independencia, con tropas de tipo guerrillero que son implacables con sus enemigos, y que, como los montoneros en el Alto Perú, improvisan armas y demás pertrechos, además de las leyes que proclaman en los territorios que liberan. Autodidacta, pero que a la larga también estudió en un seminario y ha leído de la patrística, Quintana es elocuente en su interpretación del porqué de la guerra que hace y de la independencia latinoamericana en general, de la que está perfectamente informado. Él y Bustos sostienen largas discusiones sobre estos y otros asuntos, como la existencia de Dios y la justicia civil y religiosa. El joven argentino le cuenta, no le “confiesa” porque es ateo y no cree en la Iglesia, sus crímenes o pecados, desde el secuestro del hijo de Ofelia pasando por la muerte del soldado indio en la guerrilla con los montoneros. Quintana, por su cuenta, relata los suyos, entre ellos el mandar a matar –a degollar– a cien soldados realistas como venganza por la muerte de un hijo suyo (aunque sacerdote, ha tenido muchos hijos).
Como con los montoneros, Bustos se encuentra aquí con el principio más primitivo de la guerra; espontánea e improvisada, como un origen violento de la historia. No es un arranque mudo, sin embargo, como en El Dorado, Bustos da aquí con la presencia de la ley y del Archivo: “No era muy impresionante el armamento, después de haber visto el de José de San Martín en Valparaíso y el paso de armas por Maracaibo. […] Pero a cambio de la escasez de artillería, lo que abundaban eran archivos […] Montañas de papeles a la entrada de los antiguos depósitos de tabaco donde se había instalado el cuartel; fojas y más fojas, hasta competir con la altura de la montaña celosa, el Pico de Orizaba, que los indios llamaban Citlaltépetl, Cerro de la Estrella, y corriendo como ratones alrededor de estos grandes quesos de pergamino, secretarios y abogados, redactores de proclamas, agentes y propagandistas de toda laya y más abundantes, se diría a primera vista, que el ejército rebelde mismo.”
Estos abogados son “la peor de las maldiciones gitanas, de abogados, teólogos de la ley, padres de la Iglesia de la incipiente Nación”. Quintana se ve asediado por ellos. Este “enjambre de leguleyos y redactores se le vino encima al cura Quintana con recomendaciones, advertencias, solicitudes y novedades, que si los archivos ocupan ya más de diez carretas, ‘qué hacemos con ellos’, ‘quémenlos’, dice Quintana”. Pero no queman ese Archivo móvil, y Quintana termina a fin de cuentas por aceptar la importancia de esos archivistas que salvaguardan la tradición escrita porque, en el fondo, como Bustos les dice a sus amigos de Buenos Aires, “lo escrito es lo real y nosotros somos sus autores”.
En resumidas cuentas, situado en un comienzo desde el cual puede concebir el futuro de la Nación, y de Latinoamérica, Quintana dice, en lo que podría bien ser el mensaje último de La campaña: “¿Queremos ahora ser europeos, modernos, ricos, regidos por el espíritu de las leyes y de los derechos universales de los hombres? Pues yo te digo que nomás no se va a poder si no cargamos con el muertito de nuestro pasado. Lo que te estoy pidiendo es que no sacrifiquemos nada, m’ijo, ni la magia de los indios ni la teología de los cristianos, ni la razón de los europeos nuestros contemporáneos; mejor vamos recobrando todito lo que somos para seguir siendo y ser finalmente algo mejor.” La suma del pasado, con sus contradicciones, y el presente, con las suyas, es el Archivo.
En Yucatán, Bustos encuentra a Ofelia, avejentada, acatarrada. Quintana dice que ha sido una heroína de la independencia, porque ha servido de comunicación entre el Imperio y los rebeldes, revelándoles a los insurrectos los planes de los realistas. Es una información que a Bustos se le hace difícil de creer. También halla al hijo perdido de Ofelia, un niño rubio que juega con los inditos y mestizos del campamento de Quintana. Estamos empezando a ver la anagnórisis con que va a concluir La campaña. Este retorno del pasado cumple con lo dicho por Quintana sobre la necesidad de acatarlo como parte del presente. Pero hay más. De regreso a Buenos Aires y a sus amigos, con el niño, a quien adopta formalmente y le da su apellido, Bustos va a dar con otros residuos del pasado, y no va a saber de otros porque no se los revelan. A fin de cuentas, nosotros los lectores descubrimos que Varela, el impresor, había tenido una relación sexual con Ofelia cuando esta se encontraba en Buenos Aires con su marido, el marqués de Cabra, y que el niño es hijo suyo. Nos enteramos también de que Varela es quien ha reunido los documentos, especialmente las cartas de Bustos, para componer la novela que leemos, lo cual se había insinuado en diversos momentos. Esta obra es como una novela epistolar virtual, work-in-progress, que recoge partes de las cartas de Bustos, con comentarios de un narrador que ahora sabemos a ciencia cierta es Varela, padre del niño, que nos ha ocultado lo largo del libro su papel de escritor y progenitor. Este recurso literario tiene su contrapartida jocosa en el juego de la “gallina ciega” que Manuel, como le han puesto al hijo de Ofelia, juega en la última escena: como él nosotros vamos, como vendados, buscando al autor, y cuando lo encontramos debemos, según las reglas del juego, convertirnos en él.
El que Varela sea el autor tiene otras sugerencias. Él es impresor, el que publica los libros de la Ilustración que inflaman la revolución libertaria, el archivista por excelencia en esta novela que es en sí, no solo un homenaje al Archivo, sino el Archivo mismo: el depósito de documentos, diferentes entre sí y representantes de la diferencia, pero acumulados por el Archivo, que les da forma y sentido. Como Archivo la novela no solo salvaguarda los documentos, las cartas y los comentarios a estas, sino el secreto de su misma hechura; el romance de Varela con Ofelia y el hecho de que sea este el gestor de su composición. Varela hace el papel de Melquíades en Cien años de soledad, aunque no está dotado del origen mágico, oriental de este. Lo nuevo en él es la dimensión erótica del relato que compone y de la trama misma que él y Dorrego inspiran con Bustos de protagonista, además de su propia participación en esta, como amante secreto y oculto de Ofelia. Varela es, por supuesto, figura del propio Fuentes, autor de esta obra en que se planta el Archivo en la base misma de lo que concebimos como América Latina, sugiriendo así que su literatura es el más válido testimonio de sí misma. Para mí es muy sugestivo que la novela sea estrictamente contemporánea de mi Myth and archive: 1990. Mito y archivo son conceptos críticos –tal vez sólo metáforas– mientras que La campaña sigue siendo una novela. Como tal tiene personajes y una trama que llega a su fin, no obstante, el final es abierto y sugiere ulteriores sucesos y lances. Reunidos en un ambiente calmo y festivo en una finca que Dorrego ha adquirido en San Isidro, a las afueras de Buenos Aires y sobre El Plata, los ya no tan jóvenes protagonistas reciben la inesperada visita de Gabriela Cóo, célebre actriz chilena que hace temporada en la capital argentina con gran éxito. Con ella Bustos había tenido una incipiente pero inconclusa relación a su paso por Santiago. Ahora irrumpe en la reunión dominical, abraza al niño Manuel, y clava sus ojos en Bustos. ¿Qué sugiere este final? Varela ya había dicho que el manuscrito que tenía en sus manos “debería esperar muchísimo tiempo, el tiempo de la vida de mi querido amigo Balta y de mi hijo, Manuel como yo”. Esos tiempos y esas vidas auguran una novela futura, que al no estar escrita todavía, podría escapar del Archivo. ¿Lo lograría? Lo que se desprende de La campaña es que no. ~
(Sagua la Grande, Cuba, 1943) es Sterling Professor de literatura hispanoamericana y comparada en la Universidad de Yale.