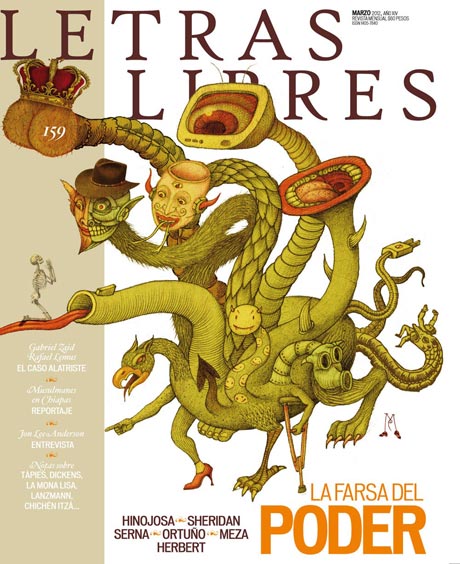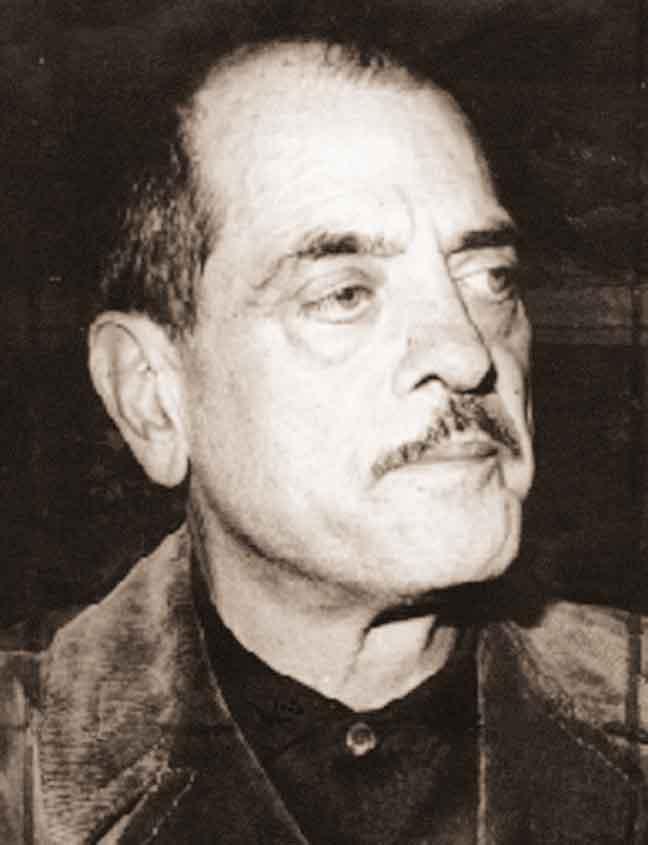He llegado a saber que hace tiempo, oh afortunado Señor, vivía en la ciudad un cadí que, a fuerza de ser útil a los propósitos del visir, había conseguido hacerse de una fortuna. Tenía ese cadí un sirviente y ese sirviente un perro. Habitaban los tres una gran casa, con caballerizas, patios y fuentes, a la que acudían los habitantes del barrio de los artesanos en busca de justicia.
Eran, cadí, sirviente y perro, muy requeridos. Al cadí lo solicitaban los comerciantes, sus esposas e hijos y hasta los poetas del rumbo para mediar en sus disputas, aconsejarlos e instruirlos. Poca sabiduría, si alguna, poseía el juez, pero amplio era el lugar que ocupaba en el corazón del visir, así que se acostumbraba fingir ante él, ya fuera su veredicto disparatado o sensato, un palmario asombro por su tino y pertinencia. Al sirviente, un esclavo comprado en el bazar de modo azaroso (pero no hay azar sino Voluntad Altísima, oh afortunado Señor), apenas se le conocía fuera del tribunal, pero el cadí dependía de él de modo absoluto. Pues no siendo su ingenio y maña suficientes como para escribir sus propias sentencias, sino apenas para recitarlas ante los demandantes, debía el siervo arremangarse y escribirlas según le dictaban sus propias y cortas luces o, mejor, según la dirección de los intereses que sabía propicios a su amo.
Más embrollada era la situación del perro, en tiempos un simple chucho de callejón, pequeño y sucio, que se había visto exaltado a líder de los canes del barrio merced a su adopción por parte del sirviente. Quería ese perro ser diferente de todos los otros. Sentía, desde que dejó de roer las sobras y retazos del callejón, que una fuerza a la vez rectora y liberadora lo propulsaba a grandes logros. Tenía planes y se afanaba por informar de ellos a sus camaradas de especie.
–Mi amo, el cadí –decía el perro, a quien le placía omitir el hecho de que su verdadero patrono era el sirviente–, está encargado de mantener la ley del visir. Y yo, a mi vez, resulto idóneo para hacer lo propio entre ustedes, pulguientos hermanos. Los conduciré y corregiré, pues he de guiarlos hacia un futuro por demás espléndido.
Aunque muchos perros habían gobernado gracias a su fiereza o tamaño, el del sirviente, en tiempos callejero, se había impuesto por medio de la teoría y la razón. Así, como suele suceder, consiguió llegar más lejos que aquellos cuyos argumentos eran tan solo colmillo y garra. La baba, lo dijo el poeta, es arma de mayor alcance que la espada.
Sucedió entonces que el viejo visir murió y dos aspirantes a sucederlo comenzaron a pugnar en la ciudad. Ninguno era algo mejor que un zoquete de buena estirpe. Solo dos talentos poseían en abundancia: joyas para sobornar a los consejeros de la ciudad y milicianos para amedrentarlos. Buen conocedor de esta clase de circunstancias, el cadí se apresuró a acercarse a los contendientes, ofreciéndoles lealtad y veinticinco hombres a caballo para reforzar su posición. El sirviente, que lo acompañaba a las reuniones que se sucedieron, se aterraba ante la imprudencia del amo.
–Ay de mí, oh cadí: soy un pobre esclavo, tengo hijos pequeños y esposa en casa. Y cuando uno de los que luchan triunfe sobre el otro sabrá que fuimos traicioneros y nos matará.
Y se golpeaba el pecho y tiraba de sus cabellos al decirlo.
El cadí, que podía adoptar una expresión de inteligencia cuando le convenía, lo reconfortó.
–Nada de eso, esbirro mío. Mucho me espanta que seas tú, bruto miedoso, quien redacte las sentencias que leo cada día ante los demandantes del barrio. No tienes un gramo de inteligencia y mira que te he instruido yo mismo. ¿No te das cuenta de que cuando uno de los que ahora contiende salga triunfador habrá resultado tan debilitado por la pelea que nos necesitará más que antes y no podrá resistirse a nuestro apoyo?
Pero demasiado miedo corroía al sirviente como para que estas palabras le sirvieran de consuelo. De noche, en su choza, mientras sus hijos y esposa dormían, se decía:
–¿Y si el amo estuviera errado y termináramos acuchillados y arrojados a una zanja? ¿Será tal cosa posible?
Menos dudas sobre su papel en el mundo tenía el perro. Para demostrar que era diferente y superior a los demás, comenzó a rechazar la comida que el sirviente le echaba, toda carne y huesos, y a mascar tercamente el grano de las gallinas. Alguno de los otros osó burlarse, pero el can del sirviente lo amonestó.
–Ríes, infame, pues tu miopía no te deja ver que me elevo por encima de ustedes. No soy más uno de aquellos que lametean lo mismo los huesos que las manos que se los arrojan. Soy algo distinto y mejor. Mastico granos como podría mascar piedras. ¡Ha llegado el tiempo de lo nuevo!
En ese momento, ella advirtió que se aproximaba el nuevo día y calló discretamente.
Pero cuando llegó la noche siguiente…
Ella dijo:
El cadí había prometido su apoyo a los dos aspirantes a la sucesión del visir. La ciudad se encontraba al borde de la guerra. Uno de los bandos había decidido utilizar un pabellón verde, pues los ojos de su líder eran de tal color, mientras el otro lo lucía negro, en honor a las tupidas cejas del propio. De ventanas y balcones pendían banderas y trapos con los colores del bando predilecto. Las milicias de uno y otro se hostilizaban por las esquinas y no era cosa rara que, luego de las reyertas, se revistieran de cuerpos las calles o que algún ciudadano fuera perseguido y atravesado por espadas si se corría el rumor de que apoyaba a un pretendiente distinto al de sus vecinos.
Sin embargo, el de los artesanos era un barrio de simpatías indefinidas y prueba de ello era que el cadí había mandado decorar la balconada de su casa con un trapo de tono parduzco, como si fuera negro desteñido, pero con brillos que podían ser interpretados como verdes. Por más que se detuvieron a contemplarlo por horas, ninguno de los vecinos consiguió desvanecer el enigma. Esto causaba gran satisfacción al cadí, quien se daba pellizcos de gusto en las mejillas, felicitándose por su astucia. Pero el siervo era dominado por el recelo y los asistentes al tribunal comenzaron a notarlo desaliñado, pálido y belicoso. Una mañana, de puro delirante, abofeteó a su mujer ante diversos testigos. El amo, avergonzado, a punto estuvo de entregarlo a la guardia.
–¡No comprendes, insensato, que tus llantos invitan a nuestros enemigos a acechar nuestras debilidades! ¡Que los demonios del infierno te monten y atornillen si no guardas silencio!
Entretanto, los esfuerzos del perro por emprender una revolución prosperaban. O eso creía él. Dedicaba parte de la mañana a diversos estudios –y se multiplicaba en lecciones de retórica, historia, estadística e, incluso, agotadoras prácticas de caminata bípeda– y, ayudado por una hueste integrada por canes tan callejeros y anhelosos como él mismo, se aventuró a la redacción de una ley general que regiría a los animales de la ciudad.
–¡Riesgo! ¡Solo el riesgo nos llevará a la sabiduría! –amonestaba a sus fieles.
Pero sucedió que, tras semanas de hostilidades encubiertas o francas entre los habitantes de la ciudad, llegó un día un mensajero y, rodeado por hombres de armas y heraldos con trompetas, se aposentó en la plaza central y la llenó con grandes fanfarrias. Portaba en la mano un pergamino decorado con la caligrafía propia de los escribas del gran Jalifa.
–Vengan todos, comerciantes, ladrones, estudiosos, farsantes, fieles e infieles, pues el Jalifa, harto de sus devaneos, ha tomado el conflicto de la urbe en sus manos y anuncia por mi indigno conducto la decisión de quién ha de gobernarlos. Vengan, pues, y escuchen.
De entre el cortejo se escurrió un hombrecillo de barba recortada y turbante, al cual parecían quedarle flojos los ropajes, grande el caballo y desmesurado el cargo. El mensajero lo señaló con su bastón. Ambos sonreían. Los ciudadanos se precipitaron a sus casas y arrancaron y quemaron los pabellones que anunciaban sus viejas fidelidades. Poco tardaron los contendientes al puesto de visir en ser llevados ante la presencia del enviado del gran Jalifa y de nada sirvieron sus gimoteos, sus promesas de lealtad y la entrega de pergaminos que enlistaban los nombres de quienes los apoyaron. Antes de que el sol recorriera una cuarta parte del cielo, fueron desnudados y flagelados y sus cuerpos colgados en la balconada más alta de la ciudad.
–He aquí que los hombres han comenzado a comportarse como auténticos visionarios– tuvo a bien comentar el perro, quien esperaba la oportunidad de entrevistarse con el flamante visir y acordar con él –o mejor: imponerle– su nueva ley de obligatoria observancia para los bichos y bestias locales.
Menos entusiasmados que el animal se encontraban el cadí y su siervo. Temblorosos desde el momento en que la noticia llegó al tribunal, huyeron a ocultarse. Un millar de reproches cruzaron por la cabeza del servidor, pero él no se atrevió a expresarlos en voz alta y solo atinó a empotrarse en una despensa y lloriquear.
–Ay de mí y los míos. Por servir a un amo imbécil e inconstante, se acerca mi fin.
En ese momento, ella advirtió que se aproximaba el nuevo día y calló discretamente.
Pero cuando llegó la noche siguiente…
Ella dijo:
Con el paso de los días, ordenó el visir llevar ante su presencia a todos aquellos cuyos nombres figuraban en los listados de los ejecutados. Como el del cadí destacaba en ambos se dispuso que fuera el primero en presentarse. Lo arrastraron diez guardias por la calle, mientras él, vestido con apresuradas ropas de noche, repasaba con mente febril las palabras que dirigiría al mandamás de la ciudad en busca de perdón. Fue metido al palacio por una puerta lateral. Lo condujeron ante el sitial de mando por pasillos henchidos de antorchas y gritos.
–Beso el suelo que pisa mi Señor –intentó decirle, coqueto, al visir. Un guardia lo pateó por la espalda y le aplastó el cuello contra el piso.
–Calla, cerdo. No digas nada. El visir es sordo desde niño. Nunca escuchó una palabra.
El cadí se incorporó, asombrado. Otra patada lo obligó a permanecer de rodillas. El visir, de pie ante él, sonrió. Dejó caer sus anchos pantalones al suelo, se diría que con sutileza. El cadí interrogó con cejas suplicantes a los guardias. Serios como los leones de roca que guardaban el palacio, ellos le indicaron que debía hacer lo que se le sugería.
–Muéstrale tu lealtad.
El cadí cerró los ojos y supo recordar lo que hacían las kehbehs cuando los clientes dejaban caer sus propios calzones.
De vuelta al hogar y luego de arrancarse las barbas y lavar su boca durante más de una hora con el agua de la fuente más pura del patio más limpio de la casa, hizo que se le trajera una garrafa de vino. El sirviente, demudado, se apresuró a escanciarlo. Aterrado ante el estado lampiño y miserable de su amo y tras mucho repostar copas y cavilar, se atrevió a elevar su voz de vasallo. Afuera, el pero ladraba como un poseso, quizá debido a la luna llena, quizá porque sus planes se acercaban a término.
–Qué te han hecho allá en el palacio, oh cadí.
Su amo lo miró con enormes ojos de loco. ¿Incluso ante aquella escoria su desgracia era evidente, inocultable? Tomó la daga que solía tener a mano para pelar manzanas o ayudarlo a descascarar nueces y apretó la hoja contra el cuello del esclavo.
–Arrodíllate, perro. Y muéstrame lealtad.
El cadí dejó caer sus pantalones. El servidor atinó a derrumbarse y a fuerza de jaloneos, maldiciones y patadas logró entender lo que de sus habilidades se esperaba.
En lo alto de una azotea, el perro, enardecido, ofrecía un discurso ante sus acólitos, que por decenas y llegados de todos los rincones del barrio de los artesanos se apeñuscaban a escucharlo.
–¡Ha llegado la hora, hermanos! ¡Está aquí! ¡Una vieja era muere y otra despunta! ¡Iré al palacio cuando llegue el día y diré al nuevo señor de los hombres que habrá otras leyes para nosotras, las alimañas y bestias de esta ciudad! ¡No más huesos pulverulentos ni caricias de testa y oreja! ¡Seremos libres y distintos! ¡Seremos mejores!
Y sus huestes festejaban sus inflamaciones con toda clase de aullidos, ladridos, soplidos y lamentos.
Solitario, en el patio, el sirviente sollozaba. En un día cualquiera su paciencia habría sido mayor, pero ya no tenía fuerzas para escuchar la vocinglería y mucho menos el rugido de aquel sarnoso que en mala hora había sacado del arroyo y permitido medrar y enaltecerse.
De las caballerizas obtuvo una cuerda y un palo. Subió a las azoteas, arrancó al perro de su espontáneo estrado y lo remolcó al patio. Y como el can siguiera ladrándole (intentaba explicar que se le esperaba en el palacio y no tenía tiempo para asuntos coloquiales y mediocres), lo golpeó en el hocico y las costillas, lo echó a la calle y lo dejó amarrado, a su suerte, en un árbol seco.
Los demás animales se habían entregado a la fuga en cuanto su líder fue capturado y no quedaba rastro de la manada que seguía, minutos antes, el menor de los movimientos de aquellas patas, ahora exánimes. Apenas un par de mastines gordos de la casa vecina se avinieron a aproximarse, precavidos, irónicos quizá. El perro les habló con un suspiro que se escurría hacia la nada.
–Apenas duerma un poco, seguiré con la campaña. Me esperan en palacio. Haré cimbrar la ciudad. El mismo Jalifa habrá de arrepentirse.
La cuerda lo ahogaba.
–Tendrán que oírme. Tendrán que.
Alcanzó a emitir un chillido. Una de las bestias se le había adosado y lo montó, repentina, con despreocupada lascivia.
–¡Eso no! ¡Mi valor está en otra parte! ¡Mi valor!
Pero Aquel que conoce la auténtica valía de las cosas no permitió que siguiera lamentándose.
La paz y la mano que hace el silencio, oh afortunado Señor, sean con Él. ~