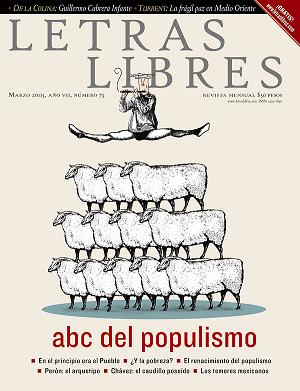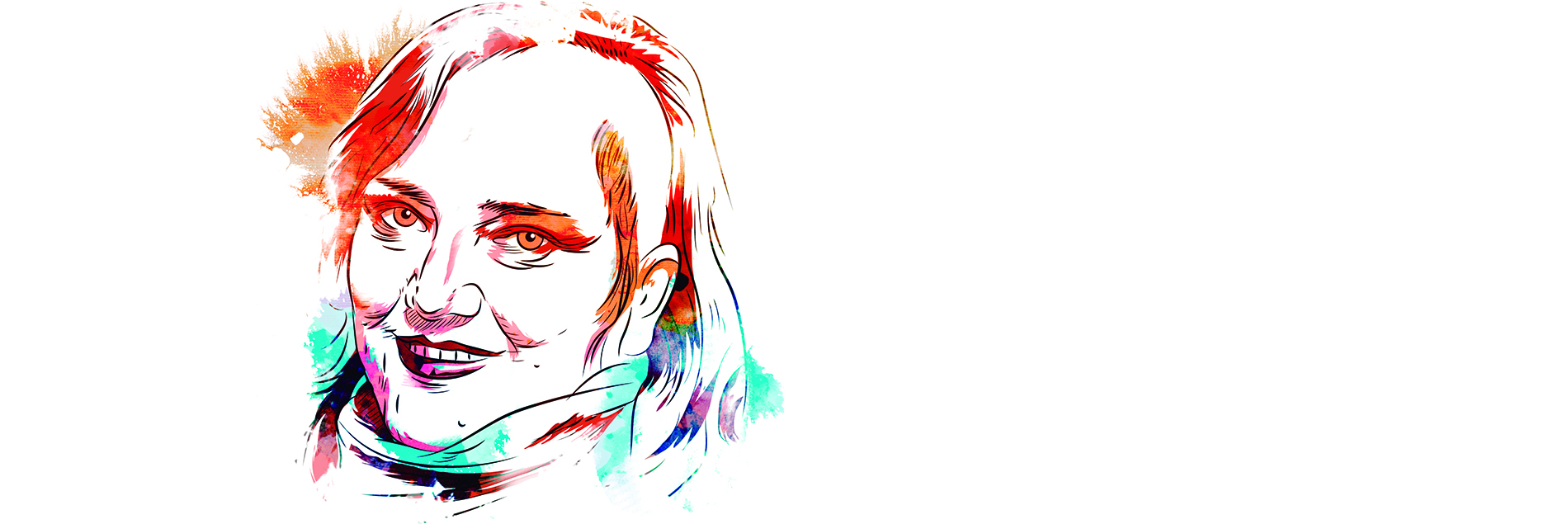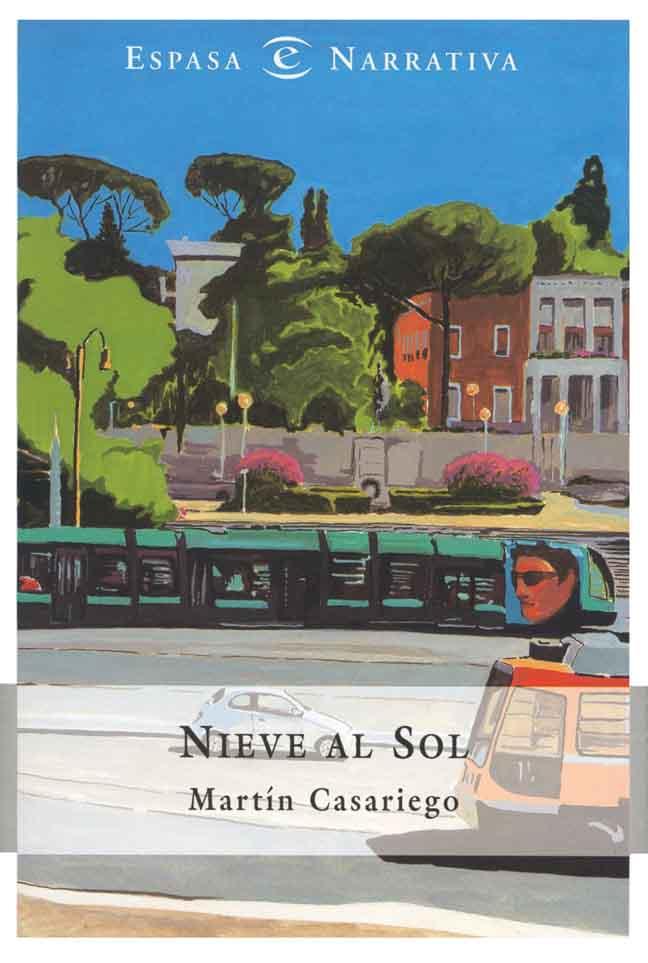Durante largos, largos, largos meses, las obras del “segundo piso” del Periférico, entre San Jerónimo y Barranca del Muerto, resultaban tan regularmente exasperantes como ocasionalmente fascinantes. A la repetida y monótona chinga de avanzar por milímetros, bajo el sol tórrido o la lluvia apocalíptica, escuchando en la radio el aluvión de noticias viales y políticas que son el taco sudado nuestro de cada día, se agregaba —sobre todo en las horas nocturnas— una cierta admiración, un cierto pasmo, incluso un cierto orgullo por esas obras ingentes de ingeniería.
A las ciudades, aunque remoloneen, les gustan las grandes obras que las modifican y redefinen, y la ciudad de México no se había remozado desde la erección de Ciudad Universitaria en los años cincuenta y las obras del Periférico y de los sitios olímpicos antes del sangriento octubre de 1968. Desde entonces, la única gran modificación urbana —si escatimamos la brutal creación de los “ejes viales” a cargo de Gengis Hank González— fue el terremoto del 85, cuyas cicatrices ya sólo las nota el ojo muy agudo y conocedor. Antes y después del sismo aquél, se dio la atropellada migración de ciertas clases medias hacia los paisajes pueblerinos y los suelos firmes y volcánicos del sur: Coyoacán, Tizapán, Las Águilas, Tlalpan, Tepepan, Xochimilco, el Ajusco y más allá.
¿Qué otros cambios ha habido? El deterioro garapiñoso de la Zona Rosa, la relativa revivificación de la Roma malherida, la multiplicación de shopping malls de diversas calidades y dimensiones, la consolidación de la Condesa como sede de los guapos y jóvenes —como también del yantar de la ciudad (la “Fondesa”)—, la conversión de la Del Valle y la Cuauhtémoc en estacionamientos y asaltódromos, la consagración de la Colonia de los Doctores y de Tepito como centros del crimen, organizado o desorganizado, y la muy paulatina y parcial regeneración del Centro Histórico.
En otras palabras, la ciudad de México, virtualmente, ha estado mirándose en su mismo espejo durante tres décadas, los mismos treinta años en que la imaginación, las economías y las esperanzas del continente, como aguas verdosas, se estancaron. Varias ciudades europeas, antes estáticas, se transformaron y reinventaron en esos mismos seis lustros (Barcelona y Bilbao y buena parte de España; Londres y Berlín y París y Bruselas), mientras nosotros seguimos en las idénticas esquinas de siempre, cada año un poquito más percudidas.
Cierto: en la ciudad de México siempre se están construyendo edificios modernos, en Insurgentes y en las márgenes del Periférico. Pero lo menos que se puede decir es que los más horrendos nos ponen a patalear de rabia y los menos feos son generalmente mediocres, y que los arquitectos de esta ciudad en su mayoría deberían pagar, no cobrar, por las cajas de vidrio rutilante o negro que siguen depositando como bolsas de basura por la ciudad, recuerdos cada vez más degradados de los cristales y las líneas rectas de Mies van der Rohe. Y no, no se nos olvidan esos cómicos hoteles “posmodernos”, especie de edificios babilónicos hechos con piezas de Lego, que han venido destrozando el skyline de una de las avenidas más bellas y nobles del planeta, el Paseo de la Reforma.
Por su parte, Santa Fe, probablemente el desarrollo urbano más importante de los últimos años en esta ciudad —o, más precisamente, en su perímetro—, fue concebido cuando los señores Manuel Camacho y Carlos Salinas de Gortari nos prometían, en la capital y en todo el país, cien años de maravillosa modernidad que acabaron siendo diez años de deterioro y violencia y brutal desgaste del tejido social. La última vez que me aventuré por Santa Fe, se parecía a Houston: una hipermodernidad surgida de la nada, con edificios interesantes y edificios ridículos, y con baches tan peligrosos como en Coatzacoalcos.
Pero volvamos al celebérrimo “segundo piso” del Peri que acaba de inaugurar el señor López Obrador, y que se propagandea como “la obra más importante del sexenio” en la República entera. Ya se puede circular por los grandes puentes y rampas y, próximamente, también por dos largos túneles, y no cabe duda de que son útiles e impresionantes obras en beneficio de los millones de vehículos de la megalópolis en un tramo antaño atascadísimo del surponiente.
Mientras uno avanzaba hace unas semanas aún, como decíamos antes, milímetro a milímetro de noche, entre el resplandor de faros potentísimos y chispas de soldadura y enormes grúas hidráulicas y cientos o miles de obreros de la obra por la que desea ser recordado Obrador, a veces se encogía el corazón ante la magnitud de todo aquello: se antojaba digno de faraones, o de los constructores de Tenochtitlan —pensaba uno en su cochecito—, y podía imaginarse a López Obrador como una especie de Charlton Heston con casco amarillo y mirada visionaria: digamos que una mezcla de Moisés y Robert Moses (el modernizador de las vialidades neoyorquinas) y Axayácatl.
A mi hija Camila le fascinaba aquello: “Parece una de esas películas que suceden en ciudades del futuro”, decía, por momentos hipnotizada, y yo estaba de acuerdo.
Ahora que ya no hay reflectores ni grúas hidraúlicas ni destellos ni colmenas de trabajadores, ya no estoy muy seguro de que el futuro sea lo que esta obra encarna. Tiene facha, más bien, de obra del pasado: Caracas o Los Ángeles en los años cincuenta y sesenta, complicada escultura erigida no en honor de la ciudad y su belleza, sino del automóvil que la recorre como gangrena.
Además, como en realidad es una obra aún inconclusa, produce más bien, vista de cerca y de dentro, una fea impresión de negligencia humana y fealdad material, pues por doquier hay varillas sobresalientes, muros sin acabado, viejos puentes peatonales pintados de ese repulsivo Verde Moco que este gobierno ha preferido al menos triste Amarillo Pollito de antaño, salidas y entradas pésimamente diseñadas donde se atascan los coches y, además, todavía bordeadas de piedras, mala señalización, numerosos mordelones de desagradable catadura en moto, líneas de carril sin pintar…
En suma: el “segundo piso” debe de ser muy útil, pero bonito, lo que se llama bonito, no lo es mucho.
Más bien parece un pegote, una enorme prótesis —de dieciocho kilómetros en total— enclavada en ese espinazo espiral de la ciudad que es el Periférico.
Viendo en la tele el otro día el promo que el gdf ha hecho sobre esta obra, me pregunté qué era lo que me recordaba. Al cabo de unos minutos lo descubrí: no me evoca la Vía Appia romana, ni el Puente de Brooklyn, ni otras obras urbanas magnas, sino esos juegos de plástico chafa marca Hot Wheels por los que los chavitos lanzan sus cochecitos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que se descompone el juguetito.
(Por cierto, se me dice que los fines de semana los coches se estacionan para mirar desde las alturas. ¿Qué observan? Supongo que las azoteas y los tinacos del vecindario… Y los aros plateados —típicos de Hot Wheels— en la glorieta de San Jerónimo.) –
María Galindo. Todas tenemos cara de puta
Cuando algo me duele o me emociona no hago por aguantarme las lágrimas, por que no se me note. Creo que esto es particularmente importante cuando lo que la hace llorar a una es el arte o la…
Reveses de amor
Dos ciudades, dos mujeres, dos décadas entre las unas y las otras junto con los varios paralelismos y antítesis que cada uno de esos elementos llega a generar, además de…
Atando cabos guadalupanos
Los historiadores aprovecharán de seguro el bicentenario de la Independencia de México para despejar dudas sobre los orígenes mundanos del culto a la Virgen de Guadalupe,…
Crónicas marcianas
No me puedo imaginar la vida sin Crónicas Marcianas. Tampoco me la puedo imaginar sin el teléfono móvil y sin Internet. Las tres cosas han aparecido en los últimos…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES