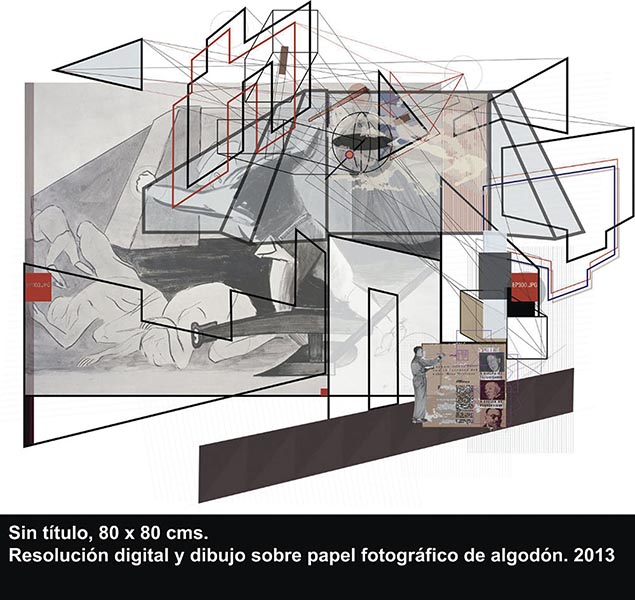Si uno recorre las calles de Berlín de oeste a este (digamos, desde el estadio olímpico hasta la proletaria periferia de Marzahn), y de norte a sur (digamos, desde la plúmbea Wedding hasta el megalomaniaco aeropuerto de Tempelhof que Hitler expandió), encuentra cualquier cosa menos la definición ideal de lo que es esta ciudad. Por razones muy distintas de las que evoca el término después de 1989, quizá sea Konrad Adenauer quien más cerca llegó a definirla con puntería: "una ciudad pagana". Pero puede no resultar del todo estéril buscar en campos alejados de la literatura, la urbanística y la política una fórmula que atrape lo que es Berlín más de doce años después de aquella tarde, la única en la historia en que un burócrata comunista, Günter Schabowski, electrizó a su auditorio leyendo el pedazo de papel que Egon Krenz, el sucesor de Honecker, le hizo llegar sorpresivamente, en plena rueda de prensa, anunciando que a partir de ese momento se permitía el libre tránsito a Berlín Occidental y la República Federal de Alemania. Y la única disciplina que se me ocurre para esa definición escurridiza es la ciencia atómica; más exactamente, la archiconocida fórmula de Einstein: e = mc2. Si esta ecuación nos dice que en un poco de masa hay mucha energía concentrada, y que en los átomos de un lápiz existe tanta energía como para volar una ciudad en pedazos, Berlín se parece a la fórmula de Einstein: energía reconcentrada. Hay masa, y no poca, pero es engañosa: contiene mucho más de lo que expresa. Su fachada —sus varias fachadas: la maciza arquitectura prusiana de los palacios, la alta tecnología luminosa de Postdamer Platz, los bloques de concreto y hormigón de la estalinista y monumental Karl Marx Allee, o la sucesión de callejuelas bohemias de Prenzlauer Berg, donde se refugian los artistas— disimula la energía vital de la ciudad. Vislumbres de algo que no alcanza a manifestarse, a dejarse querer (u odiar). Uno entiende sin percibir, como adivina sin ver la energía del átomo en el objeto físico, que allí adentro está todo: historia, servidumbre y libertad, esplendor y miseria, pasado y futuro: tiempo y espacio. Pero algo hay en el aspecto de la ciudad y sus habitantes (¿la severidad protestante, la memoria convertida en cicatriz, la incierta, tentativa identidad dual?) que no acaba de entregarse. El historiador del arte Karl Scheffler sugirió algo de esto un siglo atrás, cuando dijo que "Berlín es una ciudad que nunca es, condenada al proceso de devenir". Como no acaba de fijar su identidad ni su personalidad, nos regatea su expresión final, no vaya a ser que cuando crea haber marcado la pauta definitiva para su porvenir, la historia, como le ha ocurrido tantas veces desde su fundación hace 750 años, se vuelva un gato negro que se le cruce en el camino y arrase con todo.
"Berlín siempre fue una ciudad desdoblada", me dice Helga, una ex cooperante y trotamundos que ha venido a esperar su transición a la edad madura haciéndose profesora de artes gráficas, disciplina que domina tan bien como el menú libanés de esta chingana oriental, Babel, de Kastanien Allee, en el barrio bohemio de Prenzlauer Berg, en el antiguo Berlín Oriental, que desde la desaparición del Muro ha birlado a Kreuzberg, mucho más al sur y en la mitad occidental, casi todos los estudiantes y artistas sin dinero, y los inmigrantes con vocación de desbordar el gueto e integrarse al resto, que antes se concentraban allí. "Fue siempre dos ciudades, por lo menos dos. Cuando nació eran dos ciudades gemelas, Berlín y Cölln, a ambos lados del Spree, donde los cazadores eslavos venían a vender sus pieles y comprar cereales. Con la guerra de los Treinta Años estuvo dividida a muerte entre católicos y protestantes. Luego vinieron los reyes de Prusia, se instalaron orondos en Postdam, y Berlín pasó a ser mitad Berlín, mitad Postdam. Y después de la guerra pasó a ser Berlín Occidental y Berlín Oriental. Nunca termina de ser una sola cosa", afirma hundiendo el tenedor en el biriani. Cuando le sugiero que quizá lo que han hecho ella y tantos otros jóvenes y no tan jóvenes viniéndose a este barrio renaciente de la antigua mitad oriental de Berlín es tratar de acabar con la dualidad para siempre, me para en seco: "Te equivocas, lo que pasa es que esto es más barato, hay paredes descascaradas y algunos bloques de apartamentos donde nadie quiere vivir, y está de moda venirse acá si no hay plata. Nunca vamos a ser una ciudad."
Intento retomar esta misma idea en charla con el viejo Franz, con quien me topo unos metros calle abajo, al interior del Antiquariat am Prater, un polvoriento cuchitril que encierra la librería de viejo más vieja de la ciudad. Cuando me entero de que a sus 72 años —su férrea dentadura mascando el tabaco que le cuelga de la comisura babeante— Franz ha votado en los comicios locales por el Partido del Socialismo Democrático, el antiguo Partido Comunista, cuyo sorprendente 18% le ha permitido entrar al gobierno de la ciudad en coalición con sus rivales históricos del Partido Socialdemócrata, lo provoco argumentando que quizá él esté contribuyendo con su voto a seguir dividiendo Berlín, pues resucita una opción que sólo tiene presencia significativa en la mitad oriental y por lo tanto contribuye a refrescar los fantasmas de la mutilación. "Es exactamente al contrario. Para que una ciudad sea una sola ciudad no puede haber todo un sector marginado. Y la reunificación se ha olvidado de dos grupos: los jóvenes sin trabajo y los viejos como yo. Los partidos occidentales no han hecho nada por nosotros y por eso hay dieciséis por ciento de gente sin trabajo. El único que nos ofrece integrarnos a la ciudad reunificada es el partido de Gregor Gysi. Ahora hemos obtenido dieciocho por ciento en todo Berlín, aunque es cierto que la mayoría de los votos vienen de la parte oriental."
No hay, desde luego, que alarmarse en exceso, pues no existe peligro inmediato de que este partido logre, como pretende, una poderosa implantación nacional. Pero no puede descartarse, y menos en tiempos de recesión como éstos, que logre el día de mañana, con pocos pero suficientes votos en el conjunto del país, integrar una coalición con los socialdemócratas en el gobierno federal. En cualquier caso, las condiciones que ha aceptado este partido para entrar en el gobierno de Berlín son algo tranquilizadoras. Por lo pronto suscribió, como paso previo al pacto con los socialdemócratas, una declaración —que Franz cree excesiva, como muchos votantes de los antiguos comunistas— en la que se afirma, doce años después de su caída, que el Muro de Berlín provocó un sufrimiento cuya responsabilidad "fue exclusivamente de los gobiernos de Berlín Este y Moscú". El pacto en sí supone el respaldo de los ex comunistas a un programa de reducción de la burocracia estatal de Berlín en quince mil personas y varias privatizaciones con las cuales aligerar la carga de esta ciudad deficitaria, la más endeudada del país (cuarenta mil millones de euros en deudas). También un drástico recorte de ayudas a la cultura, después de haber financiado la mitad del costo de la "Isla de los Museos", un soberbio enclave de "ciencia y arte", como lo concibió Federico Guillermo IV, en el que mucho tuvo que ver la mano de Karl Friedrich Schinkel, gran figura de la arquitectura decimonónica alemana, y que la campaña de Hitler contra el arte degenerado dañó no menos que las bombas de la Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué Berlín tiene tantos desempleados si la ciudad no ha dejado de recibir fondos desde 1990, si la construcción, con su bosque de grúas, sigue siendo un dinamo de actividad y desarrollo visible por todas partes y si varias industrias de tecnología de punta han apostado por un lugar cuyo aislamiento era antes de 1989 un factor disuasorio que ni las estrambóticas campañas publicitarias, ni las obscenas ofertas tributarias, ni las generosas promesas de subvención lograban romper del todo? La constatación más interesante, desde el punto de vista económico, es que la libertad ha quitado con la mano izquierda algo de lo que ha traído con la derecha. Por una razón que tiene poco que ver con la libertad. Sí, se ha gastado algo menos de veinte mil millones de dólares en construcción, empresa que ha dado trabajo a uno de cada diez berlineses en edad de emplearse, la Sony ha establecido su cuartel general para Europa en Postdamer Platz y la Coca-Cola ha abierto grandes oficinas. Pero la cruda realidad es que buena parte del éxito humillante que los orientales envidiaban desde el otro lado del Muro se debía a subvenciones que la República Federal de Alemania suministraba a quienes aceptaran invertir en un Berlín occidental rodeado de comunismo por todos los flancos. Una vez que la reunificación se puso en marcha, en 1990, desaparecieron esos privilegios en Berlín, pues la República Federal tuvo que hacer frente al costo de poner al conjunto de la antigua Alemania Oriental al día con la mitad situada al oeste del Elba, propósito que aún hoy consume cerca de setenta mil millones de dólares al año. Y esto se nota. Buena parte de las cien primeras empresas de Berlín ya estaban aquí antes de la Segunda Guerra Mundial. De las treinta compañías que conforman el principal índice bursátil alemán, sólo una, Scherer, tiene su base en Berlín. Aunque DaimlerChrysler y Siemens han abierto oficinas importantes en esta ciudad, no han querido trasladar aquí sus casas matrices. "Demasiado lejos, demasiado al este del país" para sus capitostes. El resultado: cuatrocientos mil puestos de trabajo relacionados con la industria se han esfumado desde 1989.
El comunismo, pues, garantizaba trabajo en Berlín Occidental. La libertad lo ha hecho un bien más precioso, o sea escaso, aun cuando la frenética actividad reconstructora ha permitido atenuar un desempleo que no alcanza los niveles de otras ciudades del país. Al mismo tiempo, la reconversión económica ha seducido a nuevas industrias, en particular las comunicaciones y la biotecnología: unas trescientas pequeñas compañías de comunicaciones se han instalado en Berlín desde 1994, muchas alrededor de los famosos estudios de Babelsberg, y en el parque industrial de Adlershof más de doscientas empresas de tecnología de punta han visto la luz del día. Esto compensa en algo, pero sólo en algo, la estampida inversora de los nostálgicos de la subvención federal.
Y tras cuernos, palos: el aporte del gobierno de Berlín a la reconstrucción y su caótica gerencia la han arrastrado a un déficit fiscal angustioso, arruinando de paso al banco estatal que financiaba parte de las obras. Su deuda ha crecido como la espuma, al mismo tiempo que las subvenciones federales nacidas de su status de Land y de ciudad capital han pasado de constituir la mitad del presupuesto local a sólo la quinta parte. De manera que ahora se anuncia el aumento de impuestos a la finca raíz, lo que no parece demasiado propicio para que el viejo Franz y su tabaco masticado vean florecer a los jóvenes y los ancianos marginados por quienes saca la cara, en la cueva de polvo y literatura de Kastanien Allee que nos congrega. La caída del Muro de Berlín hirió de muerte, entonces, no a uno sino a dos sistemas: del lado oriental, el comunista, que es la ficción trasladada al campo de la economía, y del lado occidental, lo que podríamos definir como la mentalidad del subsidio, una forma mucho menos cruel y autoritaria, pero en el fondo no mucho menos ficticia, de entender el fenómeno de la riqueza. Al cantante de canciones de protesta Wolf Biermann los comunistas germano-orientales lo despojaron de su nacionalidad y lo expulsaron a la ignominiosa Alemania Occidental por comparar el alambre de púas con una guitarra eléctrica. La canción de marras, "El arpa de alambre", es una buena definición del efecto económico, adormecedor e irreal, que por razones opuestas tuvo el Muro a ambos lados de la frontera política.
Cuando, horas más tarde, ante la Puerta de Brandenburgo, vuelvo a mirar la tela gigante de Deutsche Telekom que cubrirá esta pieza histórica hasta que acabe su refacción (como aquella sábana de Christo que envolvía el Reichstag durante su puesta al día) y leo su inscripción en gruesas letras negras: "Nosotros conectamos", pienso en el mensaje histórico que esto encierra. La inscripción no conecta: más bien delata. Cuando una tela capitalista debe anunciar sobre un monumento histórico recubierto de punta a punta lo que ese monumento, puerta de comunicación entre Este y Oeste, no está en condiciones de anunciar por sí mismo, todo indica que la ciudad arrastra todavía su vieja identidad desdoblada y partida. ¿Podrá el capitalismo, la expresión económica de la libertad, lograr lo que no pudieron conseguir nunca del todo los ejércitos del príncipe elector de Brandenburgo, los reyes de Prusia y el imperio de Bismarck, lo que intentaron fundir en una sola raza los crímenes de Hitler, lo que los aliados fueron incapaces de obtener apaciguando a Stalin y sus sucesores, y lo que el totalitarismo fracturó con 150 kilómetros de concreto y alambre de púas?
Los súcubos de la división, en esta ciudad de identidades rivales, le hacen sombra a uno por todas partes. El mecanismo de defensa obliga a buscar afanosamente puntos de encuentro, espacios donde no sea perceptible ni identificable elemento alguno de fractura, y donde la integración resbale con naturalidad por el tobogán de la nueva ciudad. Los hay. Debajo y encima de la superficie. El metro y el tren metropolitano, el emblemático S-Bahn, fueron en su día víctimas de esa interrupción que constituyó el comunismo tanto en la materia como en el espíritu de los berlineses. Pocas cosas atraparon la incomunicación del Muro como el cierre de la estación del metro del puente de Jannowitz, en Berlín Oriental. Entro en ella, cuatro décadas después de su cierre y una década después de su reapertura, y, al trepar en el vagón, tengo la sensación de que todo fluye de manera normal, de que en este túnel oscuro las cosas están ya mucho más integradas que allí arriba. "La línea empieza y acaba en la parte occidental, pero un tramo atraviesa la oriental", me explica Tomás, un graduado de ciencias informáticas en paro, "por eso los rojos cerraron la estación del puente de Jannowitz, que cruza el Spree, aunque dejaron circular el metro sin hacer una parada. Era como un tren fantasma y estaba casi siempre vacío en este tramo. En una noche, en 1989, se abrió, y vino tanta gente a montarse en el vagón que era imposible respirar. La policía tuvo que desunir por la fuerza en democracia lo que estaba antes desunido por la fuerza en dictadura". Curiosa función la de estos sótanos, la de esta comunicación subterránea: apurar bajo tierra la nueva identidad que sobre la superficie cuesta tanto esculpir. Más tarde, en Bernauer Strasse, donde debió estar el número 73 de aquella vieja fábrica abandonada en la que Hasso, Ulli, Gigi y Mommo cavaron en 1962 el primer túnel por donde tres decenas de germano-orientales escaparon hacia la libertad, medito con emoción en que si algún día Berlín llega a ser una sola de verdad el subsuelo habrá tenido mucho que ver en que eso haya sido posible.
Postdamer Platz es otro espacio de encuentro entre los dos berlines donde no hay nada forzado. Su ubicación, inmediatamente contigua al Muro, la convirtió en una tierra baldía durante 28 años. El viejo punto de contacto entre el Este y el Oeste era en realidad vacío, nada. Allí se concentró, al momento de la reunificación, por razones prácticas y también históricas, buena parte de la energía reconstructora. Bajo reglas estrictas, aunque menos que en otros lados de la ciudad, convocaron allí a arquitectos modernos como Renzo Piano, Georgio Grassi, Arata Isozaki, Rafael Moneo y Richard Rogers, y el resultado es un emporio europeo que combina centros de negocios de la Daimler Benz, la Asean Brown Boveri y la Sony con hoteles, casinos, music-halls y residencias. A un costado, discretos y gravitantes sobre la memoria de la vieja tierra baldía, descansan fragmentos del Muro detrás del cual corría la franja de la muerte donde algunos centenares de personas perdieron la vida tratando de pasar al otro lado. Pero aquí, en Podstdamer Platz, ni siquiera ese contraste resta autenticidad y naturalidad al espacio común de occidentales y orientales. Como en los túneles del metro, es uno de los pocos lugares donde el pasado es un país extranjero. Alexanderplatz, el emblema del Berlín Oriental, ya es literatura, gracias a la célebre novela Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin, donde quedaron inmortalizados los bajos fondos de la ciudad en los años veinte, esa marmita bullendo. A Postdamer Platz le falta su Döblin.
Se piensa en Alemania como la tierra de los autoritarios. Además de los dos totalitarismos del siglo XX, soportó el militarismo prusiano y, antes y después, el yugo imperial. Estas realidades inocultables difuminan aquellas otras huellas, no menos significativas, con forma de libertad. En esa energía reconcentrada, temerosa de su propia expresión, que es Berlín hay mucho de libertad que no osa exhibirse por vergüenza de su pasado autoritario. Pero está allí. Si los alemanes lograran recomponer su memoria y revalorizar su tradición de gestas libertarias, quizá no sería difícil encontrar en esa revisión del tiempo y el espíritu otro elemento de identidad común a todos —a todos, es decir, a los alemanes orientales y occidentales, pero también a ese 13% de inmigrantes, en su mayoría turcos, que, aterrorizados por los grupos violentos (algo menos numerosos en Berlín que en otras partes, pero también aquí sus cabezas rapadas e insignias a la fealdad hacen estragos), han ido cerrándose sobre sí mismos, lo que resulta evidente nada más pisar ciertas calles de Kreuzberg. Algo de esta identidad común contenida en la historia libertaria rescataron los berlineses del Este la inolvidable noche del 9 de noviembre, cuando asaltaron el Muro a los gritos de "Nosotros somos el pueblo" —el mismo lema que el 18 de marzo de 1848 el poeta Ferdinand Freiligrath lanzó a los cuatro vientos cuando las masas alzadas, inspiradas por lo que ocurría en París, Viena y Milán, forzaron a Federico Guillermo IV a reconocer las libertades por las que combatían. Sus pronunciamientos, desde las tiendas de campaña improvisadas en el Tiergarten, el pulmón de la ciudad, fueron el origen de la democracia parlamentaria en este país —aun si poco después el rey aplastó las libertades y a los libertarios para volver a empezar un ciclo autoritario. Muy propicio que frente a la Puerta de Brandenburgo, en la Plaza 18 de Marzo, por donde pasaban los conspiradores camino a las tiendas de campaña, una discreta placa nos recuerde que Berlín es también libertad.
Todo en la historia de Berlín nos habla de un forcejeo contra la autoridad: desde las resistencias contra el poder central del Sacro Imperio Romano Germánico y las matizaciones ilustradas que la influencia de Voltaire pudo deslizar en el absolutismo de Federico el Grande, pasando por los socialistas que en 1890 arrancaron un millón de votos a Bismarck y empezaron su propio aprendizaje democrático al mismo tiempo que se lo infligían al Segundo Reich, hasta los berlineses orientales que en sus Trabbis, con sus estelas de humo azul, inundaron en 1989 Berlín Occidental para verlo y tocarlo todo (y para conquistar el símbolo capitalista de la abundancia: los grandes y centenarios almacenes de Ka De We). Y no todo eran revoluciones espartaquistas en el Berlín de comienzos de siglo: en medio de la agitación se las arreglaban para investigar, descubrir y enseñar, es decir para ser libres, los Theodor Mommsen, los Robert Koch, los Max Plank, los Albert Einstein. Y no olvidemos, tampoco, la revuelta de los trabajadores, en 1953, en el Berlín totalitario, que contrasta con la mediocridad de ese puente aéreo con que media década antes las democracias occidentales eludieron el infame cerco rojo en torno de la ciudad en lugar de forzar una apertura que bien podría haber ahorrado lo que vino después. La historia autoritaria de Berlín es también la historia de su rival empedernido, hoy vencedor. Es una victoria no siempre coronada por el buen gusto —podemos discutir acerca de si las tiendas pobladas de objetos sexuales alumbran o afean las grises y ocres paredes de la calle Rosa Luxemburgo que nace en el teatro del Volksbühne (donde hoy ponen a Dostoievski), o si el cartel de Vodafone hace realmente justicia al reconstruido barrio de Nikolaiviertel, también en Berlín Este, donde nació esta ciudad—, pero no admite discusión que el cartel del Monólogo de la vagina, la exitosa obra teatral que ha dado la vuelta a Europa, trae humor, y por lo tanto libertad, a la Plaza de la República, donde un espantoso edificio rectangular (esa forma geométrica totalitaria por excelencia) de lunas rojizas que servía de sede al poder comunista reemplaza al castillo de los Hohenzollern que el comunismo mandó derrumbar.
1990 trajo a Berlín una polémica entre arquitectos, urbanizadores, intelectuales y políticos que aún no termina y acaso no termine nunca. Esta batalla dividió —una vez más— a Berlín en dos bandos. Ambos aceptaban que Berlín debía ser reconstruida. La discusión de fondo era acerca del nuevo aspecto que debía tener la ciudad, aún trufada de grúas de un extremo al otro. De un lado, los tradicionalistas: para ellos hay que poner un límite a la "modernización" física de la ciudad porque se podría perder el espíritu, el Volksgeist, de Berlín, suficientemente maltratado por las diversas formas de fractura política. Ellos quieren un Berlín muy "europeo", donde las construcciones no crezcan demasiado en dirección al cielo, donde el mundo de la empresa no desplace del todo, en la postal, al de la residencia, y donde la historia, petrificada en sus formidables estructuras clásicas, barrocas o góticas, no sea arrasada por el vendaval de los modernos, ancla que resista el paso del tiempo y dé a los berlineses reunidos una referencia permanente. En este bando están arquitectos como Josef Paul Kleihues y Hans Stimman, el poderoso funcionario que a lo largo de la década pasada ha tenido en sus manos las decisiones políticas respecto de las obras y ha logrado imponer en buena parte su criterio. En el bando rival, odiando a Stimman con íntima pasión, conviven un Cornelius Hertling, que ha estado a cargo de la Cámara de Arquitectos, con berlineses como Peter Conradi y la pléyade de estrellas internacionales convocadas para la paradoja de volcar sobre Berlín su alada imaginación dentro de estrictos parámetros. Otra vez Postdamer Platz ha sido el punto de encuentro de los berlineses: allí, las autoridades han permitido mayores libertades, tanto en el plan maestro de Renzo Piano y Christoph Kohlbecker como en los diseños de los espectaculares edificios que ocupan el espacio, aunque se ha preservado un espíritu europeo con zonas residenciales contiguas y callejuelas de proporción delicada.
Ambos bandos tienen argumentos poderosos, en una discusión que es estética sólo en apariencia, y es probable que la verdad esté bien repartida. Mi instinto libertario me inclina del lado de los modernistas y es posible que la mejor forma de fundir dos ciudades sea creando una nueva, a la vez distinta de las dos anteriores. Pero una corazonada me susurra desde la tiniebla que, en esta ciudad de identidades desdobladas y energías vitales y creativas vergonzantes, quizá sea mejor preservar la vieja historia lo más posible y proteger el espíritu europeo en la postal, porque la historia y Europa son de los pocos elementos que dan a los berlineses una identidad común, un sentido mínimo de pertenencia por debajo de sus individualidades particulares, donde tantas cosas evocan la disgregación y donde, el día que la energía reconcentrada se libere de la masa que la comprime, la convivencia podría volar en pedazos. –