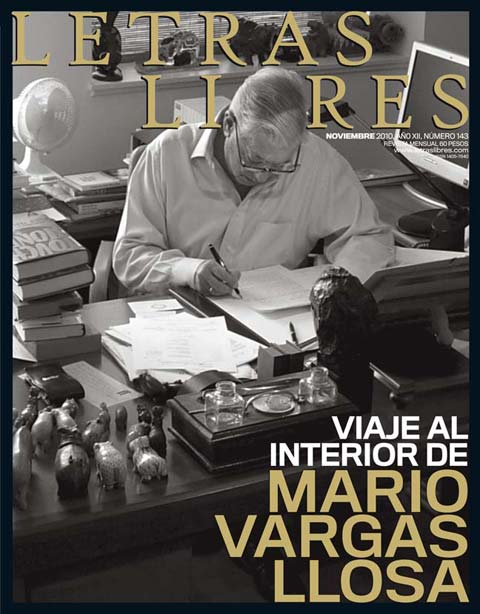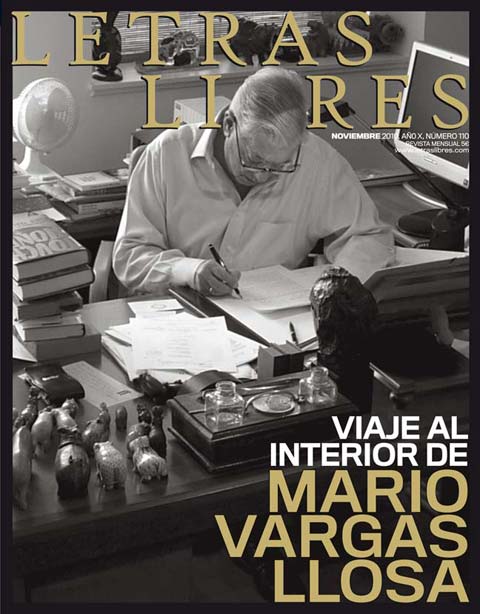En algún momento de 1992, mi padre me dio a leer un manuscrito no definitivo de El pez en el agua; el título provisional que llevaba entonces era El pez fuera del agua. Ya sabía, desde hacía meses, que lo estaba escribiendo, pero no por ello dejé de impresionarme con lo que me había colocado entre las manos. Era la primera vez que escribía un libro a partir de una experiencia, en este caso su campaña electoral, tan reciente e inmediata que casi podría decirse que no había acabado del todo. Había concluido la cronología, el hecho histórico, pero no lo más importante: su reverberación sensible y psicológica, y su maduración intelectual en el protagonista de aquella gesta fracasada.
Yo había crecido viendo al escritor resucitar, convertidas en literatura, experiencias antiguas que habían tenido que pasar la larga prueba del tiempo antes de volverse palabras. Por ello, concluida la aventura electoral de 1990, había supuesto que pasaría largo rato antes de que ese extraño metabolismo mediante el cual la sensibilidad del novelista mantiene viva una experiencia personal antes de transformarla en verbo metamorfoseara el episodio político de mi padre en literatura.
Es más: mi primer libro, El diablo en campaña, publicado pocos meses antes, en cierta forma había nacido de la convicción de que mi padre tardaría en escribir sobre su experiencia política. Desgarrado entre el “joven turco” que vivía a fondo la insurgencia liberal contra la herencia burocrático-populista del Perú, y el periodista que tomaba nota mental de la crónica interior de dicha gesta, yo había participado en la campaña presidencial con algo de esquizofrenia. Opté, nada más ocurrida la derrota, por escribir el relato de lo sucedido. “Cuando mi padre escriba sobre esto”, pensé, “habrá pasado mucho tiempo y la imaginación literaria lo habrá transformado en algo distinto, más esencial; a mí me toca apenas ser el cronista, y eso exige la cercanía y la violencia emocional del día después”. Si hubiera sospechado que mi padre quería escribir su propio reportaje, me habría abstenido. Ni siquiera cuando leyó mi manuscrito me había dicho que pensaba hacerlo. Estoy seguro de que ni él mismo sabía en ese momento que poco después se pondría a ello.
Ahora, me colocaba en las manos el manuscrito de su propia crónica de la campaña… o eso creía yo. ¿Qué había sucedido? Probablemente, el desengaño ante un país que había traicionado el más generoso acto de amor que puede hacer un escritor por él –abandonar su vocación para salvarlo– había acelerado los tiempos del novelista. Esta no era una experiencia que necesitaba el lento, sutil, subconsciente reciclaje de las otras antes de volverse literatura, sino que, por lo visto, exigía una respuesta implacable y deliberada. Con otro tipo de experiencias, incluidas las más desgarradoras, el escritor había estado dispuesto a coexistir mucho tiempo antes de rescatarlas de la memoria consciente o inconsciente y plasmarlas sobre el papel. Con el demonio del sinsabor electoral, en cambio, no se podía coexistir indefinidamente. A diferencia de los otros, este no incitaba al novelista a fantasear y crear: más bien, lo obstaculizaba y distraía. Había que exorcizarlo rápido y para siempre. Solo así podría mi padre recobrar del todo su vocación interrumpida, retomar el hilo extraviado durante los tres años que dedicó a dirigir un movimiento de resistencia ciudadana contra el gobierno, primero, y hacer campaña por la presidencia después.
Esto no lo comprendí hasta que tuve en mis manos El pez fuera del agua. “El cronista liberará al novelista –pensé cuando caí en la cuenta– de una pesada carga que él siente que entorpece el regreso a su vocación.”
Pero luego, leyendo con calma el texto, entendí que mi reflexión era pobre e insuficiente, porque no era la crónica de su campaña. Era un lienzo autobiográfico mucho más amplio, poblado por toda clase de figuras y formas, todas las cuales se relacionaban entre sí y se necesitaban las unas a las otras. La campaña política era solo una de esas formas, y ni siquiera la más importante. El libro, un contrapunto en el que los capítulos de la experiencia política alternaban con los del relato de la infancia, juventud y temprana adultez del autor, revelaba al lector algunas de las experiencias formativas más importantes de mi padre y su modo de relacionarse con el mundo. Era la memoria de su educación humanista, a partir de momentos clave de su formación como persona.
Pronto me percaté de que era un error que el libro empezase, como ocurría en aquel manuscrito, con el capítulo sobre el inicio de la etapa política del autor (su protesta contra el intento del gobierno de estatizar todo el sistema financiero). El verdadero comienzo estaba en el capítulo dos, donde mi padre contaba cómo, a los diez años, conoció a su padre, a quien creía muerto. “El libro tiene que empezar con este capítulo”, le sugerí al terminar la lectura del manuscrito. “No hay punto de comparación: este no es un libro sobre la campaña electoral, sino sobre la formación de tu personalidad, la suma de experiencias que están detrás de ella; la campaña es un punto culminante, pero el camino, tu camino, es lo importante aquí.” Me alegro mucho de que me hiciera caso e invirtiera el orden del contrapunto.
El pez en el agua tuvo en mi padre el efecto liberador que presentí en el momento en que tuve el manuscrito en las manos. Cuando salió publicado, a comienzos de 1993, había superado por completo la derrota y retomaba su vida de escritor con furia creadora. Esta etapa ha estado signada por muchas cosas: la novela erótica, la novela política, el teatro, la representación escénica, el gran reportaje, el periodismo de opinión, el testimonio de conflagraciones y holocaustos que su espíritu viajero le ha permitido ver de cerca. Pero también por un papel de hombre público –otra forma de representación escénica, muy distinta, por ejemplo, a la de Las mil noches y una noche, su última obra de teatro, que lo llevó a actuar junto a Aitana Sánchez-Gijón. El papel escénico al que me refiero es el de pedagogo o mentor intelectual de la joven democracia liberal latinoamericana.
En algún punto de la década de los años noventa se percibió que, aunque había perdido las elecciones, mi padre había ganado la batalla de las ideas. A trompicones, con contramarchas y excepciones, el continente daba entonces un salto cualitativo de la infancia ideológica a la madurez de lo razonable, sustituyendo el modelo que había hecho del Estado patrimonial y proteccionista el eje de su vida social por el de la sociedad abierta, en el sentido que daba Popper a esta expresión. Mi padre fue identificado, junto a un pequeño pero agigantado grupo de intelectuales, entre ellos el gran Octavio Paz, como facilitador intelectual de esa mutación institucional. A partir de entonces, su voz civil alcanzó una proyección que no había tenido nunca, ni en sus tiempos de joven astro de la constelación bautizada como el “boom latinoamericano” ni en los años más maduros de su reinvención ideológica como admirador de Aron, Popper, Berlin y Hayek, antes de su campaña electoral.
Se había vuelto, para muchos latinoamericanos, un estadista sin Estado, un presidente sin gobierno. Su prédica civil y moral (que algunos insisten en llamar política) en favor de ideas liberales repercutió de un modo que, visto desde la perspectiva del primer mundo, podría parecer ingenuo y provinciano. Desde una América Latina donde la pobreza y la opresión no eran figuras académicas sino el día a día de muchas gentes, se agradecía… o se temía, dependiendo de si se estaba cerca o lejos de las convicciones de mi padre.
No me refiero solo a sus refriegas de coyuntura o sus proclamas políticas –la denuncia del populismo y el hombre fuerte, la exaltación del Estado de derecho y la valoración de la libre empresa– sino a algo más esencial: su ejemplo. Algo había en su forma de trabajar que servía de espejo de lo que América Latina podía ser en el campo de la economía política. Desde comienzos de la república latinoamericana, momento del que ahora se celebra el bicentenario, se había producido un desfase entre la fantasía creadora y la moral pública. La primera había vencido de tal modo a la segunda que América Latina se pobló, con el tiempo, de grandes artistas y atroces conductores políticos. Nuestros políticos y nuestros intelectuales habían buscado instalar la utopía en la Historia, causando los estropicios que sabemos. El resultado de la supremacía de los utópicos sobre los humanistas, de los iluminados sobre la ley, había sido, con el tiempo, una producción artística celestial y una economía política infernal. La bestia de Bataille se había salido de la jaula y había invadido la ciudad.
El esfuerzo republicano de los liberales de la primera hora –de Francisco de Miranda, el precursor, a la “generación del 37” en la Argentina– se había truncado en algún momento del siglo xix. En las postrimerías del siglo xx había renacido esa corriente, encarnada en un grupo de intelectuales a los que el desplome del totalitarismo soviético y el triunfo de la sociedad abierta había conferido autoridad en esta parte del mundo. Mi padre formaba parte de ella; su campaña presidencial había intentado restaurar el equilibrio entre la imaginación creadora y la moral pública que el siglo xix había roto.
En las últimas dos décadas, tal vez por el efecto contradictorio de su derrota política, un fracaso electoral que a la vez fue triunfo de la conciencia, y por el surgimiento de una nueva clase media globalizada en el continente americano, él se convirtió en un referente para la América Latina impaciente por abandonar de una buena vez el subdesarrollo. Se empezó a valorar mejor en estas tierras lo que él representaba.
Su ejemplo nos dice –nos chilla– que no existen atajos para alcanzar logros. Ninguna musa literaria guió jamás su pluma; cada palabra fue el resultado de una disciplina rigurosa y paciente. Aunque las cosas están cambiando en América Latina, para mi generación el desarrollo y la prosperidad no eran hijos del esfuerzo, sino de la justicia poética. Como el continente había sido maltratado injustamente durante su pasado colonial, fuerzas metafísicas, se asumía, corregirían la injusticia de su atraso. Esas fuerzas podrían adoptar la forma de una revolución en los países pobres o de la autodestrucción en los países ricos, nunca la del esmero y el esfuerzo personal acumulativo de los latinoamericanos. Mi padre, en cambio, no esperó nada de nadie, y menos justicia poética: bregó duro y por su cuenta, persuadido de que la redención no se origina en fuerzas impersonales. Su éxito fue hijo del esfuerzo, no del genio fácil. Algo de esto se empezó a entender en América Latina en los últimos años.
Mi padre también se globalizó antes de que la economía política de América Latina lo hiciera. Al igual que algunos de sus mayores –en particular, Jorge Luis Borges– y de sus contemporáneos, como Gabriel García Márquez, abolió todas las fronteras desde un inicio. Absorbió, de Estados Unidos lo mismo que de Europa, todo lo que el mundo literario exterior podía ofrecer: lenguajes, imágenes, ideas, técnicas. Su imaginación compaginó aquellas influencias con sus propias experiencias y sus intuiciones; el resultado fue una forma singular de expresar sus propias raíces. Con muchas e ínclitas excepciones, en gran parte de América Latina la dicotomía entre literatura indigenista y literatura “europea” –es decir una beata absorción de todo lo español o francés– había dominado las artes. Una nueva generación de escritores a la cual pertenecía mi padre sustituyó esa falsa dicotomía por algo original.
En aquel entonces, casi todo lo demás en América Latina apuntaba en la dirección opuesta. El continente era una gran barrera mental contra el mundo exterior. Mientras que buena parte de la economía política de la región se miraba el ombligo, en las décadas de 1960 y 1970 la generación del denominado boom latinoamericano derribaba, en su propio oficio, los muros del proteccionismo, el prejuicio, la falta de confianza en las propias capacidades y el resentimiento social. Esto no hizo que la literatura latinoamericana fuese menos autóctona. El resto del mundo la reconoció como excepcionalmente arraigada. Lo más universal casi siempre está profundamente arraigado. Aunque falta muchísimo, América Latina descubre hoy, también en el dominio de la economía política, que lo mejor de sí va saliendo a flote gracias al encuentro con el resto del mundo.
Una enseñanza que ojalá los jóvenes lectores del Premio Nobel de Literatura 2010 tomen de su trayectoria es que ser un “intelectual público”, o maître à penser, como decían los franceses, conlleva responsabilidades. La primera de ellas: ser íntegro. Lo que no significa acertar siempre, sino admitir el error y la duda, y vaya que mi padre ha cometido ambas cosas, y rectificar a partir de las enseñanzas de la realidad.
Desde las naciones desarrolladas hay dificultad para entender la influencia que los intelectuales públicos tienen en países más pobres: algo parecido a los poderes mágicos atribuidos a los sabios que preservan la memoria de la tribu. Pero pocos actores en la escena latinoamericana han contribuido más al subdesarrollo de la región que sus intelectuales, con la ayuda inconmensurable de colegas estadounidenses y europeos, que saciaron su sed de utopía defendiendo en tierras exóticas horrores de los que ellos mismos hubiesen sido víctimas si hubieran tenido lugar en sus países.
Mi padre rompió con todo aquello hace décadas, optando por una solitaria y a menudo mal entendida defensa de la libertad individual. Esta causa tiene más adherentes hoy en América Latina, región donde la noción del esfuerzo propio crece rápidamente, cosa de la que dan fe millones de personas que han salido de la pobreza a través de la iniciativa empresarial, y donde el polvo del proteccionismo antioccidental va siendo dispersado por los vientos de la globalización. Pero tomó mucho tiempo, y en algunas partes el autoritarismo todavía pesa como un muerto sobre los hombros de los ciudadanos. Allí están Cuba, la dictadura total; y Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, variantes, con distinto grado de autoritarismo, de la tradición populista.
Hay algo extraño y perturbador en que un novelista que ha hecho de la subversión literaria toda una vida haya pasado a ser una especie de autoridad cívica. Parece la negación del oficio de novelista, el género plebeyo que escupió siempre en la corte de los nobles. No se puede ser plebeyo y príncipe a la vez. ¿O es que se trata de una contradicción aparente? ¿No será, más bien, que, después de cientos de años de grandes construcciones autoritarias en esta zona del mundo, ser un príncipe del liberalismo resulta la más plebeya de las funciones que puede cumplir un novelista? ~