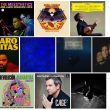Imposible imaginar cómo sería hoy Miguel Hernández, a los cien años de edad. Su obra es, aunque madura, joven, y no hay manera de especular sobre lo que hubiera sido de él de haber librado el “turismo” carcelario que le impuso el franquismo triunfador. ¿Un Hernández patriarcal y reverenciado? No hay manera de concebirlo, así como no hay manera de concebir a un poeta que le cante, hoy, al toro de España. Baste con el Hernández superlativo de entonces, embargado de causas y adjetivos, crédulo y esdrújulo, ungido de poesía con la entrañable candidez del santo o del loco, del joven “con los ojos boquiabiertos” que devora mundo y es devorado por el mundo.
A últimas fechas, estudiosos y lectores han querido desmontar el aura de leyenda que rodea al hombre Miguel Domingo Hernández Gilabert, nacido en 1910 y muerto en 1942. Y hacen bien fijando a la persona y sus contradicciones por encima del inamovible y algo angelical pastor de cabras, o por sobre el “compañero del alma”. El sambenito de pastor-poeta no será fácil de erradicar, pues se lo colgaron sus propios valedores allá en los orígenes oriolanos, cuando Hernández comenzó a publicar poemas en la prensa local. Así lo presentaba, en 1930, el director del periódico El Día, de Alicante: “Todas las mañanas cruza las calles de Orihuela un humilde cabrero, con su zurrón y su cayado. Va a la huerta para que pasture el ganado. Allí permanece horas y horas, a la sombra de las moreras gigantes, escuchando el chirrido de las norias y el cantar de los sembradores lejanos o de los sufridos trabajadores de la parva. ¿Sabéis quién es este cabrero? ¡Un nuevo poeta! Un recio y magnífico poeta, cantor maravilloso de las melancolías de la tarde, de las caricias frescas de las auroras en la noche.” Y así lo condena el cronista de la ciudad: “He aquí, lectores, que en la provincia de Alicante, en Orihuela y en una de sus calles más típicas, la calle de Arriba, vive un pastor que hace versos: Miguel Hernández. El pastor poeta oriolano es un pastor de cabras; nació pastor, continúa siendo pastor y morirá tal vez pasturando su rebaño.” El poeta quedaba, así, herrado con una marca indeleble. Las cabras, nos recuerdan los biógrafos, eran del padre de Hernández, lo cual atenúa la idea de su pobreza extrema (“en casa vivían bien, pero no les sobraba nada”, declaró un amigo de aquellos días), y él, aunque disfrutaba sus paseos campiranos, lo que realmente quería era salirse de esa égloga e ir a Madrid.
Pero yo, un poco a contracorriente, no quiero que se vaya aún a la gran ciudad. Y no es que me obsesione el estereotipo, sino que me interesa la figura de aquel joven de menos de veinte años que ya estaba leyendo a Darío pero que aún no conocía a Aleixandre ni a Neruda, quienes lo liberarían definitivamente del corset formal que oprimía a su poesía. Pero esa poesía encorsetada, que después respiraría a todo pulmón, no sólo no carece de valor sino que produjo algunos textos memorables. Me interesa, también, porque es el Hernández más alegre, inconsciente de sí, todo él formándose y construyéndose. Es el Hernández que visita continuamente la Biblioteca Pública y que regresa los libros manchados de aceite, ante el enfado de la encargada. Es el Hernández travieso, muy lejano todavía del padre sufriente que años después escribirá las famosas “Nanas de la cebolla”. Este, el adolescente, además de consumir libros con voracidad, se juntaba con sus amigos a jugar dominó o futbol. En su equipo de futbol (bautizado por el poeta como “La Repartiora”) lo apodaban el Barbacha, porque era un jugador bueno y fuerte, pero lento, y en la zona había unos caracoles llamados “barbachos”. No resisto la tentación de nombrar la alineación de La Repartiora: el Barbacha, el Mella, Rosendo Mas, Sapli, Manolé, Pepe, el Botella, Paco, Rafalla, Gavira, el Habichuela, José María, Meno y Paná. Con algunos de ellos se juntó una noche para robarles unos aguacates a unos jesuitas vecinos, a cuyos perros guardianes distrajo con unos huesos que le regaló un vendedor de mondongo. En fin.
Después vendrá el viaje a Madrid y, un par de años después, en 1933, la publicación de su primer libro, Perito en lunas (rebosante de gongorismo). Pero antes está Hernández en Orihuela, inventándose. ¿Acaso entonces escribe su espléndido poema “Limón”? Sabemos que es un poema de adolescencia y que es previo a su primer libro, así que tiene que haber sido escrito muy cerca de aquellos días anteriores a su primer viaje a la capital. Sabemos, también, de la importancia que tenía ese fruto en su obra, que lo llevó a declarar: “El limonero de mi huerto influye más en mí que todos los poetas juntos.” Cito la primera de tres estrofas:
Oh limón amarillo,
patria de mi calentura.
Si te suelto
en el aire,
oh limón
amarillo,
me darás
un relámpago
en resumen.
La brevedad del metro, los constantes esguinces en los cortes de verso, el tuteo, le confieren una agilidad y un chisporroteo notables, que no contrastan con el “oh” de aparente solemnidad, ya que está claro que el poeta está jugando, cantando para divertirse.
Si te subo
a la punta
de mi índice,
oh limón
amarillo,
me darás
un chinito
coletudo,
y hasta toda
la China,
aunque desde
los ángeles
contemplada.
La plasticidad de las imágenes es radical, pasamos de un concepto de encendido lirismo (“patria de mi calentura”) a una visión literal y de simpática contundencia: sobre la punta del índice, el limón es un chinito coletudo. El salto de un chino a toda la China es como ver florecer una sinécdoque, por no hablar de los miles de kilómetros que recorremos en medio segundo para adoptar el punto de vista de los ángeles. Por último:
Si te hundo
mis dientes,
oh agrio
mi amigo,
me darás
un minuto
de mar.
El adolescente era ya un maestro del decir poético, al mando de sus cinco sentidos y de la prosodia con que los expresaba.
Maduro desde entonces, la guerra y la cárcel acelerarían violentamente su desarrollo como escritor, para cortárselo de tajo a los 32 años de edad. Ser maduro sin alcanzar la adultez no implica contradicción. Jaloneada por los acontecimientos, acaso su poesía, en movimiento perpetuo, no tuvo tiempo de ser adulta,
y lo que tenemos es la eterna juventud de Miguel Hernández, sostenida en el tiempo como una fruta oronda, lista siempre para nuestros dientes. ~
(ciudad de México, 1969) es poeta. Es autor, entre otros títulos, de 'Bipolar' (Pre-Textos, 2008), 'Pitecántropo' (Almadía, 2009) y 'Ex profeso' (Taller Ditoria, 2010).