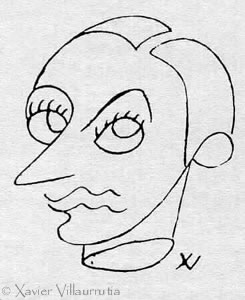El trauma del padre
"Trauma” quiere decir “golpe”, lo saben los médicos. Pero el psicoanálisis le dio el sentido de “golpe psíquico”. Un niño golpeado por el padre ha recibido un traumatismo, dice el médico. Si los golpes son particularmente feroces también ha quedado traumatizado, dice el psicólogo. Lo que no se ha estudiado, hasta donde sé, es el trauma que también sufre el padre golpeador cuando vuelve en sí de su acceso incontrolado de furia. A la vista de su hijo cubierto de verdugones, un padre puede pasar sin solución de continuidad de la brutalidad al llanto y el arrepentimiento.
Aquí está, en síntesis, lo que nos pasa en México respecto de la aplicación de la ley: todas las encuestas señalan que la población se opone al uso de la fuerza pública, aun en casos en que el ciudadano infractor parece pedirla a gritos. Curiosamente, la misma población exige castigos corporales –en ocasiones inadmisibles para los criminalistas modernos, como la pena de muerte– cuando se le interroga sobre el castigo justo para delitos particularmente odiosos, como la violación con asesinato o la tortura y la mutilación para arrancar el pago de un rescate. Pero cuando los delitos no los comete un particular, sino grupos que enarbolan banderas de tipo social, Estado y sociedad se paralizan. Los recuerdos del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y de la “guerra sucia” todavía hoy suspenden la acción de la ley, por distinto que sea el caso, como el secuestro de la ciudad de Oaxaca o del corredor Zócalo, Juárez, Paseo de la Reforma en la capital de la República. La culpa traspasa generaciones, y autoridades que eran niños en aquellos años de violencia autoritaria se retuercen las manos sin acertar a responder al delito con la sencilla aplicación de la ley: la impunidad ha llegado a ser tan extrema que más debe asombrarnos cómo la mayoría de la población aún se abstiene de infringir la ley para alcanzar beneficios.
El abuso en la aplicación de la fuerza del Estado se toleró hasta finales del sexenio de José López Portillo. Su último gran abuso no lo dirigió contra las guerrillas sobrevivientes en la clandestinidad y ya inofensivas, sino contra la banca nacional, que estatizó de un plumazo y un berrinche.
Con la llegada de Miguel de la Madrid, tomó el mando de la República un grupo de jóvenes poco afines al viejo nacionalismo revolucionario de fronteras cerradas y de “islote intocado”, como llamó a México el presidente Díaz Ordaz en su informe correspondiente a 1968. Los seis años del presidente De la Madrid todavía transcurrieron en la paz que sigue al empleo feroz del garrote. El temor hacía las veces de la siempre inepta policía, dominada por la corrupción y la ineficacia.
El primer signo de que los tiempos iban a cambiar fue, quizá, la insólita intervención de Porfirio Muñoz Ledo, durante el informe presidencial, para increpar al presidente en plena lectura. Ante una formalidad hueca y aburrida, como los informes anuales, la oposición respondía, en voz de Porfirio, con otra formalidad: con un gesto, palabras inaudibles, argumentos imposibles de conocer, nada. Contra una formalidad, otra. El presidente de la Madrid cumplió con su lectura, y Muñoz Ledo cumplió con su arrebato. No estuvo mal para un país cansado de venerar presidentes y aplaudir hojarasca retórica. Va bien el pisotón de lodo al manto imperial. Aunque lo importante es que el acto mismo hizo ver otra novedad: no le pasó nada a Muñoz Ledo.
Tres sexenios antes, ese mismo personaje había celebrado la respuesta del presidente Díaz Ordaz al conflicto estudiantil, entregada con balas el 2 de octubre. Si hubiera interrumpido uno de sus informes, hoy lo recordaríamos entre el número de los desaparecidos y el PRD ya habría inscrito su nombre con letras de oro en, cuando menos, la Asamblea Legislativa del DF. Pero De la Madrid pasó por alto la interpelación: ya pertenecía a otra camada de cachorros de la Revolución que no eran los que recitaban el apotegma de Fidel Velásquez: “A balazos llegamos y a balazos nos sacarán.” Así como dijo también, al salir de ese informe, interrogado por reporteros: “A nosotros nos la interpelan.” No, Miguel de la Madrid no se dio por enterado. Quien sería su sucesor, Carlos Salinas, se limitaría a decir al llegarle el turno, cuando el diputado Vicente Fox se pusiera boletas electorales como grandes orejas, que desde lo alto de la tribuna “ni los veo ni los oigo”… Y la frase haría cundir santo horror y rechinar de dientes en la prensa de izquierda.
Con Salinas llegaría el principio del derrumbe. Las interpelaciones pasarían al simple anecdotario porque, al final de su sexenio iba a enfrentar el brote guerrillero del ezln en Chiapas, al asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien debía continuar sus medidas económicas y políticas, y de José Francisco Ruiz Massieu, ex gobernador de Guerrero y coordinador de la mayoría priista en la legislatura entrante. La respuesta de Salinas al primer brote guerrillero en dos sexenios y medio ya hizo prever lo que sería la siguiente década: paró la ofensiva del Ejército, que tenía cercada y en sus manos al grupo de “Marcos”, e inició un “diálogo” que la fuerza del ezln, mínima, no merecía, pero aceptó en seguida porque le permitió recomponer sus derrotadas fuerzas. Así fue como una amnistía brindada de forma unilateral por el gobierno, el diálogo, los acuerdos y las concesiones permitieron al ezln hacerse de un amplio territorio dominado militar y políticamente por ellos, que se habían alzado con el fin expreso de derrocar al gobierno e instalar su propia versión del marxismo-leninismo. Eso ya durante la presidencia de Ernesto Zedillo.
2 de octubre no se olvida
Ernesto Zedillo, como estudiante de vocacional, había sido golpeado por granaderos durante el conflicto estudiantil de 1968. Eso podría dar luces al hecho de que durante su gobierno vieron los habitantes del Distrito Federal, por primera vez, cómo un escaso número de personas, en protesta por un examen estandarizado que no les gustaba, podían cerrar la avenida Insurgentes con piedras, palos, alambres y cuerdas flojas, mientras la policía desde sus patrullas desviaba a los automovilistas para evitar un enfrentamiento con aquel plantón. Ya noche, las guardias de esa “resistencia civil contra el examen” encontraban fatigoso dormir en la calle (no estaba Alejandro Encinas en el gobierno de la ciudad para proveerlos de las holguras necesarias) y se iban a sus casas. Bien dormidos y desayunados, a las nueve de la mañana tranquilamente reinstalaban sus barreras para cerrar la espina dorsal del DF. La impunidad crecía. Los ciudadanos pacíficos iban a aprender a convivir con ella por largos años, que todavía duran.
Luego vino la huelga de la UNAM. No más de un centenar de personas, muchas de ellas llegadas de otras “luchas sociales”, cerraron la Universidad para evitar que las cuotas subieran de los 20 centavos por semestre actuales. En nombre de los pobres, hicieron perder el año lectivo a sus estudiantes, obligaron a los más pobres a abandonar sus estudios porque no tuvieron dinero para mudarse a una universidad privada ni pudieron seguir esperando a que el cierre de sus escuelas concluyera.
Que las cuotas fueran a transformarse en becas para ayudar a los estudiantes pobres no sólo con gratuidad en los estudios, sino con ayuda económica, no hizo mella en los cada día más escasos huelguistas. Que bastara la palabra del estudiante diciendo que no podía pagar tampoco conmovió la tozudez de quienes respondían con negativas sin argumentación.
Las demandas de los huelguistas pintaban su calidad académica: no a la limitación en el número de exámenes extraordinario no a la limitación en los años para concluir una carrera, eran dos consignas particularmente aberrantes en una institución sostenida con fondos públicos.
La autoridad llegó a pedir que los propios estudiantes se encargaran de recuperar sus instalaciones secuestradas. Esto es: el Estado declinaba su obligación de ejercer la violencia legítima y la regresaba a manos de los ciudadanos para que se hicieran justicia como pudieran; la negación misma de la idea sobre la que se levanta el Estado. Los estudiantes lo intentaron y, por supuesto, salieron golpeados. ¿No es para evitarnos eso por lo que pagamos una fuerza pública entrenada? Si nos van a decir que callemos al vecino ruidoso dándole puñetazos, ¿para qué pagamos patrullas y patrulleros?
Al siguiente sexenio, el presidente Fox expresaría con una breve frase esta misma renuncia a gobernar: “¿Y yo por qué?”, cuando se pidió la intervención de su gobierno para evitar que un particular resolviera un conflicto jurídico en proceso enviando golpeadores contra otro: el caso del Canal 40.
La respuesta de Zedillo fue menos simplona, pero en el mismo sentido. Expresan el mismo síndrome de Tlatelolco: temor a ser el malo cuando, en el año 2030, se estrene Rojo Amanecer 2.
Al clamor que exigía devolver la UNAM a su población estudiantil, respondió el presidente Zedillo con sorpresa: ¿se le pedía emplear la fuerza pública? ¿Como en los viejos tiempos? ¿A él, que la había sufrido como estudiante? No lo podía creer. Otros no podíamos creer su respuesta.
Pero ésta dejó en claro el meollo del asunto: temor a pasar a la Historia como el sucesor en los métodos del presidente Díaz Ordaz. Cuando los cincuenta vándalos llegados de los cerros aledaños para darse como habitación los salones de clase y los cubículos de los investigadores fueron finalmente sacados en una limpia operación madrugadora, no hubo sino gratitud, sin excepciones. A diferencia de septiembre de 1968, no se empleó al Ejército, sino a las fuerzas encargadas de proteger a la población, la policía entrenada para eso.
Quizá fue allí, en la UNAM paralizada casi un año hasta quedar casi vacía, donde se incubó la actual estrategia de gobierno: dejar que un conflicto se pudra solo, se alejen las voces sensatas, la minoría enloquecida se aísle y la población pida a gritos la intervención de la fuerza pública. No antes, así destruyan lo que sea. Se aplicó en Chiapas con relativo éxito hasta que el presidente Fox, un hombre de buena fe, creyó en la buena fe de “Marcos” y alborotó de nuevo la gallera. Ha sido la constante hasta convencer a la población de que nada hay para expresar una demanda y tener éxito como la violencia, el cierre de calles, el bloqueo, los ánimos enardecidos. Ha sido la enseñanza del gobierno a la población en estos diez años. El único rubro exitoso en el naufragio educativo del país.
Lecciones de impunidad
Con el triunfo del PRD en la jefatura de gobierno capitalina, comenzó la infección de ese partido por los virus del clientelismo priista. Las corporaciones que habían sido la fuerza social del PRI se cobijaron a la sombra del nuevo poder. La expulsión de sus fundadores y la transfusión continua de priistas, los peores, refundó el PRI anterior a Salinas dentro del cascarón del PRD. De ahí la simpatía de Manuel Bartlett por Andrés Manuel López Obrador, y su llamado, desde la cúpula del PRI, a votar por el PRD: el verdadero PRI en las elecciones presidenciales pasadas. Un genial travestismo político. Los gobiernos perredistas privatizaron las calles, entregadas a sus huestes de ambulantes, a cobradores por el espacio público de estacionamiento, a lavacoches y hojalateros: gente que paga su permiso por fuera y sin pedir recibo de caja. Esta corrupción oficializada tuvo también su disfraz: permitir el autoempleo de los pobres. Como en los viejos y buenos tiempos del PRI sólido y único, ambas partes ganaban: el partido tenía carne de cañón para marchas, apoyos bajo amenaza, votos asegurados, recaudación indetectable para destinarla a campañas; a su vez, las corporaciones clientelares ganaban en seguridad para sus operaciones y a bajo costo.
Pero esas corporaciones están siempre con un pie en el puesto callejero y el otro en la delincuencia organizada, en los bajos fondos que van del simple contrabando hasta el narcotráfico, pasando por el secuestro, el robo y el asalto.
El hampa descubrió que ya no había ni siquiera la vieja complicidad entre policías y bandidos, sencillamente no había ley. Se dispararon los secuestros, los asaltos perdieron todo disimulo y ocurrieron a la luz del día y a la vista de la multitud atareada. Tomar un taxi fue arriesgarse al asalto a mano armada y el minisecuestro; cualquiera podía ser asaltado cada quincena; los pobres, viajando en camiones atestados, debían entregar sus relojes mientras una o varias mujeres eran violadas al fondo del transporte desviado de su ruta. Los rufianes se habían tardado en ver ese vacío y lo ocuparon. Hoy, por cada cien delitos denunciados, se atrapa a menos de dos delincuentes. Y la mayoría de los delitos no se denuncia porque es perder tiempo y exponerse a nuevas violencias. Lo dicen los asaltados.
El gobierno de Fox, más que ninguno, enseñó a la población a emplear exitosamente la violencia callejera: el paseo impune de la guerrilla chiapaneca por todo el país, con máscaras ya inútiles, puesto que nadie los persigue, a caballo sólo para el desfile en las ciudades y autobuses resguardados por la policía para cubrir los trayectos de carretera, tan cansados a caballo; el tour guerrillero que terminó pintando un violín “al Fox”, como no cesaron de llamarlo, jamás presidente, título que consiguió por el voto mayoritario de los mexicanos. Siguieron los machetes de Atenco, los linchamientos de un par de ladrones con el comentario del jefe de gobierno capitalino, López Obrador: “Con los usos y costumbres del pueblo es mejor no meterse.” Y nadie se metió cuando la multitud azuzada por narcos golpeó, torturó y quemó vivos a dos jóvenes policías ante las cámaras de reporteros y de televisoras, que sí pudieron llegar a donde la policía capitalina de Marcelo Ebrard no pudo llegar nunca. Y el hundimiento de Oaxaca ante el silencio de quienes poco antes habían cacareado su augusto horror por la herejía de que un McDonald’s se estableciera en el centro de la sacrosanta ciudad. Luego los plantones en el Zócalo, Juárez y Paseo de la Reforma; la ocupación de la tribuna por los perredistas para impedir el informe presidencial. Más lo que venga. En esta aplicación discrecional de la ley, la autoridad pregunta primero quién y cuántos. De eso depende que recuerde o no lo que juró cumplir y hacer cumplir.
El conflicto se produce, muy sintomáticamente, sólo cuando se trata de grupos sociales, por reducidos que sean, que reivindiquen supuestas o reales banderas de alguna izquierda. Es notable que las mismas autoridades incapaces de evitar que se perfore el pavimento de avenidas y se instalen allí dormitorios, no tengan empacho en ejercer todo el peso, ya no sólo de la ley, sino de la prepotencia, cuando se trata de un enemigo político.
Ahí tenemos a Alejandro Encinas: ejercer su autoridad para levantar al escaso número de personas que afectaba la vida a millones de capitalinos y visitantes le parecía represión; pero cuando priva a Carlos Ahumada de los derechos que tuvo hasta Pablo Gómez en Lecumberri –cuando el joven Encinas lo visitaba y por eso le constan– no es represión. El presidente Díaz Ordaz no dispuso para sus presos en Lecumberri incomunicación ni trato peor que el sufrido por otros reos. Por el contrario, la pasábamos bastante mejor que el reo común porque teníamos todo cuanto los amigos y familias llevaran: libros, máquinas de escribir, televisores… todo. Dábamos entrevistas a quien las pidiera. Sin ver contradicción alguna, el gobierno perredista concedió a otros presos –como los acusados de ligas con ETA– el derecho a entrevistarse con la prensa, mismo derecho que por dos años ha negado a Ahumada, y hasta hoy, mediados de septiembre, le sigue negando. No hubo autorización, aún no cumplida, sino pasadas (y perdidas) las elecciones presidenciales, cuando lo que dijera Ahumada ya no podía afectar al cacique del PRD. Pero todos sabemos a cuál campaña fueron a dar los millones de pesos cuyo paradero aún ignora el Procurador del DF.
¿Cuántos años más, cuántas generaciones deben pasar para que terminemos de pagar la cuenta de Tlatelolco? El Estado mexicano presenta la factura a la población entera, que es quien sufre, sufrimos, los embates de la impunidad en todos los niveles de la vida cotidiana, mientras las autoridades, atadas de manos por el viejo trauma, nos piden paciencia, cuando no invitan a que hagamos justicia con nuestras manos. ~
– Luis González de Alba