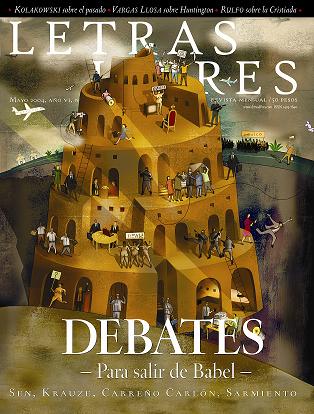Jaime Torres Bodet escribió en 1924 la conferencia sobre la poesía de Enrique González Martínez que reproducimos a continuación. Entonces, el conferencista contaba con cuatro años de servicio público al lado de José Vasconcelos y se encontraba en la primera fila de la generación más joven de los escritores mexicanos. En este documento encontraremos un testimonio más de la ya conocida estimación que Torres Bodet tuvo por el hombre del búho, pero también encontraremos una prueba de las fuertes tensiones que dividían a los poetas a mediados de los años veinte. Torres Bodet se deslinda en estas páginas tanto del estridentismo como de Ramón López Velarde, y se afirma como rama del tronco de “la literatura del pensamiento, la nobleza sosegada de la frase y el decoro discreto de la emoción”. Cierto, Torres Bodet recupera la lección serena de González Martínez, pero también continúa las orientaciones críticas de sus maestros más inmediatos en el arte de juzgar la poesía y aventurar cuadros históricos para la literatura: Pedro Henríquez Ureña y Alfonso Reyes. Ni siquiera el acercamiento de Jaime Torres Bodet a la poesía pura y a la vanguardia podrán transformar el sustrato cultural que se advierte en estas páginas y que reaparece en los textos que escribió sobre González Martínez en 1945, 1966 y 1968. Me refiero a una consideración fuertemente moral y psicológica de la poesía alimentada por la matriz de la cultura clásica. Jaime Torres Bodet no recuperó esta conferencia en ninguno de sus libros. La versión aquí reproducida fue conservada por el autor en el apartado de obras inéditas de su archivo personal, actualmente resguardado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU).
Rosa tan leve es la poesía que apenas el ala tímida del elogio la toca y ya parece a nuestros ojos menos límpido el polen de su cáliz y menos brillante el oro de sus pétalos. Cuanto más la oprime la mano del analítico, más de prisa huye de nuestra realidad, como agua de torrente, azogada de pronto en un reflejo lunar. Al poeta o se le canta en verso, como conviene a su decoro, o, con silencioso paso, se le acompaña, un trecho largo o breve, del camino que recorre. Todo nos lo permite en la sonrisa alada del tránsito, todo, menos el estudio del crítico, que sustituye la húmeda sinceridad de los ojos del amigo con el vidrioso ocular del microscopio que exagera lo mínimo, cuando no con la lente oblicua y degradada que aleja indefinidamente lo próximo.
Enrique González Martínez, con ser el más grande de nuestros poetas vivos (me refiero por supuesto a los que están todavía en el período de agitada creación) es el menos comprendido y el menos amado. En torno de Tablada se excitan las doctrinas, se labran las reputaciones y se reparte, como en los cuentos de hadas, el bien y el mal. Rafael López, que desde hace años tiene castigado con el silencio al público de sus devotos, sienta no obstante a su mesa de honor, en un trance difícil, a no menos de cuarenta o cincuenta escritores jóvenes de todos los frentes y hasta de todas las retaguardias. Urbina hace tiempo que desató su hogar, pero, desde el exilio al que se condenó, siguen uniéndolo invisibles y seguros vínculos con las almas que lo aman y los jóvenes, no siempre muy jóvenes que lo imitan. Para que nada falte a ese cuadro de felicidad temporal de la literatura patria, hasta en la fila de los nuevos se reclutan figuras de maestros y, aunque el término resulte todavía un poco amplio para su escasa corpulencia de escritor, Maples Arce lo adopta entre los suyos y encuentra ocasiones —demasiado a menudo por desgracia— para sustituir el talento con el tipo de doce puntos.
Para todos, pues, sonríe, con la sonrisa entintada de los linotipos, la popularidad del periódico y del libro y para Enrique González Martínez no existe hasta ahora en su patria más que el insulto incomprensivo, cuando no el silencio desdeñoso y a las claras injusto.
¿Motivos? ¿Quién los busca en este instante de desorientación artística en que se rompen todas las brújulas y parecen naufragar el sentido común y el gusto sano de lo hermoso? Bástenos pensar que, después de una generación —la del Ateneo de México—, a cuyos miembros la cultura no acertó por completo a defraudar, vino la nuestra, generación dolorosa, nacida para engañarse y engañar, más dispuesta a fingir talento que a tenerlo. Generación terriblemente gozosa de la incultura en que vive y de la que debiera avergonzarse, como se avergonzaría el obrero, el obrero a quien trata cobardemente de mentir —¡engañar siempre!—, si no conociera el uso de las herramientas más indispensables a su oficio.
¿Quién busca los orígenes del desprecio en que se halla, por ahora, la obra firme, proba de un poeta de elección y de constancia cuando se oye por doquiera en el campo de las letras nacionales enaltecer el ruido, exaltar la ignorancia, poner a viles precios el ingenio de la cantina y del lupanar, subrayar con guiones rojos las injurias más soeces en las páginas de los libelos, prostituir, en una palabra, al ansioso dios de la sinrazón los bienes insustituibles del decoro artístico y de la probidad intelectual? Lo extraordinario es que fue precisamente a esta generación, hoy en apariencia iconoclasta, a la que Enrique González Martínez cautivó, hace apenas unos años, con el lírico ensalmo de su palabra límpida y pura. Cambios como éste se encuentran a menudo en la historia de todos los imitadores y en las alternativas de todas las literaturas. Tan bruscos, no. ¿Diremos, acaso, que tan injustos e inexplicables tampoco?
Desde un punto de vista se llama a Enrique González Martínez poeta filosófico, es decir —para destruir de una vez el absurdo— se le acusa de ser un poeta de ideas. Algo parecido —toutes proportions gardées— a un dramaturgo de tesis.
Alejados de la contemplación que, en el hombre de equilibrio mental, no perjudica en modo alguno a la contienda de la vida, los escritores de última hora encuentran en el autor de Los senderos ocultos más meditación de la que sus fuerzas personales resisten. Encolerizados así de un distanciamiento del que debieran sólo culparse a sí propios, consideran como desterrado voluntario a quien no es, en suma, sino un espíritu superior, capaz de la emoción humana, disgregada y vehemente que ellos exaltan, pero digno también de esa media hora de silencio y de reflexión sin cuyo goce los bienes del pensamiento y del arte pierden su encanto natural. Se habló mucho en México, hace algunos años, de poesía filosófica. Se acusó a González Martínez de haberla cultivado con exclusivo amor, sin parecer, a punto fijo darse cuenta, de lo violento que este calificativo de filosófico resulta para cualquier poeta de verdad. Que González Martínez lo es, nos lo demuestra sobradamente la cauda de imitadores que su paso ha conmovido en las letras de América: los tímidos, los sinceros, los leales que lo han proclamado desde lejos en su obra y en su vida; los otros —ambiguos como un paisaje empañado por un cristal acuoso— pronto desprendidos del corazón del maestro como uvas perdidas del racimo intacto y bello de sus primeras vendimias.
¿Sensualidad? Alguien ha dicho que es ella el solo pretexto de la verdadera poesía y, en su nombre, como en el de la libertad en materia política, ¡cuántos crímenes de incomprensión, de falsa audacia y de sincero, vil impudor no cometen nuestros escritores actuales! La poesía (declamaban los amigos de Ramón López Velarde, el gran poeta equivocado de Zozobra) es el pasmo de los cinco sentidos. El maestro —el juvenil incierto maestro— lo logró por breves horas en el escenario de nuestra literatura. Los discípulos, de todas las edades —había entre ellos quien contaba más años que pecados—, ¿concebirán, acaso, con claridad y luz bastantes lo que afirman con tan excelente convicción? De López Velarde han subsistido un relámpago de gloria y un fresco vaho de esperanza, pero, por desgracia, las obras de sus imitadores huelen ya a retórica, a la más prosaica retórica de oficina y de almacén y las afea ostensiblemente cierto tono emasculado que afemina la emoción, alargando los trazos como en un viejo cuaderno de modas, hojeado mucho tiempo por las buenas señoras de provincia.
Junto con la sensualidad, el criollismo fue por entonces, hace ya tanto tiempo —¡por lo menos tres años!—, el gran éxito de temporada en los tablados literarios de la farsa. Llamo criollismo el afán de nacionalizar a fuerza una literatura que no tiene, en sí propia, todavía, el vigor bastante para imponer su sello peculiar a las demás. Movidos del patriótico deseo de revestir a la obra escrita con los colores trigarantes, algunos poetas se agruparon para iniciar la obra de nacionalización. Por desgracia todo terminó pacíficamente en opereta. Los dos kilómetros cuadrados que hacen la superficie del territorio mexicano pesaban con exceso en el corazón de nuestros pequeños héroes y prefirieron quedarse frente al escenario del Teatro Lírico. Charros y chinas poblanas bajaron desde la revista de género chico a las páginas de vanidad grande y comenzaron los jarabes, los zapateados y los huapangos de la literatura con uno que otro gangoso guitarreo que nos acatarra todavía trágicamente el corazón. La pendiente era fácil. De ese apasionado nacionalismo, que era, en realidad, el retorno a Maximiliano, sólo queda un paso para llegar al intervencionismo. Y esto fue precisamente lo que ocurrió. Los Estados Unidos, con sus grandes industrias, con sus avenidas alucinantes y sus atormentados mecanismos, sedujeron la bondadosa credulidad de un grupo de jóvenes que se llamaban a sí mismos avanzados. Una vez descubierto el universo —siempre se empieza por ahí— tomaron posesión, en el papel, del imperio de la máquina y del tranvía. Todo fue entonces anuncios, ferrocarriles, cabarets y groserías. La cosa hacía ruido y se le llamó con cierta exactitud no exenta de buen gusto, estridentismo. Se ataron las latas vacías de salmón a las rotativas de algunas revistas y, hasta hoy, sigue el asunto moviéndose desacompasadamente ante la expectación temerosa de los críticos oficiales.
Ésta es, sin nombres, la historia lógicamente abreviada de las ideas antagónicas que ha sugerido la obra de González Martínez y de las teorías poéticas —iba a decir políticas— que se han recomendado como eficaces antídotos (se trata al fin y al cabo de un doctor) contra el mal abstracto, la literatura del pensamiento, la nobleza sosegada de la frase y el decoro discreto de la emoción.
Hemos logrado de esta suerte, analizando los defectos señalados por la crítica menos benévola al poeta, atisbar ventajosamente sus cualidades. Se le ha acusado de ser lírico abstracto, retórico, frío y no mexicano. La obra de sus rivales nos autoriza a sustituir unas palabras por otras. Cuando se le llame abstracto, califiquémoslo de reflexivo; cuando se le diga retórico, pensemos: “simplemente clásico”. Si frío, ¿por qué mejor no llamarle decoroso y varonil? Si no específicamente mexicano, ¿por qué no humano y universal también?
La obra lírica de González Martínez está aún demasiado viva entre nosotros (no es ni siquiera de ayer) para que la estudiemos sistemáticamente.
Bástenos asegurar que no hay otra en México tan vigorosa, tan unida y a la vez tan simple; ni la de Othón, desigual y arrítmica, no obstante el ritmo clásico en que la compuso; ni la de Nervo, tan honda y clara en ciertos matices, tan delgada de materia poética, por desgracia, en otros; ni la del mismo Díaz Mirón, alto y rotundo como una ola inmensa del Pacífico; ni la de Urbina, gota de llanto dulce; ni aun la de Gutiérrez Nájera, que sólo dejamos al final de la enumeración, con cierta pueril malicia, como para poder tenerlo más pronto presente a nuestro recuerdo. Y al afirmar que la obra de González Martínez es la más completa y orgánica de las obras líricas de los poetas de México, no establecemos —¡Dios nos libre!— jerarquías de perfección. Demasiado se ha dicho que no hay diferencia entre méritos absolutos y nos bastaría releer cualquier gran poema de Díaz Mirón o de Gutiérrez Nájera para sentir, en uno, la garra luminosa del león del zodiaco y, en otro, el humanísimo sollozo del romántico ruiseñor. A nadie habría de ocurrirle establecer escalones entre estos momentos felices de la poesía mexicana. Quédese quien así lo prefiera con el canto velado y unísono de Urbina. Quédense otros —yo el primero— con el rumor de selva y el apasionado grito de Othón, pero todos reconozcamos en González Martínez al poeta que, quizá por más afortunado que otros, ha sido —como nadie— fiel durante la vida a su primera vocación.
Laboriosa y constante, su existencia ha preferido los moldes definidos para vaciar en ellos el caudal de pensamientos que entrañaba. Desde Los senderos ocultos, su primer libro de gran poeta, hasta el volumen de las parábolas, González Martínez ha descrito, con la perfección minuciosa y simple de un compás musical, un círculo inimitable.
Poeta del optimismo inteligente, comprende como José Vasconcelos que toda conformidad con la vida es vil, pero sabe también que todo decaimiento es cobarde y sobre la destrucción de sus ídolos funda la ciudad ideal del espíritu y del corazón.
En años en que a la juventud de México, de este México ingrato que ahora le olvida como olvida siempre a quien mejor le quiere, faltaban todos los ímpetus, él solo, como el barquero del poema de Verhaeren, con una verde caña entre los dientes, remaba contra las ondas enemigas.
En horas en que el falso nacionalismo de sus deturpadores languidecía como señorita sin novio, tras de la reja de un balcón despedazado por la metralla, él solo, sin falsos heroísmos episódicos, desdeñoso de la realidad inmediata del minuto, edificaba su epopeya interior de redención y de confianza.
Alguien, no recuerdo quién, lo llamó poeta puritano, por el decoro característico de su inspiración. Sí, lo es por eso y también por su apasionado y militante individualismo. Es el poeta del libre-pensamiento y de la torre de marfil: aceptémoslo así por desacreditadas que estén las soledades del espíritu en estas épocas de cristianismo sindicalista y de hermosa sinergética colectiva. Divinas soledades del espíritu que hacen siempre los cantos más puros y a las que sólo pudo llegar Dante en sus capítulos del paraíso cuando supo despojarse en el infierno de todos los bruscos asaltos de odio, de venganza y de cólera mezquina que atormentaban su corazón.
Es tal la fuerza de sus pasiones, que todos se han puesto de acuerdo para llamarlo sereno. Lástima que la feminidad, cada día mayor, de la poesía moderna haya dado a este epíteto un sabor de quietud y de paciencia eunuca que no tenía en sus orígenes. Lástima grande, porque, de no ser así, convendría admirablemente a la perfección clásica de sus ritmos y a su tranquilo desdén por los prejuicios del instante. Serenidad es la suya, quemante y viva, en cuyo crisol inciden los más variados apetitos y las inquietudes más encontradas; serenidad que recuerda no al hielo de la Venus de Milo sino, más bien, el serpentino torcimiento del dolor sobre el busto macizo del Laocoonte.
Poeta de fuerza, de optimismo y de serenidad lo habrán de definir los críticos, ratificando su propio orgulloso concepto, impuesto a guisa de título en la portada del más espléndido de sus volúmenes.
Poeta liberal como ninguno hijo del siglo XIX, pensador y bacteriólogo, experto él mismo en tocar con las manos balsámicas del que salva, las heridas de la carne y del espíritu, sus defectos verdaderos son los de la época escéptica y positivista en que su espíritu se engendró. Poeta tierno sin blandicie, fuerte sin alarde, optimista sin candor, orgulloso sin vanidad, comprensivo sin afectación, inteligente sin prejuicio, hábil sin virtuosidad, sobrio sin pobreza, decoroso sin frialdad, discreto sin hipocresía, sincero siempre en todo y noble como pocos en su doble honrado oficio de pensador y de panida. ~