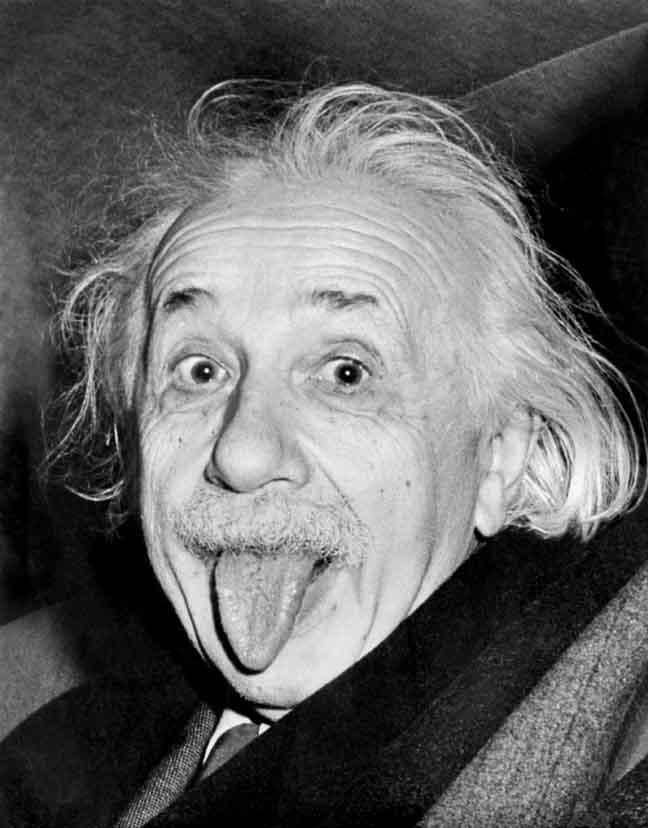Cuando Santa Anna partió de San Luis Potosí para detener el avance del ejército yanqui en la Guerra del 47, dirigió a sus tropas una arenga en la que prometió ofrendar la vida por "la opulenta México" y proseguir el combate hasta colocar el pabellón tricolor "en el palacio de Jorge Washington". Más allá de su comicidad involuntaria, la sinécdoque de Santa Anna tiene interés histórico porque refleja una malformación prenatal del nacionalismo mexicano: su tendencia a tomar la parte por el todo. En una guerra donde estaba en juego la supervivencia del país, el comandante erigido en símbolo nacional no prometía derramar su sangre por la República entera, sino por una minúscula parte de ella: la magnífica ciudad erigida sobre las ruinas de Tenochtitlan, que deslumbró al barón de Humboldt y todavía inflamaba de orgullo a los caudillos en el poder, si bien hacían todo lo posible por destruirla en cada revuelta. La exaltación de la capital buscaba elevar la moral del ejército presentando la guerra como la lucha de un pueblo bárbaro contra una civilización superior, que había dado una muestra de su grandeza al edificar la ciudad más fastuosa del continente. Ni el héroe del Pánuco ni sus asesores tomaron en cuenta que esa proclama localista iba en demérito de la Federación.
Paradójicamente, Santa Anna nunca se sintió a gusto en la capital: detestaba el fétido olor de las acequias, la omnipresencia de los léperos, los pregones de los vendedores ambulantes, y prefería despachar los asuntos de Estado en las apacibles florestas de Tacubaya. Pero Santa Anna no escribía sus discursos. Para eso tenía a un negro de cabecera, el general y hombre de letras José María Tornel, quizá el principal ideólogo del militarismo patriotero en la primera mitad del siglo XIX. Con sus frases campanudas y sus oropeles retóricos, Tornel procuraba dar unidad discursiva a un país descoyuntado que sólo existía como tal en la fantasía de sus gobernantes. Enemigo de Lucas Alamán, con quien sostuvo enconados debates, admiraba la civilización prehispánica y reconoció su papel primordial en la construcción de la nacionalidad, cuando la élite conservadora y buena parte de la prensa liberal abjuraban de esa herencia incómoda, pero no tuvo el mismo tino en otras empresas de afirmación ideológica. Uno de sus mayores disparates fue anteponer la defensa de la capital, elevada en sus discursos al rango de ciudad-Estado, a cualquier otro deber patriótico, pues con ello sólo consiguió avivar el rencor de los provincianos hacia el gobierno central, un rencor que se venía incubando desde tiempos de la Colonia, cuando Bernardo de Balbuena llamó a los novohispanos alejados del centro "gente mezquina, triste, arrinconada, / que como indigna de gozar el mundo, / está de él y sus bienes arrancada". Entonces como ahora, los provincianos pensaban que la capital tiranizaba al resto del país y acaparaba todas sus riquezas, sin ofrecerles a cambio ningún provecho. Ofendidos por la retórica de un caudillo que les restregaba en la cara la opulencia de México, y al mismo tiempo les imponía tributo, su represalia no se hizo esperar: cuando las fuerzas de Winfield Scott cercaron la capital, los gobiernos de Zacatecas, Guanajuato, Veracruz y Tabasco no aportaron un centavo para su defensa.
Siglo y medio después, la opulenta México es un chancro a punto de reventar, que oculta bajo tierra sus ajadas glorias imperiales. Si antes inspiraba respeto por su belleza, ahora intimida por su monstruosidad. Se supone que los tiempos han cambiado y que ahora somos una república federal, pero en la memoria de los mexicanos humildes persiste el recuerdo de los tiempos en que la capital era o parecía una ciudad-Estado. Desde hace cuatro años pertenezco a la legión de gente "mezquina, triste, arrinconada" que ha emigrado a Cuernavaca en busca de mejores aires y he podido observar el maligno poder psicológico que la opulenta México sigue ejerciendo sobre los morelenses. Hace poco mi sirvienta Rafaela me comentó con indignación que el gobierno de López Obrador había subido las tarifas del transporte público en Cuernavaca. Le pregunté de dónde había sacado ese disparate: "En la tele dicen a cada rato que ese señor es el gobernador de México."
Para millones de mexicanos educados en la tradición autoritaria del centralismo, quien tiene el poder en la ciudad de México gobierna por extensión en todo el país. Acostumbrados a explicarse el mundo por medio de símbolos, creen que la opulenta México todavía sojuzga a los señoríos de la periferia, como en tiempos de los aztecas. De aquí proviene el rencor antichilango que todos conocemos, pues muchos mexicanos del interior no tienen suficiente instrucción para comprender que los chilangos son los primeros perjudicados con el crecimiento de la capital. Para reconciliar a la provincia con el centro haría falta erradicar el fantasma de la urbe imperial con un entierro simbólico. Aunque oficialmente la megalópolis se llama Distrito Federal, convendría rebautizarla con un nombre menos burocrático —Estado de Anáhuac, por ejemplo— y llamar de otro modo al Estado de México, que también usurpa indebidamente el nombre de la República. Las palabras no transforman la vida social pero ayudan a introducir cambios en la mentalidad de la gente. Si el mexicano soporta con fatalismo tantos yugos económicos y sociales, por lo menos deberíamos librarlo de sus yugos imaginarios. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.