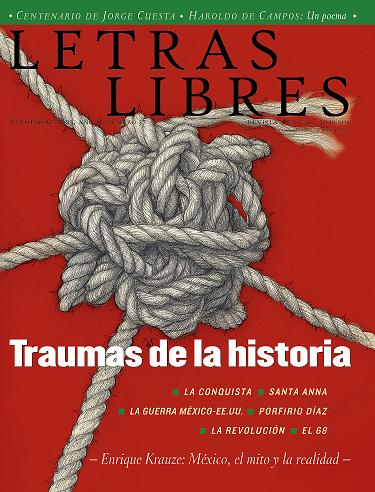Se supone que hubo una vez, a mediados del siglo XIX, una guerra entre Estados Unidos y México, sangrienta y terrible como debe ser, que a este país costó “la mitad de su territorio” y convirtió a aquél en el más vasto de América. Se supone también que pocos hechos como éste han transformado más dramática y profundamente el paisaje cultural, político y económico del subcontinente, puesto que, por una parte, así se remató la debacle de la Nueva España borbónica y, por la otra, así se inauguró el “gran salto adelante” de la pequeña república de allende los Apalaches: punto de inflexión se antoja por ello el término más apropiado para describir el instante a partir del cual se intercambiaron las valencias de ambas historias nacionales, el momento en que Nueva Inglaterra remplazó al Bajío como el corazón económico de América del Norte y el porvenir ya sólo pudo ser pensado en inglés.
¿De verdad? Supongamos mejor que los nombres propios en las calles de la colonia Condesa de la ciudad de México son tan conocidos como el de Antonio Sola (¿o es Solá?). Supongamos —atenidos además al hecho de que más de sesenta millones de mexicanos viven con menos de veinte pesos al día— que es posible desconocer el rostro de los adolescentes que decoraban los billetes de cinco mil pesos. O, más todavía, supongamos que hay modo de borrar el recuerdo de esas estampitas de marco azul y aquellas pavorosas “monografías” de colores deslavados que hubo que comprar cada año, durante seis, en la segunda semana de clases. Hagamos el esfuerzo, imaginativo al menos, de remover los sedimentos de la historia patria y el nacionalismo más crudo que pueblan el inconsciente de casi todos los que hemos sido criados en México. ¿Queda algo en nuestra experiencia sensible, cotidiana, que evoque de modo claro y distinto la existencia de la guerra de 1846-1848? ¿Dónde han de encontrarse evidencias de lo que significó, de lo que significa, aquel conflicto capital? Y peor: ¿cómo reconocerse en los mexicanos de entonces si uno de los pocos rasgos culturales comunes a los mexicanos de hoy, tanto en México como en Estados Unidos, es nuestra vertiginosa, neurótica “gringuificación”?
Tal contraste entre lo ocurrido entonces y lo vivido hoy, en efecto, parece ser la causa profunda de la opacidad con que el fenómeno “guerra entre México y Estados Unidos” se presenta al observador contemporáneo. Una primera disonancia puede encontrarse en la esfera del Estado, la alta política y las ideologías nacionalistas, o sea en el ámbito donde los Niños Héroes fueron primero elevados al olimpo patrio y más tarde, como efecto del derrumbe del nacionalismo posrevolucionario, arrumbados en el purgatorio. Una segunda —más interesante y problemática— ocurre en el terreno de la vida social y la cultura popular: la transformación de la indiferencia con que casi todos los mexicanos de a pie presenciaron el conflicto entre México y Estados Unidos en una fascinante cultura transnacional vigesímica, donde las adopciones entusiastas suelen esconder arraigos profundos (como trabajar en California para ser alcalde en Jalisco) y donde los orgullos identitarios conducen a menudo a la construcción de afiliaciones posmodernas (como hacer política en Illinois en tanto que oriundo de Michoacán). Desde una perspectiva estadounidense, el problema debe de ser análogo: ¿o no es paradójica la notoria, neurótica “mexicanización” de Texas y California, toda vez que la guerra tuvo como motor la incorporación de la efímera república esclavista a Estados Unidos y como objetivo último la conquista de la bahía de San Francisco?
i. Tras unos cuarenta años en que las exigencias del día habían hecho hasta cierto punto inútil su evocación y uso políticos (con excepción de un notable reportaje: los Apuntes para la historia de la guerra entre México y Estados Unidos [1848]), en las últimas dos décadas del siglo XIX la guerra de 1846-1848 comenzó a ser incorporada en esa fábula estatólatra que fue la “historia nacional” durante el Porfiriato: tanto en su principal pieza historiográfica (los Recuerdos de la invasión norteamericana, de José María Roa Bárcena [1883]) como en la “invención” misma de los cadetes mártires en 1897 —que conocemos gracias al trabajo de Enrique Plascencia—,1 lo que estaba siendo discernido era menos la naturaleza de la guerra, y lo que ella provocó en los mexicanos, que su función como tropo legitimante del Estado. No es casual, en este sentido, que Roa Bárcena hubiera pertenecido al bando perdidoso de las guerras de reforma: el fondo de su argumento, de su “explicación” de la derrota mexicana, no es más que un alegato en favor del orden social y la fortaleza del Estado. Y tampoco es trivial que el ideal de una sociedad burocrática anidara en el énfasis puesto sobre el carácter “profesional” de los cadetes (o sea sin rastros de partidismo) para celebrar el quincuagésimo aniversario de la batalla de Chapultepec. La “desunión”, espantajo de los autoritarismos de todo cuño, exigía a gritos la presencia de un San Miguel uniformado y gallardo, cubierto ya de medallas como Díaz, ya de discursos e inauguraciones como los generales y licenciados del priismo.
El clímax de esta empresa ideológica fue alcanzado medio siglo más tarde, cuando se “descubrieron” los cadáveres de los seis adolescentes, se inauguró su túmulo funerario en las faldas de Chapultepec y, en un acto inevitablemente grotesco, recibieron el homenaje “conciliatorio” del mismo presidente que dos años antes había ordenado la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Como todo clímax, sin embargo, el del mito fue tan intenso como fugaz: aunque su efecto narcótico se prolongó durante décadas, animando delirios adolescentes y todo género de ceremonias escolares, en la práctica dejó de ser útil a una elite que se “adecentaba” rápidamente y que, como toda elite, estaba sólo interesada en ser reconocida por sus semejantes (y puesto que ninguna es como la estadounidense, el gesto “pacifista” de Truman fue particularmente apreciado). Como antes hizo Díaz con Juárez, la estrategia de la posrevolución fue elegante y perversa: el “despojo” decimonónico y la “heroica” defensa de la soberanía nacional fueron canonizados y reducidos así a la condición de figuras retórico-pedagógicas, mientras la discreta pero efectiva colaboración entre el Estado mexicano y su par estadounidense fue vaciando de sentido toda posible evocación del conflicto de 1846-1848. Las batallas en el desierto describe magníficamente el modo en que, tan pronto como en los años cincuenta, el nacionalismo militante ya había perdido todo sentido entre los principales beneficiarios de la revolución, y cómo desde entonces se agitaba el fantasma de un “nacionalismo conservador” para asumir sin culpa el sometimiento al conquistador de Nuevo México y California.
Casi sobra decir que una cosmovisión así de esquizoide, en la que la exaltación nacionalista —hasta cierto punto antiestadounidense— se materializaba como prudencia, ánimo colaboracionista y aun servilismo, no podía producir más que una clase dirigente bravucona pero timorata, altanera en público pero sumisita en corto, cuyas contradicciones parecen haberse concentrado en la figura pública del presidente Echeverría. De ahí que, en justicia, la ofensiva contra los símbolos del patriotismo priista, que los hijos (arrepentidos) del desarrollismo emprendieron en el momento de su gloria, a principios de los años noventa, deba ser hasta cierto punto celebrada: nunca es fácil salir del clóset, después de todo. Al suprimir de los libros de texto las figuras de los cadetes mártires, quienes entonces disfrutaban del poder estaban al menos siendo coherentes con su credo: la imagen idealizada de la sociedad y las instituciones estadounidenses, que los animaba y aún los anima, no podía —no puede— admitir la presencia de un símbolo que rebosa de quijotismo y, más, que sólo tiene sentido si se cree deseable la existencia de la soberanía nacional. Por ello, si hay algo que reprochar a muchos de los que se batieron contra la arrogancia de Salinas y sus acólitos, es el haber aceptado el sofisma en que se basaba su “reforma”, pues el debate no fue nunca científico, sino esencialmente ideológico.
Dada la creciente inutilidad del mito patrio, en fin, apenas si sorprende el poco interés público que suscitó el sesquicentenario de la guerra. Entre 1996 y 1998, en efecto, lo más significativo de la conmemoración fue la ausencia de (casi) toda evocación política y (casi) toda reflexión histórica desde y para el presente: sepultada por la militancia primermundista de nuestras elites, la guerra entre México y Estados Unidos parecía finalmente “superada”, es decir, borrada de la memoria del Estado —acaso porque el Estado mismo estaba ya bastante desdibujado. Para el gran público, el ejercicio nemotécnico más importante, si no el único, debe haber sido el magnífico documental producido por la televisión pública de Estados Unidos, que el Canal 11 transmitió en México en 1997. (Por fortuna, no puede decirse que el pequeño público lector y universitario padeciera semejante escasez. Antes al contrario, dos volúmenes colectivos dedicados al análisis sociopolítico regional del conflicto, compilado uno por Laura Herrera Serna y otro por Josefina Zoraida Vázquez, clavaron la puntilla a una tradición historiográfica dominada por la historia político-militar más convencional. En Estados Unidos, el trabajo más notable editado en torno del aniversario —y pieza central de esta “descripción densa” de la política— fue el libro de Pedro Santoni.)2
ii. Para comprender social y culturalmente la guerra de 1846-1848, así como su relación con los mexicanos y los estadounidenses de hoy, es indispensable distanciarse de —y, de ser posible, hacer a un lado— un axioma historiográfico que parece meramente descriptivo, como la mayoría de su clase, pero que es intensamente ideológico: porque la guerra no fue entre “México” y “Estados Unidos” ni, mucho menos, entre dos “civilizaciones” antagónicas, sino entre dos jóvenes Estados protomodernos que, al mediar el siglo XIX, estaban todavía muy lejos de haberse asegurado la lealtad irrestricta de sus súbditos y, menos aún, de haberlos modelado a su imagen y semejanza (o al menos tanto como lo consiguieron en la segunda mitad del siglo XX). No obstante las diferencias producidas por las distintas experiencias precoloniales y coloniales, de hecho, los dos Estados cuyos ejércitos se enfrentaron por primera vez en Carricitos, Texas, en abril de 1846, eran asombrosamente parecidos, sobre todo en su relación con las sociedades sobre las que pretendían imponerse: para ambos, la resolución de las ambigüedades del primer liberalismo (sobre todo respecto de la nacionalidad, la ciudadanía y la soberanía popular) se había convertido ya en un problema de la mayor envergadura, en el problema, de hecho —y esa incapacidad para adecuar el discurso liberal a las exigencias de la dominación plutocrática estaría a punto de costarles la vida en la década de 1860.
En consecuencia, el desempeño del Estado mexicano de la incorporación de Texas a Estados Unidos (1845) a la ratificación del tratado de paz de Guadalupe Hidalgo (1848) no puede atribuirse más que a sus propias incapacidades y torpezas. La sociedad mexicana (y mejor las sociedades, pues, aunque entrelazadas y traslapadas, en el fondo eran, son, irreductibles a una fórmula sociológica tan neta) permaneció en su mayoría ajena al conflicto, ocupada como estaba en problemas más urgentes y de hecho más importantes. En una palabra, los mexicanos “del común” no emplearon esa discreta tenacidad que habría de causar la ruina de Maximiliano de Habsburgo y todavía menos reaccionaron como lo harían las masas europeas poco más de medio siglo después, ni siquiera en los territorios ocupados, cuya conquista fue asombrosamente rápida y eficaz (aunque la única victoria mexicana en la guerra ocurrió en San Pascual, California, y aunque un par de guerrillas memorables perturbaron los primeros años del dominio estadounidense). Sólo en la ciudad de México, en septiembre de 1847, tuvo lugar algo que puede ser visto como una respuesta masiva y popular a la invasión estadounidense. Incluso ahí, empero, el patriotismo desempeñó un papel marginal en la forja de la insurrección. Fueron más bien los esfuerzos sociales no correspondidos los que desataron la furia lapidaria de los chilangos: la “traición” de un gobierno que primero forzó a la ciudad a prepararse para la guerra y más tarde, al cabo de la batalla de Chapultepec, la abandonó a su suerte.
Problemas más importantes, en efecto: el carácter de la representación política y el lugar del autogobierno —o sea de las autonomías— en el paisaje institucional de la República eran asuntos que habían suscitado y estaban suscitando la participación de la mayor parte de los grupos sociales (indios y criollos, campesinos y comerciantes, en el Norte y en Mesoamérica), en un grado y con una intensidad que ni el mote de época “de caos” para la primera mitad del siglo XIX ha conseguido sepultar del todo. Por añadidura, el movimiento federalista de los notables provincianos, la agitación “populista” entre las masas urbanas y los grandes alzamientos indígenas del periodo —en particular el “independentista” de los mayas de las Tierras Bajas—, que son obviamente un ejemplo de las grandes energías sociales desplegadas en torno de la constitución real del país y manifiestan lo absurdo del prejuicio sobre la naturaleza esencialmente apática de “el indio” o “el mexicano”, muestran también, de manera implícita, la nula hegemonía y cabal falta de legitimidad del Estado mexicano a la hora del conflicto binacional. (A este propósito, conviene tener presente que incluso la independencia de Texas, que la historiografía y el mito insisten en presentar como un “despojo imperialista” sin más, tuvo como causa eficiente el derrumbe de la primera república federal a partir de 1834. De ahí que la presencia de Lorenzo de Zavala entre los “padres fundadores” de Texas no pueda ser entendida sólo como un acto de traición ni como efecto de su ambición terrateniente.)
Esta fisura entre sociedad y Estado nacional, así, liberó a las clases populares y también a las elites regionales de todo compromiso con el patriotismo fariseo de los poderosos del altiplano central. La derrota no podía ser suya, como tampoco el dolor ni el resentimiento posteriores, porque el Estado que parecía a punto de desaparecer en el verano de 1848 era una entelequia que sólo se avivaba a golpe de movilizaciones violentas, y sólo de manera parcial. De hecho, si durante el último siglo y medio se ha manifestado algún sentimiento antiestadounidense en la cultura popular mexicana, la causa hay que buscarla más bien en la experiencia concreta de los mexicanos con el racismo anglosajón y la explotación capitalista en Estados Unidos. Y aun en ese caso es notable la ausencia de dogmatismos sociales y simbólicos o, lo que es lo mismo, la presencia de esa misma flexibilidad cultural que permitió a los indios coloniales adoptar el cristianismo, el ganado mayor y aun el castellano sin dejar de ser eso que eran —lo que hayan sido— antes del siglo xvi. Dicho de otro modo, lo que maravilla es advertir que las “identidades” holísticas modernas, tan caras a los estudiosos, tan necesarias a los ideólogos y tan útiles a los demagogos, tienden a ser palabrería hueca para quien participa en el mundo desde abajo, sin árbol genealógico que defender y sin utopías doctrinales en las que refugiarse.
Primero en Texas, California y Nuevo México, casi desde el momento mismo de la guerra; ya desde fines del siglo XIX en los estados fronterizos y en los enclaves estadounidenses del interior, y a partir de los años sesenta del siglo XX en la mayor parte del país, la adopción de hábitos, instrumentos, palabras e imágenes estadounidenses ha estado, pues, guiada más por el pragmatismo y la experiencia que por la idealización de una sociedad que está muy lejos de parecerse a lo que su elite proclama y que se vive con toda su brutalidad de manera cotidiana. Pero precisamente porque la cultura popular es un ámbito plural, fragmentario como todo conocimiento empírico, en el que las palabras y los actos de los poderosos tienden a ser deformadas por hábitos y prácticas autónomas que casi nunca son explícitas ni discursivamente coherentes, es ingenuo esperar que la ponderación de lo estadounidense entre los mexicanos “de abajo” pueda alguna vez convertirse en un fenómeno cabalmente comprensible para los dueños del dinero y el lenguaje (a menos que, como parece ocurrir entre los chicanos, se adopte una máscara de rasgos exagerados —el Aztlán californiano, por ejemplo— para facilitar su reconocimiento). De lo que no cabe dudar, con todo, es que ese complejo proceso de negociación entre lo “propio” y lo “ajeno”, entre lo “nuevo” y lo “viejo”, tiene un origen y una lógica distintos a la aculturación de los blanquitos de inglés torpe y presuntuoso —turistas, empresarios, estudiantes—, que acuden (que acudimos) al gabacho postrados como peregrinos de Santiago.
La creciente imbricación de ambos países, por último, tendría que hacernos pensar de nuevo en los peligros de la teleología estatista en que la historia ha estado atrapada durante mucho tiempo. Si observar y escribir la historia conjunta de México y Estados Unidos es cada vez más difícil, pues no hay modo de elucidar cabalmente lo que es “mexicano” de lo que es “estadounidense”, la causa debe encontrarse menos en la globalización de nuestros días (por mucho que la estandarización postindustrial sea sin duda crucial) y más en ciertos presupuestos cognitivos que animan casi toda explicación histórica. La centralidad de lo público y lo discursivo, el afán de narrar (como si el pasado fuera una obra dramática) y la compulsión por explicar como necesarios los vínculos entre un suceso posterior y uno anterior (esa férrea causalidad heredada del positivismo), hacen que el único modo de concebir la guerra de 1846-1848 sea apostrofándola como “inevitable”: inevitable su causa (el expansionismo anglosajón), inevitable su resultado (la derrota mexicana), inevitable sus consecuencias (el ascenso estadounidense, el declive mexicano), la guerra se vuelve entonces un hecho de la naturaleza, aprehensible por mero sentido común —una ocurrencia tan neutra, tan incuestionable, como la boca de río que hoy separa Brownsville de Matamoros.
El caso, sin embargo, es que esa inevitabilidad se esfuma, o puede esfumarse, si los hechos minúsculos del pasado y del presente —nimios en apariencia, casi siempre oscuros— desplazan del proscenio a las marmóreas genealogías de los Estados: de una taquería ubicada en el centro viejo de Los Ángeles, del lastimoso estado en que desfilaron los primeros soldados estadounidenses en la ciudad de México, de una calle de Pátzcuaro en Navidad, rebosante de autos con placas de Illinois y California, o de la brecha por la que el capitán Lee flanqueó al ejército mexicano en Cerro Gordo, puede emerger, puede estar emergiendo, un modo distinto de comprender la causalidad, la política y la materia con que están hechos los grandes procesos. ~
Evita salta a la cancha
El fútbol como derecho social y otras portentosas historias argentinas.
Las armas que nos matan
Hace poco más de diez días, The New York Times publicó un texto que recibió poca atención en los medios mexicanos. Obsesionados como estamos con nuestro lado de la ecuación en la lucha contra…
El papel del amateur
Ejemplos notables de cooperación entre aficionados a una ciencia dura y los profesionales del asunto son casi nulos. Poco más de trescientos cincuenta años de experimentación baconiana, donde…
Los spoilers están ahí fuera
Los spoilers estarán en los titulares de la prensa, se harán obituarios de personajes de ficción y los propios personajes, en una maniobra pseudopirandelliana, exigirán volver a la vida.
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES