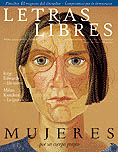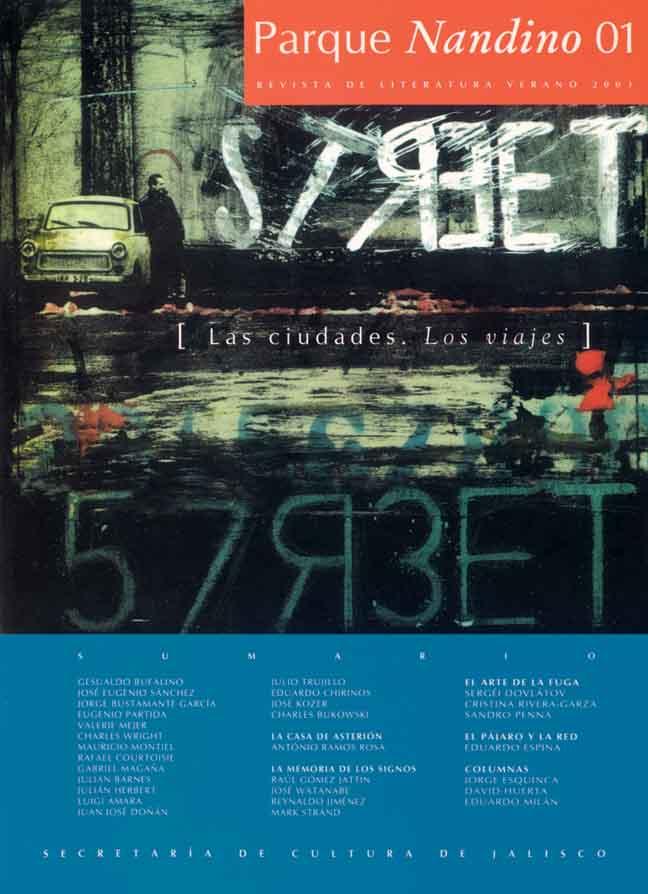A fines de la década de los setenta se desató una lucha maquiavélica en la colonia de chimpancés cautivos más grande del mundo, en el zoológico de Burger, en Arnhem, Holanda. El primatólogo Frans de Waal lo describe así: un joven simio llamado Luit depuso a Yeroen, el avejentado macho alfa de la colonia.
Luit no lo pudo haber logrado sólo con su fuerza física, sino que tuvo que aliarse con Nikkie, un macho aún más joven. Sin embargo, en cuanto Luit asumió el liderazgo de la colonia Nikkie se
volvió en su contra y formó una coalición con Yeroen para asumir el poder. Pero como Luit representaba una amenaza a su jerarquía, Nikkie y Yeroen lo asesinaron. Los dedos y los testículos de Luit quedaron esparcidos por toda la jaula.
En la década de los sesenta el estudio de Jane Goodal sobre un grupo de treinta chimpancés en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, le valió reconocimiento internacional. Los primates parecían animales pacíficos hasta que, en los años setenta, el grupo de chimpancés se fragmentó en lo que sólo puede describirse como dos pandillas rivales: una en la parte norte y otra en la parte sur de la cordillera de Gombe. Con ayuda de Dale Peterson, el antropólogo Richard Wrangham describió lo ocurrido en un libro de 1996 titulado Machos demoniacos. Cuadrillas de cuatro o cinco chimpancés machos del grupo norte salían a defender su territorio, invadir el área de sus rivales y matar a los individuos solos o mal preparados. Sus incursiones se convertían en espeluznantes matanzas que celebraban ululando con una excitación febril. A la larga, todos los machos y varias hembras del grupo sur fueron asesinados. Las sobrevivientes tuvieron que integrarse al grupo norte. En realidad, los chimpancés del norte de Gombe actuaron igual que los romanos en Cartago en el año 146 a.C.: aniquilaron a sus rivales sin dejar huella de su existencia.
En estos relatos sobre el comportamiento de los chimpancés llaman la atención varios puntos. Primero, la violencia. En el reino animal la violencia dentro de la misma especie es poco común y suele limitarse al infanticidio que cometen los machos a fin de exterminar a la descendencia de sus oponentes y aparearse con las madres. Parece que sólo los chimpancés y los humanos comparten una tendencia a matar regularmente a sus congéneres. Segundo, la magnitud de las alianzas y el comportamiento político que conllevan. Tal y como ocurre con los seres humanos, los chimpancés son criaturas intensamente sociales, preocupadas por lograr y mantener la autoridad dentro de una jerarquía social. Con tal de establecer una coalición, amenazan, suplican, halagan y sobornan a sus camaradas. Pero su poder sólo dura mientras logren mantener esos vínculos.
Por último, lo más significativo es que tanto la violencia como el establecimiento de alianzas son labores fundamentalmente masculinas. Las hembras pueden llegar a ser tan despiadadas y violentas como los machos. Ellas también compiten por alcanzar una jerarquía y para lograrlo establecen sus propios convenios. Pero la violencia más sanguinaria corresponde a los machos. Además, la naturaleza de las alianzas femeninas es distinta a la de las masculinas. Según De Waal, las chimpancés se vinculan con hembras hacia las que sienten algún tipo de cercanía emocional. En cambio, los motivos que llevan a los machos a establecer un nexo son puramente utilitarios y calculadores. En otras palabras, las chimpancés crean vínculos; los machos practican la realpolitik.
Los chimpancés son el pariente evolutivo más cercano al hombre, y nuestro ancestro común se remonta a cinco millones de años. Compartimos no sólo un código genético común sino que, además, existen muchas similitudes en nuestro comportamiento. Como Wrangham y Peterson lo señalan, de las cuatro mil especies de mamíferos y más de diez millones de otras especies animales, sólo los chimpancés y los humanos viven en comunidades que se caracterizan por una vinculación masculina. A menudo, en las sociedades patrilineales los machos participan en el ataque y exterminio de su propia especie. Hace casi treinta años el antropólogo Lionel Tiger sugirió que los machos tienen recursos psicológicos especiales que les permiten establecer lazos con otros machos, derivados de su necesidad de cazar en grupo. Esto resulta útil para explicar el dominio masculino de actividades grupales que van de la política a la guerra. En ese entonces las feministas reprobaron categóricamente a Tiger por sugerir que una diferencia biológica entre hombres y mujeres discernía sus desemejanzas psicológicas. Pero investigaciones recientes, entre las que se incluyen los estudios sobre primates, confirman que el vínculo entre los machos tiene un origen genético y antedata a la especie humana.
El salvaje no-tan-noble
Resulta demasiado simple comprobar un tema polémico a través de fáciles comparaciones entre el comportamiento animal y el humano, como lo hicieron los socialistas cuando emplearon el ejemplo de las abejas y las hormigas para demostrar que el colectivismo es inherente a la naturaleza. Los escépticos señalan que el lenguaje, la razón, la ley, la cultura y los valores morales diferencian al ser humano aun de su más cercano pariente animal. De hecho, durante largo tiempo los antropólogos apoyaron lo que en realidad era una versión moderna del noble salvaje de Rousseau. Afirmaban que las sociedades de cazadores y recolectores tenían una naturaleza pacífica. También que si los chimpancés y el hombre moderno comparten una proclividad a la violencia, en éste la causa tenía que hallarse en la civilización y no en la naturaleza humana.
Algunos autores han ampliado la idea del noble salvaje para argumentar que la violencia y el patriarcado fueron inventos tardíos, basados en la tradición judeocristiana occidental, o en el capitalismo al que dio lugar. Friedrich Engels anticipó el trabajo de las feministas cuando afirmó que, con la transición hacia una sociedad agrícola, un patriarcado represivo y violento sustituyó al matriarcado primigenio. Lawrence Keelye señala en su libro La guerra antes de la civilización que estudios recientes sobre la violencia en las sociedades de cazadores y recolectores sugieren que para ellos la guerra era más frecuente y los niveles de homicidio superaban los actuales.
El examen de datos demográficos muestra que sólo entre un 10 y un 13% de las sociedades primitivas nunca, o casi nunca, participaba en una guerra o invasión. El porcentaje restante continuamente intervenía en conflictos o, al menos, lo hacía en intervalos de menos de un año. El análisis más detallado de los casos no violentos muestra que, con frecuencia, se trataba de poblaciones de refugiados que, por una guerra o por ser protegidos de una sociedad más avanzada, no tenían otra alternativa que poblar sitios remotos. La tribu de los kung san del desierto de Kalahari, a la que alguna vez se describió como un "pueblo inofensivo", tiene un nivel de homicidios superior al de Nueva York o Detroit. La triste evidencia arqueológica de lugares como Jebel Sahab en Egipto, Talheim en Alemania o Roaix en Francia indica que el exterminio masivo, sistemático, de hombres, mujeres y niños ya ocurría en tiempos neolíticos. Se habla del Holocausto, de Camboya y de Bosnia como eventos únicos, y a menudo como una forma de horror distintivamente moderna. Es cierto que se trata de casos trágicos y excepcionales, pero sus precedentes se remontan a decenas si no es que a cientos de miles de años.
Es claro que, en su mayoría, los hombres ejercen la violencia. Ya que sólo una minoría de las sociedades humanas ha sido matrilineal, no ha resultado fácil encontrar evidencia de un matriarcado primitivo en el que las mujeres dominaran a los hombres o al menos fueran sus iguales. No hubo edad de la inocencia. La línea que va del chimpancé al hombre moderno no se detiene.
Parecería entonces que hay algo de cierto en el argumento de muchas feministas en el sentido de que fenómenos como la agresividad, la violencia, la guerra y la fuerte competitividad por el dominio de un nivel jerárquico están más asociados con los hombres que con las mujeres. Las teorías sobre las relaciones internacionales, como el realismo, que ve en la política internacional una lucha sin remordimiento por el poder, son lo que las feministas llaman una perspectiva de género, y describen el comportamiento de los Estados que tienen un líder masculino más que a los Estados mismos. Al parecer, un mundo gobernado por mujeres seguiría otras reglas y hacia allá se dirigen todas las sociedades posindustriales u occidentales. A medida que las mujeres ganan poder sus naciones se vuelven menos agresivas, temerarias, competitivas y violentas.
El problema con este enfoque es que las feministas consideran que las actitudes hacia la violencia, el poder y la jerarquía son, en su totalidad, producto de una cultura patriarcal, cuando lo cierto es que parecen tener un origen biológico. Esto hace que se vuelva más difícil transformar esas actitudes masculinas y, en consecuencia, dificulta el cambio social. A pesar del ascenso femenino, los hombres seguirán desempeñando un papel principal, si no es que dominante, en el gobierno de los países posindustriales, por no mencionar a los menos desarrollados. Sobre todo, los ámbitos de la guerra y de la política internacional seguirán bajo el control masculino durante más tiempo del que las feministas quisieran. Pero la tarea de adaptar a los hombres para que se asemejen a las mujeres, es decir, para que sean menos violentos, se topará con ciertos límites. Resulta muy difícil que conceptos culturales e ideológicos logren cambiar aquello que está tan arraigado.
El regreso de la biología
Vivimos un periodo de revolución dentro de las ciencias de la vida. No pasa una semana sin que se descubra un gen asociado a una enfermedad, condición o comportamiento —del cáncer a la obesidad o a la depresión— con la consiguiente promesa de una terapia genética o incluso de la manipulación misma del genoma humano a la vuelta de la esquina. Pero en tanto que los desarrollos de la biología molecular han recibido el grueso de los encabezados, también se han dado grandes avances en el estudio del comportamiento. La generación pasada fue testigo del renacer del pensamiento darwiniano sobre la psicología humana, lo que ha tenido profundas implicaciones en las ciencias sociales.
Durante la mayor parte del siglo xx las premisas de las ciencias sociales giraron en torno a la máxima de Emile Durkheim de que los hechos sociales sólo pueden explicarse mediante acontecimientos sociales anteriores y no por causas biológicas. Las guerras y las revoluciones se deben a factores de tipo social como el cambio económico, la desigualdad de clases, la inestabilidad de las alianzas. Las ciencias sociales dan por hecho que la mente humana es el terreno de las ideas, las costumbres y las normas; que es producto de una cultura creada por el hombre. En otras palabras, la realidad social es algo socialmente construido: si a los jóvenes les gusta jugar a matarse entre ellos, sólo se debe a que desde niños se les enseña a comportarse así.
En un inicio la perspectiva socio-construccionista, que durante mucho tiempo dominó a las ciencias sociales, fue una reacción al mal uso que se le dio al darwinismo. Darwinistas sociales como Herbert Spencer, a fines del siglo XIX, o los francamente racistas como Madsen Grant, a principios del XX, se valieron de las ciencias biológicas, y específicamente de la analogía de la selección natural, para explicar y justificarlo todo: desde los distintos estratos sociales hasta el dominio que los europeos blancos ejercían sobre buena parte del mundo. Entonces Franz Boas, un antropólogo de Columbia, desbancó muchas de las teorías de superioridad racial europea. Boas midió cuidadosamente el tamaño de los cráneos de los niños inmigrantes y notó que, cuando se les alimentaba con una dieta norteamericana, las dimensiones craneanas de los recién llegados convergían con las de los niños estadounidenses. Al igual que sus famosas pupilas, Margaret Mead y Ruth Benedict, Boas afirmó que la cultura, y no la naturaleza, es responsable de las aparentes diferencias entre los grupos humanos. Más aún, dijo que no hay premisas culturales universales mediante las cuales los europeos o los norteamericanos puedan juzgar a otras culturas. Los así llamados pueblos primitivos no son inferiores, sólo distintos. Así nacieron el constructivismo social y el relativismo cultural con el que las ciencias sociales se han saturado desde entonces.
Pero la revolución en el pensamiento evolutivo moderno se debe a varios factores. Entre ellos destaca la etología, el estudio comparativo del comportamiento animal. Etólogos como Konrad Lorenz advirtieron que había una similitud entre el comportamiento de gran variedad de especies animales. Esto sugirió un origen evolutivo común. Contrario a lo que piensan los relativistas culturales, los etólogos hallaron que era posible hacer generalizaciones importantes entre casi todas las culturas humanas (por ejemplo, al momento de elegir su pareja sexual, las hembras son más selectivas que los machos), e incluso entre extensas variedades de especies animales. En la década de los sesenta y setenta William Hamilton y Robert Trivers aportaron un hallazgo importante al explicar el altruismo animal no como un instinto encaminado a la supervivencia de la especie, sino más bien en términos de "genes egoístas", para usar la frase de Richard Dawkins. Así, fue claro que un interés específico subyace al comportamiento social del individuo. Por último, los avances en el campo de la neurofisiología han demostrado que el cerebro no es una tabula rasa lockeana que espera ser colmada de cultura. Al contrario, es un órgano altamente afinado cuyos componentes se adaptan antes del nacimiento para acomodar las necesidades de los primates que tienen una orientación social. Los humanos están programados para actuar en ciertas formas predecibles.
La sociobiología que surgió de estas fuentes teóricas trató de aportarle a todo un razonamiento darwiniano determinista, por lo que quizá fue inevitable que surgiera una reacción en su contra. Pero mientras el término sociobiología ha caído en desuso, el pensamiento neodarwiniano que se multiplicó bajo la rúbrica de la psicología o la antropología evolucionista es hoy un gigantesco terreno de nuevas investigaciones y descubrimientos.
A diferencia de los pseudodarwinistas de fines del siglo pasado, la mayoría de los biólogos contemporáneos no consideran que la raza o la etnicidad sean categorías biológicas significativas. Es lógico: las distintas razas humanas han existido apenas desde hace cien mil años, un mero pestañeo dentro del tiempo evolutivo. Tal y como lo han apuntado numerosos autores, el concepto de raza es, en gran medida, un invento social. Como todas las razas pueden entrecruzarse, y lo hacen, las fronteras entre una y otra pueden ser muy confusas.
Sin embargo, no puede decirse lo mismo del sexo. En tanto que algunos roles genéricos son, en efecto, construcciones sociales, hoy en día prácticamente todos los biólogos evolucionistas de renombre consideran que existen profundas diferencias entre hombres y mujeres, cuyo origen es genético más que cultural, rebasan las fronteras del cuerpo y se extienden al reino de la mente. De nuevo, desde un punto de vista darwiniano resulta lógico: la reproducción sexual se ha estado llevando a cabo no desde hace miles, sino desde hace cientos de millones de años.
Machos y hembras compiten contra el medio ambiente, pero también entre sí, en un proceso que Darwin llamó "selección natural". Su finalidad es que, al elegir cierto tipo de pareja, cada sexo maximice sus propias aptitudes. Las estrategias psicológicas que resultan de esta guerra interminable entre los sexos son distintas en hombres y en mujeres.
En ningún área resulta tan clara esta diferencia como en lo relativo a la agresión y a la violencia. Las psicólogas Eleanor Maccoby y Carol Jacklin escribieron un volumen fundamental acerca de lo que hace una generación se sabía empíricamente sobre la heterogeneidad de los sexos. Las autoras demostraron que ciertos estereotipos de género —afirmar que las niñas son más sugestionables o tienen una autoestima más baja— eran sólo eso, mientras que otras constantes —la idea de que las niñas son menos competitivas— no pudieron comprobarse, aunque tampoco se pudo demostrar lo contrario. Sin embargo, en los cientos de estudios realizados hubo uno en el que casi no se presentó ninguna discrepancia: los niños son más agresivos que las niñas, verbal y físicamente, en sus sueños, en sus palabras y en sus acciones. Si se examinan las estadísticas criminales puede llegarse a una conclusión similar. En todas las culturas conocidas, y a partir de lo que sabemos sobre casi todos los periodos de la historia, los hombres cometen la gran mayoría de los crímenes, y en especial los crímenes violentos. Al parecer existe una edad genéticamente determinada en la que se ejerce la agresión violenta: los jóvenes de entre quince y treinta años de edad consuman la abrumadora mayoría de esos crímenes. Quizá en todas partes se adapta a los jóvenes para que no se comporten de manera violenta, pero esta evidencia —que toma en cuenta diversas épocas y culturas— sugiere que entra en juego una causalidad más profunda.
Al llegar a este punto muchos se incomodan. Entonces surgen las acusaciones de un "determinismo biológico". ¿Acaso no es cierto que todos conocemos innumerables ejemplos de mujeres que son más fuertes, liberales, decididas, violentas y competitivas que sus contrapartes masculinos? ¿No es verdad que la proporción de mujeres criminales está creciendo en relación a la de los hombres? ¿Acaso el hecho de que el trabajo requiera cada vez menos fuerza física no vuelve irrelevantes las diferencias sexuales? La respuesta a todas estas preguntas es sí: de nuevo, ningún biólogo evolucionista de renombre se atrevería a negar que la cultura también le da forma al comportamiento en infinidad de formas, y a menudo puede abatir las predisposiciones genéticas.
Decir que las diferencias sexuales tienen una base genética equivale a una aseveración estadística: la curva de campana que describe la forma en que se distribuyen ciertas características en los sexos se desplaza un poco en el caso de los hombres. Las dos curvas se sobreponen casi de manera continua, aunque en cada población siempre habrá cantidad de individuos que tengan más de una característica específica del sexo opuesto. La biología no es destino. Así lo han comprobado líderes de gran fuerza como Margaret Thatcher, Indira Ghandi y Golda Meir. Sin embargo, vale la pena señalar que en sociedades dominadas por el hombre, este tipo de mujeres poco comunes es el que llega a la cima. Pero una aseveración estadística también sugiere que, a diferencia de los individuos excepcionales, las grandes poblaciones de hombres y mujeres actúan de una manera predecible. También, que la forma en que la sociedad puede moldear el comportamiento de estas poblaciones no tiene una plasticidad infinita.
Las feministas y la política del poder
Hay ahora una amplia bibliografía sobre la política de género y la política internacional, así como una vigorosa subdisciplina feminista dentro del campo de la teoría de las relaciones internacionales, que se basa en el trabajo académico de Ann Tickner, Sara Ruddick, Jean Bethke Elshtain, Judith Shapiro y otras. Esta literatura es demasiado diversa para describirla de manera sucinta, pero es posible afirmar que, en su inicio, la mayoría de estas obras se preocupaba por entender el carácter genérico de la política internacional. En otras palabras, se ocupaban de la manera en que la política internacional —que se halla bajo el liderazgo masculino— sirve a los intereses de los hombres y es interpretada por ellos, consciente o inconscientemente, según sus propias perspectivas. Así, cuando teóricos realistas como Hans Morganthau o Kenneth Waltz alegan que los Estados buscan maximizar el poder, imaginan que describen una característica humana universal cuando en realidad están mostrando el comportamiento de los países gobernados por un hombre, como lo señala Ann Tickner.
Prácticamente todas las feministas estudiosas de la política internacional buscan la encomiable meta de una mayor participación femenina en todos los ámbitos de las relaciones internacionales: desde el gobierno y las cancillerías hasta el ejército y las universidades. Hay una divergencia de opiniones en cuanto a si las mujeres deben avanzar en política demostrando virtudes masculinas tradicionales como firmeza, agresión, competitividad y la voluntad de usar la fuerza cuando sea necesario; o bien si deberían cambiar el programa de la política misma y deshacerse de las preocupaciones sobre jerarquía y dominación. Esta doble perspectiva se hizo evidente en la reacción feminista hacia Margaret Thatcher quien, a decir general, era mucho más firme y determinada que cualquiera de los políticos a los que se enfrentó. No hace falta decir que la política conservadora de Thatcher no la congració con la mayoría de las feministas, que hubieran preferido a Mary Robinson o a Gro Harlem Brundtland como modelo de liderazgo femenino, a pesar de, o quizá debido al hecho de que Margaret Thatcher superó a los varones en su propio terreno.
Tanto hombres como mujeres perpetúan las identidades estereotípicas de los géneros: se asocia a los hombres con guerra y competitividad, y a las mujeres con paz y cooperación. Jean Bethke Elshtain y otras feministas sofisticadas han señalado la forma en que se trasciende la dicotomía tradicional —entre el varón "únicamente guerrero" que se va a la guerra y la mujer "de alma hermosa" que marcha por la paz— con el ejemplo de mujeres que se intoxican con la guerra y hombres que repelen la crueldad. Pero como sucede con muchos estereotipos, están basados en algo real. Así lo han confirmado ampliamente muchas de las más recientes investigaciones sobre biología evolucionista. Madres y esposas pueden enviar con entusiasmo a sus hijos y a sus maridos a la guerra. Al igual que las sioux, pueden cuestionar la hombría de quienes se niegan a participar en la batalla, y ellas mismas pueden torturar a los prisioneros. Pero desde el punto de vista estadístico, los hombres principalmente disfrutan la experiencia de la agresión y la camaradería que conlleva, y se deleitan en la ritualización de la guerra que, como afirma el antropólogo Robin Fox, es otra manera de entender la diplomacia.
Entonces, un mundo verdaderamente matriarcal sería menos proclive al conflicto y más conciliatorio y cooperativo que el que habitamos. La nueva biología y el feminismo se bifurcan cuando se explican las causas de las diferencias en los roles sexuales. La actual revolución de las ciencias de la vida ha pasado prácticamente inadvertida para la mayoría de las ciencias sociales y las humanidades, sobre todo en las áreas académicas que se interesan por el feminismo, el posmodernismo, los estudios culturales, etcétera. En tanto que algunas feministas consideran que las oposiciones entre los sexos tienen una base natural, la gran mayoría está casada con la idea de que hombres y mujeres son psicológicamente idénticos, y que las variedades de comportamiento —con respecto a la violencia o a cualquier otra característica— son resultado de una construcción social anterior, heredada de la cultura que prevalece.
Las Margaret Thatchers del futuro
En los próximos noventa años el intercambio entre la feminización de la política democrática y otras tendencias demográficas producirá cambios importantes. En el mundo desarrollado la caída acelerada de los índices de fertilidad a partir de la década de los sesenta hará que haya un giro dramático en la distribución por edad de los países que pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Mientras que en las primeras décadas del siglo XX la edad promedio de los norteamericanos era de alrededor de 25 años, hacia el año 2050 escalará a cuarenta años. La metamorfosis será aún más marcada en Europa y en Japón, donde los índices de inmigración y fertilidad son menos elevados.
Según las proyecciones que tiene la División de Población de las Naciones Unidas sobre el decremento poblacional, en Alemania el promedio de edad será de 55 años, de 53 años en Japón y de 58 años en Italia. Hasta ahora se ha discutido el envejecimiento de la población en términos del impacto negativo que tendrá sobre los sistemas de seguridad social. Pero esto conlleva también una serie de consecuencias sociales: los políticos tendrán que tomar en cuenta que a mediados del siglo XXI las mujeres de edad media serán uno de los bloques de electores más importantes. En Alemania y en Italia, por ejemplo, las mujeres mayores de cincuenta años, que ahora constituyen el 20% de la población, en el 2050 serán el 31%. Desde luego, no existe forma de predecir hacia quién inclinarán su voto, pero es probable que ayuden a elegir a más mujeres y que se muestren menos dispuestas que los hombres de su misma edad a apoyar una intervención militar.
Edward Luttwak, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, opina que el encogimiento de la familia en los países avanzados hace que la gente se muestre más renuente a soportar la pérdida de vidas humanas, producto de un conflicto militar. No así en las sociedades agrícolas, en donde hay un excedente de jóvenes arrojados. Según el demógrafo Nicholas Eberstadt, en el año 2050 tres quintas partes de los niños italianos no tendrán primos, hermanos, tías ni tíos. Podemos suponer que en un mundo así la tolerancia a las bajas de guerra será todavía menor.
Hacia mediados del siglo XXI Europa estará integrada por naciones ricas, poderosas y democráticas, con una población decreciente cuyos ciudadanos serán en su mayoría viejos. Las mujeres tendrán allí importantes puestos de liderazgo. Los Estados Unidos, que tienen un índice más elevado de inmigración y fertilidad, también contarán con dirigentes femeninas, aunque su población será mucho más joven. Una extensa parte del mundo estará conformada por países pobres. En África, el Medio Oriente y el Sudeste Asiático, donde la población es cada vez más joven y numerosa, sus gobiernos estarán encabezados casi completamente por varones. Eberstadt señala que fuera de Japón, Asia resistirá la feminización porque el alto índice de abortos de fetos femeninos ha inclinado de manera dramática el equilibrio entre hombres y mujeres en favor de los primeros. Ese será un mundo extraño, por llamarlo de alguna manera.
¿Vivir como animales?
En el libro de Wrangham y Peterson titulado Machos demoniacos (se dice que es el favorito de Hillary Rodham Clinton, quien ha tenido que enfrentarse a su propio macho demoniaco), los autores llegan a una conclusión pesimista: poco ha cambiado desde que hace cinco millones de años los primeros homínidos se separaron de nuestro ancestro primigenio. La solidaridad del grupo todavía se basa en el embate a otras comunidades. La cooperación social se lleva a cabo a fin de alcanzar niveles más altos de violencia organizada. Robin Fox afirma que la tecnología militar se ha desarrollado mucho más aprisa que nuestra habilidad para ritualizar la violencia y encauzarla hacia canales seguros. Los chimpancés de Gombe sólo mataron a un puñado de chimpancés. El hombre moderno puede vaporizar a decenas de millones de seres humanos.
Mientras que la historia de la primera mitad del siglo XX no ofrece amplias bases para tener fe en la posibilidad del progreso humano, la situación no es tan sombría como los autores quieren hacernos creer. Hay que repetirlo de nuevo: la biología no es destino. A pesar de los hornos de gas y las armas nucleares, todo indica que hoy los niveles de homicidios violentos son inferiores a los del extenso periodo en que la humanidad estaba conformada por cazadores y recolectores. Contrariamente al empuje del pensamiento posmodernista, la gente no puede desechar por completo su naturaleza biológica. Pero si aceptamos el hecho de que a menudo tenemos una esencia maligna, podemos diseñar sistemas políticos, económicos y sociales que mitiguen los efectos del instinto más primitivo del hombre.
Tomemos el deseo, del ser humano en general y de los hombres en particular, que compartimos con otros primates: el dominio de una posición jerárquica. El advenimiento de la democracia liberal y del capitalismo moderno no lo elimina, pero abre muchos canales más pacíficos para satisfacerlo. Entre los indios yanomami de las planicies norteamericanas, la única forma en que un hombre puede lograr el reconocimiento social es convirtiéndose en guerrero, lo que desde luego se traduce en una sobresaliente capacidad para matar. Otras sociedades tradicionales podrían agregar algunas alternativas, como el sacerdocio o la burocracia, para lograr esa postura de privilegio. En contraste, la sociedad moderna y tecnológica ofrece miles de áreas en las que puede alcanzarse una jerarquía social. En gran parte de su población ese afán de reconocimiento no conduce a la violencia sino a una actividad productiva. Un profesor que recibe una plaza en una universidad de prestigio, un político que gana una elección o un alto ejecutivo que logra elevar el valor de las acciones de una empresa satisfacen el impulso de alcanzar una posición de poder igual al del macho alfa de una comunidad de chimpancés. Pero en el proceso, estos individuos escriben libros, diseñan políticas sociales o traen nuevas tecnologías al mercado que mejoran el bienestar de la humanidad.
Como lo ha señalado el economista Robert Frank, la ventaja de una sociedad moderna, compleja y fluida es que la ranas chicas que habitan estanques grandes pueden irse a un estanque más pequeño donde cobrarán grandeza. Buscar un nivel jerárquico mediante la elección del estanque indicado no logra satisfacer las ambiciones de los individuos de mayor grandeza ni la de los más nobles, pero debilita buena parte de la energía competitiva que en las sociedades agrícolas y de cazadores y recolectores a menudo no tiene otra salida que la guerra. Las democracias liberales y las economías de mercado funcionan porque, a diferencia del socialismo, del feminismo radical y de otros esquemas utópicos, no intentan cambiar la esencia humana. Más bien, aceptan la naturaleza biológica como algo dado y buscan controlarlo a través de instituciones, leyes y normas. No siempre funciona, pero es mejor que vivir como animales. –— Traducción de Laura Emilia Pacheco
© Foreign Affairs