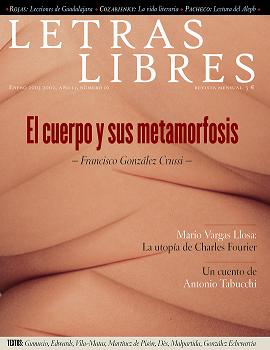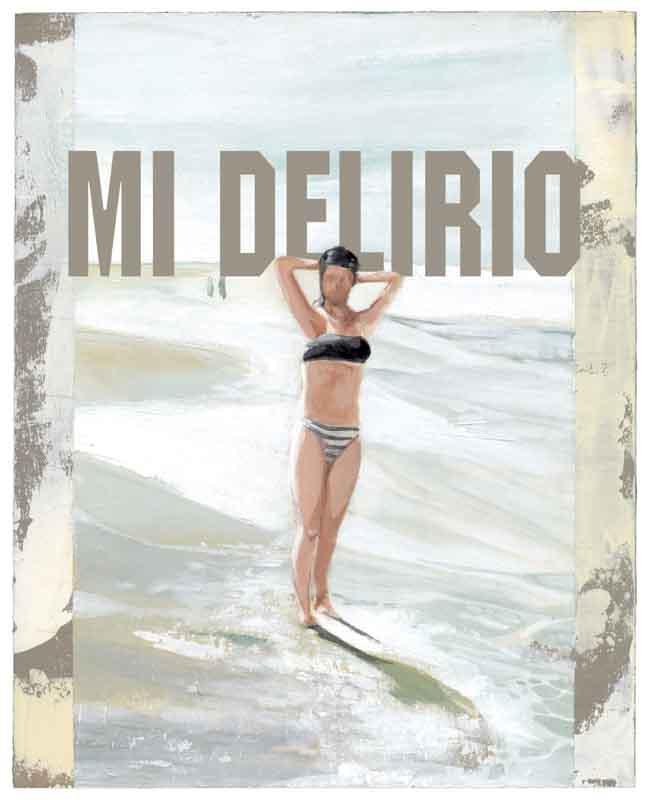Tal vez haya dos registros principales en la vasta y brillante obra narrativa del huatusqueño Jorge López Páez (1922). El primero procede de la mirada infantil o adolescente, y aparece en la novela inicial del autor, El solitario Atlántico (1958), que lo lanzó desde entonces al sitio a la vez primero y marginal en nuestras letras que ocupa desde entonces, y que luego resurge en otras obras, como La costa (1980), también novela, o varios cuentos como “El chupamirto” o “Tío Chucho”, ambos recogidos en esta antología. En estas narraciones corre una voz apegada sin falta y con natural intensidad al modo en que el niño o el joven perciben el mundo, los modos de ser y de actuar de los demás, en algunos casos con muy probables apoyos autobiográficos, una voz que no crea un estilo sino que fluye naturalmente, como si fuera parte (y no puede ser de otra manera) del mundo que consigna, que revive sin más interpretación que la que pueda dar el lector, si quiere. Este primer registro aparece recurrentemente en la obra del escritor con un aire de distanciada y viva nostalgia y relega, aunque no anula, la malicia que atrapa ciertos guiños, gestos del otro mundo, de la circunstancia del protagonista, tenazmente solitario a pesar de estar comúnmente rodeado de familiares, amigos, vecinos, conocidos más o menos cercanos.
Las otras miradas confluyen en el mundo de los adultos, confuso y más claramente poblado de chapuzas, mala fe o trampas francas. Aquí las cuerdas parecen distenderse. Florece un ánimo de juego formidable. López Páez se ha mudado del mundo duro del lento y seguro desmoronamiento de la inocencia posible al de la libertad de los mayores, capaces de construir los edificios más sólidos y laberínticos, donde se ponen en suerte destinos, caminos sin retorno. En este segundo registro impera el desenmascaramiento de las trampas, junto a la eficacísima puesta en escena de los relieves del silencio. Cuánto puede lograrse ocultando lo que se desea, cómo van cumpliéndose los proyectos a condición de no hacerlos explícitos, qué tan efectivas son las verdades a medias, cuánto se ignora de los otros, dispuestos a sorprendernos movidos por el azar acaso más que por el cálculo. En aquel mundo adulto Jorge López Páez, o sus personajes, parece preferir el aire fresco de las calles (con frecuencia el Paseo de la Reforma) o la penumbra enwiscada de los bares de Sanborns (o del Hotel Ritz, o cualquier otro bar) al claustro doméstico o los sitios de trabajo (normalmente los despachos de profesionales o de funcionarios de gobierno). El salto es evidente: del campo, los jardines, las flores, los pájaros, con todos sus misterios y las acechanzas de los otros (no vaya a pensarse en una visión bucólica o idílica, más que lejana), al mundo adulto, con todas las convenciones, sobre todo marcado por las relaciones de poder. El “quedar bien”, el “lucirse en sociedad”, el “cubrir las apariencias” son claramente los medios de los que dispone el propio individuo o la familia para trepar en los medios en que se ha incrustado o para mantener el control sobre ellos.
La escritura de Jorge López Páez corresponde a su curiosidad. Es poco lo que escapa de su mirada alerta, rápida, juguetona, sabia y corrosiva. Tales atributos convienen a una prosa que recurrentemente ha sido juzgada como incorrecta o acaso demasiado descuidada a veces. No interesa de veras el asunto: quien ha leído sólo así su obra, la ha leído mal, con torpeza o con excesivos prejuicios. Sí hay que considerar en cambio que en aquella presunta incorrección reside un atributo consustancial de esta escritura. En el caso del primer registro la mirada infantil se traduce sin mediaciones a un ritmo y un lenguaje más que verosímiles y eficaces, enteramente reconocibles, compartibles, por su pura naturalidad. En el segundo caso la prosa tiene un seductor corte nervioso, un aparente tono apresurado fiel al ritmo de las acciones que transcurren, llenas de segundas intenciones, de una sutil, nunca explícita complicidad con el lector y siempre vistas desde una indudable distancia, lo que les da más vida. Aquí estaría (además de en la falta de voluntad de arrimarse a los guetos) la causa eficiente de aquella marginalidad del autor. López Páez, en efecto, no escribe para darle gusto a nadie, en el sentido de que busque ventajas o reconocimientos de algún tipo o se adhiera a modas. Trabaja en cambio y sin duda para darse gusto y para alegría de un grupo de lectores buenos. Su mirada ha ido a muy diversos mundos, como puede verse en la antología. Destaco algunos: los del maravillado y trunco deseo infantil (“El chupamirto”); el poder aniquilador de la presencia del padre ante un hombre al que todo deseo se le ha vuelto una sombra pesada (“La locomotora negra”); las argucias fracasadas de un político “a la mexicana” que busca convertir todo acontecimiento en un golpe de suerte (“Los invitados de piedra”); la prepotencia como medio de cubrir el cretinismo de una familia influyente (“La tarde de Tula”); la inteligencia eficaz de una mujer que por todos los medios procura la felicidad de su vástago (“Doña Herlinda y su hijo”); el atractivo oropel que adorna los tejemanejes de otra mujer (“La prima”); los naturales cruces entre el machismo y la homosexualidad (“Sí compadre, no compadre”). Todos los cuentos suceden como los hechos mismos de la vida y sin falta son tejidos desde una perspectiva que es la única que explicaría, según López Páez, la función del narrador: una natural amoralidad, fresca, compleja, que permite ver cómo el mundo se abre y se cierra, con una malicia que ilumina el sol, humedece la niebla, alumbran el whisky o el tequila, hace temblar el deseo y no da consuelo a los ilusionados. ~
Ensayista y editor. Actualmente, y desde hace diez años, dirige la revista Cultura Urbana, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México