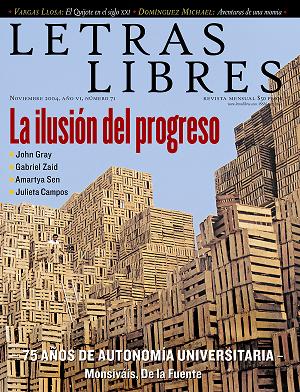Hace más de una década que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se ha cansado de explicar que la pobreza extrema atenta contra la dignidad humana y, además, es un factor activo de inestabilidad e inseguridad global. Una globalización marcada por nuevas tecnologías que propician desempleo y expansión de la pobreza se ha regido, hasta ahora, por una lógica que concentra enclaves de prosperidad, margina las periferias, dentro y fuera de los países, y sigue abriendo brechas que se ahondan día con día. A la utopía de la superabundancia en un mundo radiante que sería el resultado de la revolución tecnológica postindustrial se enfrenta la realidad de millones de víctimas de la tendencia a suprimir oportunidades de empleo, como lo advierte Jeremy Rifkin en un libro lúcido: El fin del trabajo. Un sagaz empresario mexicano, Carlos Slim, ha señalado la paradoja de que, a mayor riqueza y mejores bienes y servicios disponibles en el mundo, será más grande la pobreza: a mayor oferta a precios adecuados, menor la demanda. Urge, dice, una “guerra mundial contra la pobreza”.
La creciente polarización entre riqueza y pobreza extremas es un foco latente de conflicto que puede derivar en los más peligrosos extremismos políticos. Si lo cierto es que el mundo corre hacia una era de poco o nulo trabajo en el sector manufacturero por la creciente automatización, y de privilegios para una minoría dotada de conocimientos muy especializados, es evidente que urge encontrar alternativas y definir cuál es el papel del Estado, del mercado y de la sociedad en el proceso de garantizar los derechos a la alimentación, la vivienda, la educación y la cultura.
A la sociedad no le conviene ningún Leviatán: ni un Estado ni un mercado hipertrofiados. La sociedad, alerta y participativa, tendría que ejercer una fuerza política capaz de exigirle al Estado y al mercado la inversión de parte de los beneficios de la nueva era de la información en la creación de capital social y en la reconstrucción de la vida civil.
En el informe sobre Desarrollo Humano de 1999, el pnud señalaba la conveniencia de una alianza entre ONG dedicadas a promover el desarrollo, los gobiernos, empresas locales y empresas multinacionales para lograr un objetivo común que conviene a todos, mientras que la incapacidad de los pobres para adquirir bienes y servicios no le conviene a nadie. En todo caso, es fundamental que las necesidades y aspiraciones de las mayorías puedan expresarse a través de gobiernos elegidos democráticamente. Pero la presencia de las ONG dedicadas a crear oportunidades para que la gente misma pueda llegar a satisfacer necesidades básicas es muy variable, y no en todas partes ocurre lo que en Alemania donde, en 1998, ochenta ONG se unieron para obtener un compromiso de los partidos políticos en el sentido de aumentar la financiación de la ayuda al 0.7 por ciento del PIB de ese país. No suele ocurrir, sobre todo, en los países donde la pobreza es ubicua y con pocas capacidades para hacerse escuchar.
Por supuesto que es importante estimular el crecimiento y la creación de empleos y que al Estado le correspondería estimularlos con inversión pública. Pero también es evidente que la creación de empleos en el sector moderno no alcanza, ni alcanzará nunca —y menos en las condiciones de la nueva era tecnológica— para absorber la enorme cantidad de pobres. Según especialistas, la economía tendría que crecer en nuestro país a más del nueve por ciento anual para lograr, en casi tres décadas, una ocupación aceptable, con sólo un millón de desempleados.
En México, la pobreza urbana y la migración son los resultados obvios de políticas que sólo han favorecido la agricultura de escala para la exportación y han abandonado la pequeña economía campesina de subsistencia. Los afanes modernizadores siempre han dado la espalda al país tradicional que, a pesar de todo, sigue coexistiendo con el país moderno. Sucesivos programas asistenciales y minimalistas han puesto parches para cubrir agujeritos donde otras políticas abren agujerotes. Esos programas “compensatorios” de combate a la pobreza se vuelven subsidios precarios y efímeros al consumo. No tocan las causas estructurales de la pobreza ni procuran arraigar a la gente en sus lugares de origen. Hay que recordar que la pobreza urbana y la migración reflejan la pobreza del campo. La trama social básica se ha ido desintegrando: la migración arranca a la gente de su espacio significante, de su pasado, de su identidad, tiene consecuencias dramáticas para muchos y no puede ser contemplada como una solución viable a largo plazo, aun suponiendo que se alcanzaran acuerdos internacionales aceptables.
En los años noventa prendió la inquietud en diversos sectores de la sociedad civil que convocaron a seminarios para buscar alternativas nacionales para abatir la pobreza y encontrar opciones que, dentro del esquema inevadible del mercado globalizado, contribuyeran a aminorar o a revertir sus desventajas para la numerosa población que sigue al margen de casi todo. El grupo cidac, por ejemplo, propuso una “política comprensiva” de acciones convergentes de nutrición, salud, educación y vivienda para no seguir perpetuando las condiciones de pobreza que se han transmitido por generaciones.
Se advirtió entonces que el Estado no puede abarcarlo todo y que mucho del supuesto gasto social se ha diluido durante décadas en gasto burocrático, sin llegar a donde tendría que llegar. Se advirtió que el Estado no debe temerle a la auténtica organización de la gente para promover iniciativas de desarrollo en pequeño, y que parte del gasto social tendría que dedicarse a apoyar esas iniciativas porque es esencial la participación de los beneficiarios en el diseño de programas para abatir la pobreza.
Se acumularon las evidencias de que el modelo en boga no propiciaba un crecimiento con equidad y que resultaba cada vez más urgente contemplar, en un modelo alternativo, una reforma a fondo de la educación y la salud y la adquisición de capacidades básicas, en la acepción que propone Amartya Sen, para ampliar la libertad de escoger y acceder al tipo de vida que las personas tienen buenas razones para valorar.
La pobreza no es sólo la carencia concreta de recursos económicos sino la incapacidad para vivir con plenitud, que incluye intangibles como la cultura. En México, los caminos hacia la reversión de la fatalidad de la pobreza, que es hereditaria, pasa por la busca de soluciones pequeñas y locales, acordes con la diversidad del país, teniendo el campo, siempre, en el punto de mira. La meta no puede ser el espejismo de un progreso inalcanzable que proporcione acceso a los paradigmas ofrecidos tentadoramente por la sociedad de consumo, sino un bienestar sobrio y suficiente: frugal, pero que abra espacios para los satisfactores materiales y, a la vez, para la libertad y la expansión del espíritu.
No puedo evitar una referencia testimonial a mi propia experiencia.* El afán de propiciar un proceso integral de desarrollo en pequeño en poco más de cien comunidades indígenas privadas de cualquier libertad de opción, en el Tabasco de hace veinte años, se convirtió en una tarea apasionante. Palpar la pobreza extremosa de los más pobres de los pobres no es lo mismo que manejar cifras estadísticas desde un cubículo o fabricar recetas desde oficinas burocráticas. Fue un laborioso proceso, inscrito dentro de un diseño amplio fundado en la toma de decisiones de la gente para elegir sus prioridades y los caminos para hacerlas realidad, alrededor de centros integradores que serían dotados de todos los servicios públicos para atender un promedio de quince comunidades en el área de influencia.
La marginación genera inseguridad en las propias capacidades y ése es el primer nudo que hay que desatar. Cuando, como era el caso, una modernización forzosa había casi arrasado con la cultura tradicional, fundada en el cultivo de básicos y la pesca, era imprescindible rescatar la pequeña economía familiar de autoconsumo. Se trataba, también, de entrenar a la gente en prácticas preventivas de salud; de proporcionar tecnología y materiales para la autoconstrucción de viviendas; de recuperar la factura de artesanías y contribuir a que se rehiciera el contexto, muy desperdigado, de la cultura tradicional, mientras el Teatro Campesino abría ventanas hacia la cultura universal.
Frank Tannenbaum había señalado con clarividencia, desde los años cincuenta, la celada que le tendía a la nación el desarrollismo desatado. Lo sensato, propuso inútilmente, era volver la atención hacia las pequeñas comunidades. En 1979 aparecieron dos libros emparentados por una preocupación semejante: El progreso improductivo, de Gabriel Zaid, vinculado a la propuesta de Schumacher en 1973 (Lo pequeño es hermoso), y La riqueza de la pobreza, de Enrique González Pedrero, inspirado en el espíritu de los pueblos hospitales de Vasco de Quiroga y en las advertencias de Tannenbaum. Una inteligencia lúcida, y a la vez realista, la de Octavio Paz, había invocado la necesidad de encontrar un modelo coherente, a la vez, con el país tradicional y con el país moderno.
Dos décadas después del experimento de Tabasco, la busca de pequeñas soluciones locales para el mayúsculo problema global de la pobreza no ha perdido validez. En un proyecto alternativo, para propiciar un desarrollo sustentable, esa vertiente tiene que ser contemplada. Una manera sensata de contrarrestar los efectos perniciosos de la globalización tendría que ser reconstruir arraigos: reparar los tejidos sociales que se han roto y redescubrir las virtudes y la eficacia de lo local y lo pequeño. No se trata de emprender cruzadas contra la economía global, sino de usar el sentido común y entender que reanimar las pequeñas capacidades productivas, promover la autosuficiencia, favorecer el autoempleo, acercar el crédito a los pobres, promover la microempresa y el sector no estructurado de la economía popular pueden ser las únicas soluciones prácticas, durante mucho tiempo, para muchísima gente.
No hay que olvidar, por supuesto, que los mecanismos de la globalización escamotean todos los días a los gobiernos las opciones de una gobernabilidad democrática, presionando para que se sientan más responsables con la estabilidad del sistema global que con sus propios ciudadanos. La soberanía económica de los grandes actores globales recorta mucho la soberanía política de los estados nacionales. George Soros ha señalado que el lazo entre democracia y economía de mercado es precario. Y Arthur Schlesinger se cuestiona acerca del futuro de la democracia si no se logra construir un mundo más humano, próspero y pacífico: muchos podrían renunciar a la libertad y someterse a nuevos autoritarismos, confiando de nuevo en algún milagro.
Pero, aun frente a la acción ciega del mercado, quedan márgenes de movilidad para los gobiernos y para la sociedad. El PNUD ha insistido en recordar que lo sensato es favorecer un desarrollo orientado a superar la pobreza, en la línea de promoción de las capacidades básicas que recomienda Amartya Sen. Un proyecto alternativo tiene que estar atravesado por un esfuerzo educativo generalizado: la educación expande y llena de sentido las capacidades del hombre. Es la clave de bóveda para procurar un bienestar que no se limite a cubrir necesidades básicas, aunque hacerlo es indispensable, sino que tienda a imbuir de sentido la vida de la gente. La clave es la adquisición de la más valiosa de todas las capacidades: la de aprender a aprender. Educar no es acumular información vacía sino comunicar un método para volver más inteligible el mundo. En comunidades marginadas, la educación también es un vehículo para vincular el pequeño universo cerrado con el mundo de afuera. Educar es ampliar la capacidad de inserción en la sociedad y en la cultura. Encontrar alternativas para la pobreza pasa por concebir la educación como catalizadora de una democracia con rostros, de un auténtico y comprensivo desarrollo con rostro humano. –
(La Habana, 1932-ciudad de México, 2007) fue narradora, ensayista y traductora. Por su primera novela, Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina (1974), obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia.