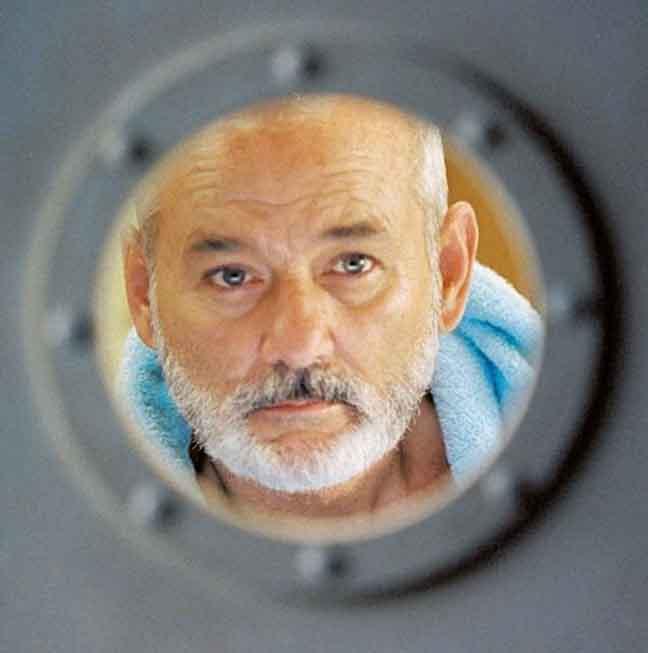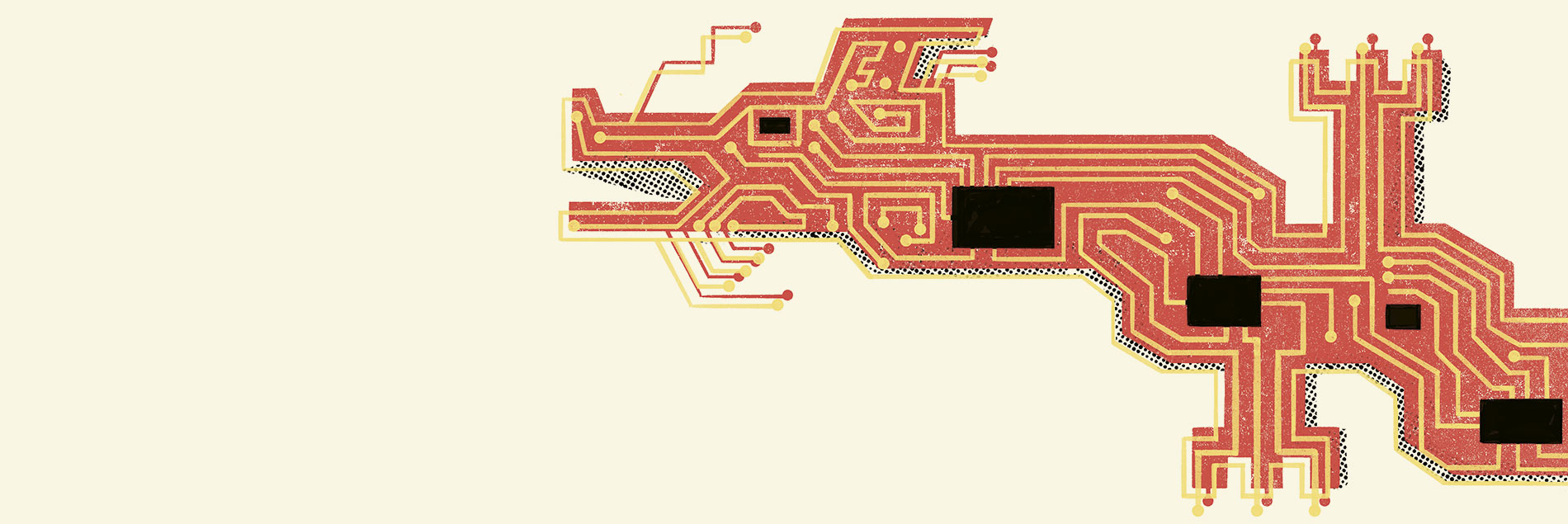Viene a la mente El país de los ciegos, de H.G. Wells, esa parábola encantadora sobre un lugar apartado del mundo, cuyos habitantes, enceguecidos en un principio por una enfermedad a la que consideran un castigo divino, al cabo de las generaciones terminan por aceptar su ceguera como la única realidad del mundo. En esta tierra de ciegos reina una rara armonía y cuando aparece entre ellos un intruso que sí puede ver, lejos de convertirse en su providencial rey tuerto, casi acaba por consentir que le extirpen esas extrañas bolas que tiene en la cara y que son la causa de que diga tantas tonterías. En el país de los ciegos, toda posibilidad de adaptación pasa irremediablemente por perder la vista.
Lo habitual sería recurrir a este tipo de referencias literarias en pos de su valor metafórico: la humanidad que se obstina en la ceguera de su ignorancia, etcétera, etcétera. Esta vez, sin embargo, bastará con restringirnos a una lectura estrictamente literal.
Sharon Duchesneau y Candy McCullough son una pareja de lesbianas que vive en Bethesda, Maryland, un suburbio de clase media alta de la ciudad de Washington. Ambas son profesionistas, con buenos empleos, dueñas a todas luces de una vida llena de satisfacciones. Ambas son también sordas de nacimiento. Todo indica que su sordera congénita fue considerada por sus padres como una mala pasada de la
fortuna; en cambio, las de su hija Jehanne (cinco años) y su hijo Gauvin (tres meses), fue algo que ellas procuraron deliberadamente. Para conseguirlo no tuvieron que recurrir a complejas
manipulaciones genéticas en laboratorios intergalácticos, simplemente echaron mano de una técnica que se ha usado desde hace milenios para propiciar que ciertos perros salgan más bravos o que ciertas vacas produzcan más leche: se agenciaron un donador de semen con generaciones de sordera en su familia para crear una combinación genética que casi garantizaba que el fruto de aquella unión difícilmente llegaría a escuchar siquiera los latidos del corazón de su madre. Y así fue. Sorda más sordo igual a sordito. La aritmética cromosomática no falla.
Las razones que han aducido estas dos mujeres para justificar su decisión no son muy distintas de las que casi le cuestan la vista al despistado explorador de El país de los ciegos: "Quiero que mi hijo sea como yo… Quiero que disfrute las cosas que nosotras disfrutamos" (y ninguna otra, podríamos agregar nosotros), declaró Candy al Washington
Post. Entre ellas y un hijo que oyera, señalaron, se habría levantado tarde o temprano una barrera difícil de remontar, la frágil armonía de su mundo quedaría en peligro. "Pensamos que podíamos ser mejores madres de hijos sordos", en resumen. Pero tales consideraciones prácticas sólo son parte de las razones que las condujeron a tomar su radical decisión y, sobre todo, a volverla pública de una manera tan bien calculada. Hay también consideraciones ideológicas de peso, empezando por la idea de que ser sordo (o ciego, o enano, o parapléjico) no es un defecto o una discapacidad (como se dice delicadamente ahora), sino una "cultura". Sharon y Candy equiparan su decisión de tener hijos sordos con la de una pareja de negros que quieren tener hijos negros, a sabiendas de que su vida estará plagada de dificultades. No hace falta detenernos en lo desorbitado de la comparación, resulta claro que su deseo de que sus hijos sean tan sordos como ellas es ante todo una declaración de principios, la medida de su compromiso con una militancia. Ciertamente, no podría encontrarse una manera más contundente de afirmar que ser sordo no tiene nada de malo.
Como era previsible, el asunto ha causado considerables manifestaciones de repudio entre el público en general, agravado por el hecho de que se trata de una pareja de lesbianas, lo que contribuye sin duda a darle a su decisión mayores visos de "anormalidad". Pero antes de proceder a rasgarnos las vestiduras, debemos reconocer que lo que Sharon y Candy han llevado a la práctica es apenas lo que los avances de la genética prometen poner muy pronto al alcance de todos: la posibilidad de introducir o eliminar en nuestros hijos rasgos físicos fundamentales. Y a la hora de producir niños a la carta, todo va a depender de lo que cada quien considere como "bueno". Si pensábamos que la genética iba a servir para que todos tuviéramos hijos grandotes, de ojos azules, con un iq de premio Nobel y blindaje intracelular contra el cáncer, este hecho no obliga a considerar que también puede servir para crear niños sin orejas, cojos o con los brazos chiquitos.
A pesar de lo que digan las películas de ciencia ficción, hasta ahora los principales usos prácticos de la genética tienen que ver con la posibilidad de detectar in utero una serie de "defectos", como el enanismo o el síndrome de Down. Dado que poder detectarlos no es lo mismo que poder curarlos, lo que en realidad sucede es que los padres tienen mayores posibilidades de abortar estos productos "indeseables", como sucede con las niñas en algunos países de Oriente a partir de la llegada del ultrasonido. Frente a esta realidad, no resulta extraño que algunos sectores de minusválidos se sientan amenazados y comiencen a emplear, para referirse a sí mismos, la retórica que solía estar reservada para la defensa de las especies en peligro de extinción. De hecho, uno de los argumentos esgrimidos por nuestra pareja para explicar su decisión de tener hijos sordos fue justamente la preservación de la diversidad, frente a cierta tendencia que quisiera usar la genética para limpiar al mundo en definitiva de toda clase de seres desagradables y costosos, incluyendo sordos, ciegos, deformes, idiotas, enanos y hasta homosexuales. Lo paradójico es que mientras los sordos en general contribuyen sin duda a la diversidad del mundo, sus hijos sordos en particular van a encontrar muy difícil disfrutar de ella, pues su ámbito de interacción quedará reducido por fuerza al pequeño grupo de gente capaz de comunicarse en el lenguaje de signos: más o menos el 0.1% de sus compatriotas.
En Francia, mientras tanto, una persona con severos impedimentos físicos congénitos demandó hace poco al Estado con base en un supuesto derecho a no nacer. Es difícil entender cómo podría un feto ejercer dicho derecho, o cómo podría aplicársele de manera retroactiva una vez que ya hubiera nacido. Por descabellado que parezca, el juez de primera instancia le dio la razón al demandante y el asunto llegó así hasta un tribunal superior, con lo que quedó sentado un insólito precedente.
De modo que el futuro podría tener la perfección marmórea de las películas de Leni Riefenstahl, la cineasta de cabecera de Hitler; o asemejarse más a esos animados congales llenos de seres exóticos de La guerra de las galaxias (un producto a todas luces inferior, pero mucho menos siniestro). O ser una mezcla de ambas, o no tener nada que ver con ninguna, porque nadie sabe a ciencia cierta lo que va a suceder. En el umbral de un territorio desconocido, la experiencia nos permite suponer que la humanidad habrá de jugar sus cartas con la torpeza que la caracteriza. También, para nuestro consuelo, que acabaremos por acostumbrarnos a lo que venga, convencidos, como siempre, de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. ~