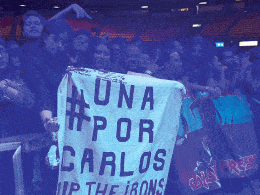Buena Vista Social Club Producido por Ry Cooder Afro-Cuban All Stars: A toda Cuba le gusta Producido por Nick Gold y Juan de Marcos González Presentando a Rubén González Producido por Nick Gold
Durante dos semanas en marzo de 1996, en un viejo estudio de grabaciones en el centro de La Habana, un grupo de músicos cubanos –casi todos de edad avanzada– se reunió para llevar a cabo una serie de sesiones de grabación bajo el auspicio de Ry Cooder, el guitarrista, compositor y productor norteamericano. En el transcurso de esas pocas sesiones –algunas producidas directamente por Cooder, otras producidas y con los arreglos del músico cubano Juan de Marcos González–, los artistas grabaron material suficiente para tres discos compactos: Presentando a Rubén González, Afro-Cuban All Stars, y el álbum a través del cual las sesiones y los tres discos han llegado a ser conocidos en su conjunto como el Buena Vista Social Club. El Buena Vista Social Club, luego de haber obtenido un disco de platino (un millón de copias vendidas alrededor del mundo), es, oficialmente, el álbum afrocubano mejor vendido de todos los tiempos. Es un éxito tanto en Plymouth, Inglaterra, como en París y Buenos Aires. Un concierto de los solistas de las grabaciones se llevó a cabo frente a una multitud enloquecida hace algunos meses en el Carnegie Hall, y “los de Buena Vista” –que incluyen al pianista Rubén González, de 78 años, y a los cantantes Compay Segundo e Ibrahim Ferrer, de 91 y 71 años, respectivamente– son estrellas habituales del circuito internacional de giras. El Buena Vista Social Club bien podría convertirse en el disco de música popular más perfecto desde el Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Al igual que el álbum de los Beatles, logra el objetivo en apariencia imposible de hacer que música extraña y desconocida, cantada en un idioma extranjero (extranjero, por lo menos, para el público no latino), se vuelva de inmediato familiar, lógica y memorable, tal y como, hace 30 años, se volvieron las canciones en inglés del Sergeant Pepper’s para las juventudes no angloparlantes alrededor del mundo. Al igual que el Sergeant Pepper’s, el impacto del Buena Vista comienza desde su portada, la cual es fascinante, sorprendente sin llegar a sobresaltar, y, aun así, única. Las fotografías de la portada y la contraportada muestran las calles inusualmente solitarias del centro de La Habana; pocas personas que caminan junto a los autos estacionados provenientes de otra época, y ahora abandonados en el presente cubano. En la portada, un hombre muy negro, delgado y de edad madura se acerca a la cámara sin prestarle ninguna atención. Posee el atuendo y la actitud del chévere (del cual el personaje Sportin’ Life de Porgy and Bess sea probablemente su equivalente norteamericano más próximo). Cabizbajo pero no abatido, camina de forma tal que llama la atención respetuosa hacia sus zapatos blancos (sin importar que sean tenis de lona y no zapatos de charol), a su boina blanca, a sus caderas estrechas, al cigarro en perfecto equilibrio entre sus labios, y al ritmo sincopado de sus pasos. La fotografía, hermosa en sí misma, nos permite descifrar otra razón –una más importante– para el éxito del Buena Vista Social Club. Cuando la contemplamos, experimentamos una nostalgia paralizante por algo que no sabíamos que nos había estado haciendo falta. Ese algo es Cuba. Parece ser parte del destino de Cuba existir en la imaginación del mundo; ser, siempre, un sueño y un deseo. La revolución sustituyó con sus propios sueños los sueños de lujuria y resplandor que atrajeron a la isla a multitudes de turistas jadeantes durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta. Ocurrió –y no por coincidencia– que aquel periodo próspero de juego y prostitución, de segregación racial (las playas estaban reservadas “sólo para blancos”) y de cruel frivolidad, fue también la época de oro de la música nacional, de la rumba dominada por las percusiones, y del son, aún más lírico. Esto no significa que la tradición de música afrocubana no haya sobrevivido y florecido en la isla; sin embargo, no ha existido en Latinoamérica una congregación de talento y alto nivel musical más formidable que aquella integrada por los hombres y mujeres que se presentaban en los decadentes (¡y divertidos!) centros nocturnos y estaciones de radio habaneros en los años inmediatamente previos a la revolución de Fidel Castro. Celia Cruz era la estrella más resplandeciente de una constelación que incluía a Beny Moré, a Cachao, a Pérez Prado, al Trío Matamoros, al septeto de Ignacio Piñeiro, a la Orquesta Aragón, a Guillermo Portabales y, por supuesto, a la Sonora Matancera (la banda de son proveniente de Matanzas), con su reluciente grupo propio de cantantes. Los artistas que llevaron a la música afrocubana a su cima de gloria trabajaban constantemente, gracias a la demanda generada por la cultura habanera alrededor de los centros nocturnos. Los escuchas interesados pueden rastrear el desarrollo artístico de la música cubana popular en una reciente compilación francesa, compuesta por un disco doble (Cuba 1923-1995, Frémaux & Associés).1 En el primero, que incluye grabaciones de los años veinte y treinta, escuchamos a músicos ya entonces reconocidos en Cuba –Ignacio Piñeiro, Arsenio Rodríguez– interpretar canciones que después adquirirían fama mundial.
La música es deliciosa, pero, en esta primera etapa, sólo es tradicional. El segundo disco de la compilación, que incluye a muchos de estos mismos músicos, cuaja de principio a fin. En los 10 o 20 años que separan al primer disco del segundo, la técnica de los músicos cubanos populares, y su visión del mundo y de su propia música, evolucionó de tradicional a cosmopolita. Interpretaron las canciones y asimilaron las lecciones del compositor Ernesto Lecuona –de formación clásica–, que tan cuidadosamente los había escuchado. Viajaron a Nueva York y encontraron la manera de traspasar la barrera del lenguaje. Escucharon jazz y adoptaron sus configuraciones de instrumentos y arreglos.2 Finalmente, en los candentes centros nocturnos de La Habana, al enfrentar a las multitudes de bailarines extáticos y de mirada chispeante, tuvieron la dicha de ser excelentes animadores. Aprendieron a soñar con su público tanto como nosotros hemos aprendido, desde entonces, a soñar –nostálgica y nebulosamente– con ellos. En ese sentido, escuchar el Buena Vista Social Club y el Presentando a Rubén González es un acto de convocatoria casi espectral, más aún para las personas que nunca antes se habían tomado la molestia de comprar un solo disco de música afrocubana. Aquí tenemos a Ibrahim Ferrer –quien no había participado en una sesión de grabación durante años, y que fue traído al estudio de grabación desde la calle de La Habana en donde estaba pasando el rato–, vertiendo tanta emoción sexual y romántica en la letra de la clásica “Dos Gardenias”, que hacía pensar a quien la escuchara en la experiencia de enamorarse en la cubierta de un crucero de lujo. Difícilmente puede decirse que exista hoy un cantante de pop vivo que sepa cómo evocar ese tipo de respuesta sin convertir el lugar en una tina de almíbar –y aquellos que alguna vez supieron cómo hacerlo, ya lo olvidaron. Sin embargo, en Cuba, los cantantes grandiosos –como los autos grandiosos– han permanecido activos, sin tener conciencia de que, supuestamente, ya están pasados de moda. En el álbum que lleva su nombre, el pianista Rubén González, nacido en 1919, interpreta “Siboney” como si la canción hubiera sido compuesta el año pasado. Es posible que los escuchas de edad madura se sientan rejuvenecidos; los jóvenes podrían sentirse con más experiencia de la que les corresponde a su edad, esperanzados y desgarrados por la nostalgia. Compay Segundo, ahora pisando su novena década, entreteje una melodía vocal de base a través de “Chan Chan”, un éxito que escribió recientemente. Aquí, como en cualquier otra de las grabaciones, los músicos reunidos sacan adelante el difícil acto de sonar al mismo tiempo lascivos, seductores y emotivos sin el menor esfuerzo. Y sonando a lo largo de cada una de las canciones –a veces ferviente, a veces hipnótico– está el ritmo: complejo, cargado y, para usar un término cubano, sabroso. Una fotografía en las páginas interiores del cuadernillo de Presentando a Rubén González muestra al pianista –pulcro, canoso y bien arreglado– en la entrada de su diminuta e improvisada cocina. Por lo que se puede ver, vive en una de las muchas mansiones de principios de siglo que hay en La Habana y que han sido subdivididas varias veces para dar cabida a otro inquilino más. En las notas interiores se nos informa que a partir de que el piano del artista se colapsó debido al peso acumulado del tiempo y la polilla, el músico ha vivido en la búsqueda de un instrumento, entrando a hurtadillas a sesiones de práctica en bares y lobbies de hotel. Como el resto de los músicos que participaron en estas grabaciones, González no era un solista que grababa discos ni una estrella en los días previos a la Revolución: al igual que sus compañeros, era, simplemente, el mejor entre los profesionales. Como les sucedió a Ibrahim Ferrer y a Compay Segundo, se desvaneció gradualmente del panorama después de la Revolución. Lo mismo ocurrió con el estilo interpretativo que los tres hombres encarnaban.
Es un hecho que la Revolución dio origen a su propia música, una no afrocubana. Se le llamó nueva trova, y era una mezcla sumamente emotiva entre la música tradicional y algo parecido a lo que en otras partes del mundo se conocía como “canción de protesta”, pero que en Cuba, por razones obvias, carecía del elemento confrontativo. Por su parte, la música afrocubana también se desarrolló y cambió, incorporando disonancias contemporáneas, relajando sus vínculos con los cantos y ritmos tradicionales que constituyen la espina dorsal de las letras del son y la rumba, e incluso asimilando formas del rap. Se dio también una diáspora posterior al triunfo del Ejército Rebelde de Fidel Castro: el éxodo de antirrevolucionarios que dividieron en dos a la comunidad musical y la desmoralizaron. En Estados Unidos, exiliados como Celia Cruz y el bajista Cachao (Israel López) encontraron con el tiempo una nueva comunidad entre los músicos puertorriqueños y dominicanos, y recuperaron sus reputaciones. En Cuba, la Revolución encumbró a un par de grupos que seguían la tradición del son –Enrique Jorrín y su orquesta, y la Orquesta Aragón– y los envió al extranjero junto con sus grupos de cha cha cha a realizar interminables giras como embajadores de buena voluntad.
Sin embargo, la mayoría de los rezagados –ya sea por no compartir la convicción revolucionaria o por el temor a los riesgos físicos implícitos en el intento de abandonar la isla–, perdieron gradualmente a su público. Además, las fuertes fantasías alrededor del sexo, el romance, el temperamento irreflexivo y el glamour que alimentaban a la música popular cubana de los cuarenta y los cincuenta, ya no eran permitidas ni resultaban creíbles. El régimen más o menos embalsamó uno de los centros nocturnos prerrevolucionarios más importantes, el Tropicana, preservando todo –desde las rutinas de baile hasta la escenografía– en una atmósfera ligeramente apolillada; la mayoría de los centros nocturnos, sin embargo, decayó gradualmente. A lo largo de estos últimos cuarenta años, el Tropicana ha sido el sitio al cual los visitantes célebres son llevados para ofrecerles un vistazo de La Habana amante de la diversión; sin embargo, este tipo de esfuerzo oficial no lograría garantizar la supervivencia de una cultura musical que, de cualquier manera, hubiera languidecido bajo cualquier otra circunstancia, tal y como les sucedió a las grandes bandas de swing en Estados Unidos. Afro-Cuban All Stars, el menos conocido de los tres discos que surgieron de las sesiones de Buena Vista, es particularmente emocionante justo porque demuestra que las formas clásicas de música popular afrocubana –la rumba, el guaguancó, el cha cha cha, la guaracha– se pueden revivir con el motor intacto pero con una combustión completamente nueva. Ry Cooder produjo el Buena Vista Social Club, el primero de los tres álbumes referidos aquí, con el oído de un extranjero, mismo que le permitiría llevarlo más allá de las fronteras musicales. Gran parte de su fuerza radica en su accesibilidad. Las selección de canciones y los arreglos del Afro-Cuban All Stars son del productor cubano Juan de Marcos González, reconocido en Cuba como miembro del grupo Sierra Maestra, y quien conoce la música a la perfección. Ninguna de las canciones en este disco es conocida fuera de Cuba, pero todas son extraordinarias. El despliegue de control rítmico y exuberancia vocal de Pío Leyva en “Pío Mentiroso”, ya vale por sí mismo el precio del disco. Y también los músicos ponen algo de su parte para restablecer un vínculo con sus compañeros en el exilio. En “Habana del Este”, alguien susurra el nombre del legendario bajista Cachao, al tiempo que su sobrino, Ca-chaito, toca una delicia típica de Cachao. En “Alto Songo”, el cantante Raúl Planas hace alarde de su proeza artística al insistir: “y Celia Cruz (que está ausente) confirmará lo que digo”. Que yo sepa, esta es la primera vez que el nombre de la mejor cantante que ha dado Cuba ha sido mencionado en voz tan alta desde su partida de la isla en 1961. (Sin embargo, el espíritu conciliatorio no siempre ha prevalecido en ambos lados de la división cubana: militantes anticastristas protestaron cuando al cantante de Buena Vista, Compay Segundo, le fue permitido presentarse en Miami hace algunos meses.) En septiembre del año pasado varios artistas de las sesiones de Buena Vista, encabezados por Juan de Marcos González, aparecieron por vez primera frente a un público de la Ciudad de México. La entusiasta respuesta a su presentación no fue distinta a la de conciertos similares de Buena Vista ofrecidos en otras partes del mundo. El tráfico se acumuló en las cuadras alrededor del teatro, y en esa noche lluviosa los revendedores pudieron cobrar hasta 200% más del precio de los boletos. Después del concierto, el público habló sorprendido del fervor emocional que había sentido y expresado a lo largo de la presentación. Hubo aplausos y lágrimas cuando el pianista Rubén González –inesperadamente pequeño y frágil– fue conducido al piano, y luego un rugido de gozo cuando comenzó a tocarlo. Justo entonces, el resto de los músicos se deslizó por una ranura y permaneció ahí. Hubo baile en los pasillos en respuesta a los suaves movimientos de los artistas sobre el escenario, y también mucho coreo. Ibrahim Ferrer cantó, y su voz se hacía más cálida y rica conforme avanzaba la noche. También se paseaba un poco en su estilo rítmico (no es otro sino Ferrer quien aparece en la fotografía de la portada del Buena Vista Social Club), con el fin de que nosotros en el público pudiéramos admirar su saco, muy bien cortado y en el más puro tono escarlata. Me pareció que tenía razón al suponer que el saco debía significar tanto para su público como evidentemente lo hacía para él. La gracia requerida para usarlo, la alegría de un pavo real y la seguridad en sí mismo, y el compromiso con la vida como acto de creación, formaban parte de una música recuperada, y de un sueño sobre Cuba perdido hace mucho tiempo. Nosotros, en el público, nos apresuramos a entrar al sueño como si estuviéramos volviendo a casa. En los años dorados de la música afrocubana, su influencia en la música estadounidense fue tan grande como la influencia que el jazz tuvo en ella. ¿Quién sabe qué pasará ahora que los discos están disponibles y que la música ha vuelto? ~ (Traducción Fernanda Solórzano) © New York Review of Books