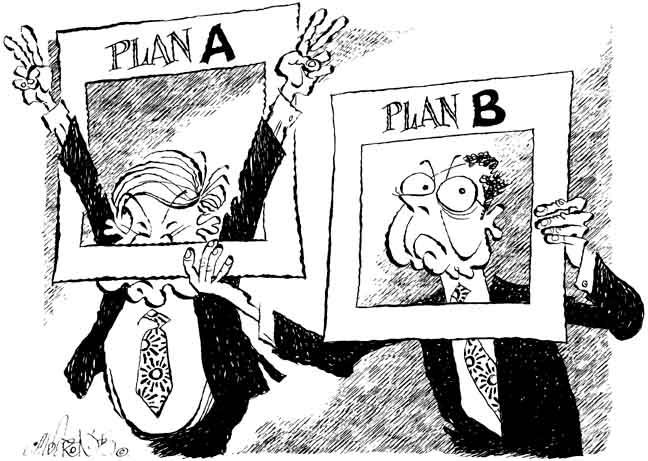No ha sido tan larga la vida de la palabra "cursi" como para levantar alguna polvareda mayor en los llanos de los estudios filológicos. A poco menos de 150 años de su primer registro escrito —en un Cancionero popular de Emilio Lafuerte, editado en 1865—, los escasos disensos que promovió su origen parecen cancelados: el Diccionario
de Joan Corominas es terminante al respecto: "cursi" es un término adoptado por el español en Andalucía, proveniente de otro árabe marroquí con idéntico sonido y algún parentesco significante. Kursí significaba "silla" en su primer registro —de 1505— en el norte de África. Con el tiempo, el término evolucionó por una escala de analogías hacia los sentidos de "cátedra" —no hay que olvidar que en inglés se le dice hasta nuestros días chair a la máxima autoridad en un departamento académico—, "ciencia", "sabio" y "pedante".
A distancia de la observación metódica de los filólogos, el término "cursi", siempre en discusión literaria, ha sido víctima de toda clase de elucubraciones históricas imaginarias: que vendría de los cursillos de moda que tomaban las señoritas andaluzas del siglo pasado, que de la letra cursiva que ciertos burgueses españoles copiaron de los ingleses para darse categoría. Ramón Ortega y Frías, un novelista menor del XIX español, proponía el disparate de achacarle al término una suerte de origen natural: la palabra "cursi" suena cursi.
En 1873, el erudito andaluz José María Sabarbi (1834-1910) publicó un Florilegio o ramillete de refranes en que proponía una etimología prácticamente fantástica para la palabra "cursi": en la ciudad de Cádiz un grupo de jóvenes habría desarrollado una lengua secreta cuyo método era la desorganización por metátesis de las sílabas de un término. En este artificioso caló, "cursi" era toda persona de vestimenta lujosa pero ridícula, por alusión a una familia Sicur, dada a vestirse con mal gusto. La leyenda del origen pícaro de la palabra "cursi" arraigó en la mentalidad hispánica con tanta fuerza que para bien entrado el segundo cuarto del siglo XX, intelectuales prestigiados como el español Ramón Gómez de la Serna o el cubano Francisco Ichaso —entre muchos otros— la seguían citando en sus disertaciones sobre la cursilería. Probablemente la popularidad de la etimología imaginaria de Sabarbi —Corominas se dio el trabajo de demostrar que no hubo en la Andalucía de la segunda mitad del XIX un apellido del que "cursi" o incluso Sicur pudiera ser anagrama— se deba a la existencia de un sainete lírico de Gerónimo Giménez, que hacía mofa de las aspiraciones de la clase media española del periodo con base en la misma anécdota. La obra en cuestión, estrenada en Madrid en 1899, se llamaba precisamente La familia Sicur.
Cuando se piensa en el trazo histórico de una idea, es tan importante considerar lo que hay en ella de demostrable como lo que no: la amplísima difusión que alcanzó el relato de Sabarbi sobre el origen lúdico de la palabra "cursi" revela la urgencia con que los intelectuales españoles y americanos de la segunda mitad del siglo XIX estaban dispuestos a aceptar cualquier explicación sobre un término que les había caído del cielo.
La Real Academia de la Lengua Española admitió la palabra en la edición de 1869 de su Diccionario. El paso en un lustro de una condición ágrafa al rumboso certificado de existencia representado por la aceptación académica —su primer registro escrito data, insisto, de 1865— habla de que el uso del término "cursi" ya se había extendido por toda la península ibérica para cuando apareció por primera vez en letra negra, pero también, y sobre todo, de que se hizo indispensable inmediatamente.
Una lectura cuidadosa de las acepciones que da el Diccionario de la Real Academia es significativa. En la edición de 1869, es la "persona que presume de fina y elegante sin serlo" y "lo que con apariencia de elegancia o riqueza es ridículo y de mal gusto". En la edición de 1984 se agregó un tercer matiz: "Dícese de los artistas y escritores, o de sus obras, cuando en vano pretenden mostrar refinamiento expresivo o sentimientos elevados". Las tres acepciones parecen responder a una corriente de aligeración de contenidos morales que va de la franca condena: presumir ser algo sin serlo —es decir: mentir sobre lo esencial de uno mismo—, a un problema de torpeza expresiva: la aspiración fallida a impresionar y conmover mediante un discurso de orden estético. En el medio justo —textual, pero también semántico— está el fracaso en el diseño de una apariencia —un look. Las tres acepciones corresponden a los tres estados sucesivos que padeció la idea de lo cursi una vez que ingresó a ese potro del vocabulario que es la literatura.
La primera obra propiamente literaria que centró su atención en lo cursi fue publicada en 1872 por Ramón Ortega y Frías (1825-1883) —también andaluz, con más éxito comercial que permanencia en el gusto como novelista— y se llama La gente cursi. Novela de costumbres ridículas. El volumen relata la historia de una caída. Una señorita de clase media, huérfana de padre y víctima de una madre ambiciosa, se deja seducir por un calavera del gran mundo que le saca todo el provecho que puede antes de devolverla, deshonrada, a su condición de pobre. Se trata de una larga e inmisericorde condena contra las aspiraciones de la pequeña burguesía del periodo, que pretendía una dignificación social proporcional a su sostenido ascenso económico.
Nöel Valis ha señalado que en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XIX los escritores realistas españoles comenzaron a explotar a la clase media urbana como tema debido al papel central que adoptó entre la revolución de 1868 —"la Gloriosa", decía Pérez Galdós— y la Restauración borbónica de 1875. La fijación literaria con los ires y venires de la pequeña burguesía tiene que ver también con el magisterio de Balzac, pero es cierto que su elección como materia narrativa está directamente relacionada con el tránsito español del antiguo régimen de ahorro a la franca economía de mercado y el desarrollo del comercio como fuente de ingresos de la población urbana.
En este contexto, no es del todo extraño que Ortega y Frías comience su novela con un ejercicio de legitimación en el que se señala que la tontería puede ser congénita o padecerse por "contagio", y que es a los tontos del segundo grupo a los que se dirige, dado que son los que tienen "remedio". Para el autor, la cursilería es una enfermedad de origen público. Esta enfermedad "abunda en esa clase social que está entre el obrero y el aristócrata, entre el capitalista y el mendigo". Aunque el novelista se cuida de señalar que cualquiera en cualquier clase puede ser cursi, está claro, en el territorio de su narración, que siempre son los aristócratas los que se ríen y los pequeños burgueses los humillados. Para Ortega y Frías, la cursilería formaba parte del ser mismo de una persona, porque tenía raíz en su irrenunciable origen social. Representaba un problema moral —una enfermedad por curar— porque el cursi era una fuerza presionando a favor del cambio en el orden de la sociedad y una violencia contra su estratificación tradicional. Esa violencia no era inocente: nacía de una vigorosa voluntad de ascenso. La clase media decimonónica, pensaba Enrique Tierno Galván, está "satisfecha con lo que tiene, pero no con lo que es".
En un ensayo reciente y tremendista sobre las relaciones del mundo de la moda y el pensamiento que sostiene la llegada del fin de la historia, la periodista española Margarita Rivère hace un concienzudo recorrido del gusto europeo a partir de la evolución de sus maneras de vestir. Al referirse al periodo de la Restauración borbónica en España, señala con sagacidad que la proliferación, en ese momento, del uso del término "cursi" reflejaba una suerte de desfasamiento social: "Algo no se adaptaba a las condiciones ambientales", y define ese algo como un problema "de sensatez". Fue precisamente esa insensatez de la clase media, obstinada en ser algo que merecía pero no le correspondía, la que terminó por convertirla en materia novelable. Ser cursi, más que ridículo o grotesco, era trágico y, por tanto, meritorio de un destino literario.
Hay una generosa grandilocuencia, casi un aire clásico, en el heroísmo tristón de la batalla por el cambio de clase. En la magistral La de Bringas (1884), de Benito Pérez Galdós, Rosalinda, que al perder la honra se ha cancelado el futuro, no toma conciencia de la vastedad de su drama hasta que no lo ve concentrado en una sentencia: "¡Una cursi! El espantoso anatema se fijó en su mente, donde debía quedar como un letrero eterno estampado en fuego sobre la carne". Su falla trágica no es el problema más bien práctico de haber conservado o no la virtud, sino el de haber sido descubierta mientras trepaba en el escalafón social.
Habla de la exactitud con que la palabra "cursi" describía un fenómeno propio del mundo hispánico en el último cuarto del siglo XIX, la presteza con que el término cruzó el Atlántico. En un artículo publicado en El Republicano en 1879, Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895), que nunca se enteró de que sus estrafalarias crónicas de sociales eran el primer registro del modernismo, decía: "Bien considerado, lo que es bailes ya tenemos. Pero cursis. El general Díaz dio uno en Palacio a los ministros de Portugal y Bélgica". Y un poco más adelante: "Alguien dice que el presidente bebió del agua contenida en un vaso de porcelana que le presentaba el mozo para que lavara, si quería, sus dedos. ¡Qué malo es el tal don Porfirio! ¡Presidente y hecho todavía un Arturo!"
Más interesante todavía que la rauda adopción del concepto por Gutiérrez Nájera es el hecho de que México pasaba en la hora de este artículo por un proceso de tránsito veloz al capitalismo similar al español, aunque en condiciones políticas no sólo distintas, sino hasta opuestas: el arribista no era un pequeño burgués, que en este caso es el autor orgulloso de su medianía profesional, sino el gobernante: un chinaco venido a figura imperial sin otro mérito que su genio militar, indisputable y lírico. El fenómeno semántico, en cualquier caso, es el mismo: como la Rosalía galdosina o la señorita arribista de Ortega y Frías, don Porfirio —ciertamente más afortunado— ha cometido la insensatez de instalarse en un lugar que no le corresponde.
En la novela Las ilusiones del doctor Faustino (1875) Juan Valera propuso una definición adelantada y sintética de lo cursi: "La esencia de eso que llamamos cursi está en el exagerado temor de parecerlo". Lector perspicaz, bravo y agudo, Valera (1824-1905), también andaluz, vio que las transformaciones sociales que Ortega y Frías consideraba "los extravíos de una generación" eran en realidad una tendencia enfilando hacia lo permanente. Entendió con inusual sensibilidad que lo cursi, en lugar de entrañar una enfermedad, registraba un tipo novedoso de gusto y un problema de excesiva concentración en la apariencia: nadie puede ser esencialmente cursi si lo definitivo en la cursilería es sólo "parecer".
Bien pronto la visión de Valera fue opacando al argumento clasista que imperó en las primeras reflexiones literarias sobre el problema. En 1892 el periodista Luis Taboada (1848-1906) publicó una colección de artículos irónicos de costumbres —el último eslabón en la cadena de autores, cada vez más sosos, de cuadros típicos— llamada La vida cursi. Aunque el volumen no tiene el menor mérito literario, su humorismo simplón e inofensivo muestra que el término había perdido, para entonces, el veneno social; que la cursilería había dejado de ser el sino trágico de la clase media para convertirse en una agraciada propensión a lo ridículo de los españoles de ciudad.
En el universo más plenamente moderno —más cómodo en la modernidad— de Valera y Taboada, la pequeña burguesía está bien asumida como una clase móvil, preocupada legítimamente por la actualidad de su apariencia en el contexto de una sociedad capitalista.
Para el cambio de siglo la idea de lo cursi como una insensatez de orden moral ya había perdido toda vigencia y se encontraba reducida al problema estético de ser o no ser anticuado: en una sociedad de consumo todo es vulnerable a perder la actualidad. Es en este contexto en el que se estrenó —en 1901— la comedia Lo cursi, de Jacinto Benavente (1866-1954).
En Lo cursi se enfrentan dos modos de la aristocracia española en un matrimonio: la mujer pertenece a la nobleza tradicional, con arraigo en el campo, y el marido a la urbana, cosmopolita y leve: cada miembro de la pareja representa una suma de valores fijos. Un personaje secundario, miembro de la aristocracia urbana, establece el punto de partida del enfrentamiento: "Así es el espíritu moderno, curioso de todo, quisiera vivir en un instante la vida pasada y toda la vida futura". La preocupación de Benavente en esta obra tiene que ver con un extravío axiológico, pero no con uno de clase: su comedia ejemplifica el peligro de lo moderno, su fugacidad opuesta a la tradición, que queda en el territorio de lo recargado por su acumulación de antigüedad. Para Benavente la noción de lo cursi es la misma que latía en Valera: un problema de gusto. Así, sitúa a la cursilería como una fijación de los modernos —condenable—, pero sobre todo como una particularidad del carácter nacional en el estilo larriano de pensar lo hispano. Hablando de las diferencias entre las noblezas inglesa y española, el padre del marido, del lado de la tradición, enuncia la más célebre de las definiciones literarias —acaso una antidefinición— de la cursilería: "La invención de la palabra 'cursi' complicó horriblemente la vida. Antes existía lo bueno y lo malo, lo divertido y lo aburrido, a ello se ajustaba nuestra conducta. Ahora existe lo cursi […] una negación […] y por huir de lo cursi se hacen tonterías, extravagancias, hasta maldades".
Para 1900 la potencia de la modernidad o, más exactamente, de la aspiración a la modernidad había arrasado con todo, incluida la perpetuación de los estatutos sociales. Lo cursi y lo distinguido estaban perfectamente instalados como valores estables y fue la clase media la que salió ganando: no sólo se liberó del dudoso privilegio de acaparar el pecado íntimo del capitalismo a la hispana, sino que la cursilería misma dejó de ser un sino trágico para convertirse en apenas una transgresión estética.
No es tan extraño, entonces, que conforme el siglo iba avanzando la cursilería se transformara en patrimonio de quien se la pudiera costear. Para Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), en la Argentina de los años cuarenta, lo cursi, siempre y cuando sea una forma de la extravagancia, le sienta mejor a las señoritas ricas que a las pobres. Para Francisco Ichaso (1882-1932), en La Habana de los años treinta, "lo cursi florece en todas las capas sociales […] con preferencia en las más altas. Ni el genio, ni el talento, ni la ilustración están a salvo de sus vicios".
Hay algo de pérdida de la inocencia en esta noción enriquecida de la palabra. Al transformarse en un puro resbalón del gusto en un mundo en el que todo es temporal y todo está fechado, lo cursi deja de entrañar riesgos morales —justo al contrario: lo cursi garantiza cierto apego a la tradición, cierta pertenencia y fidelidad a lo añejo—, pero al mismo tiempo adquiere el carácter de una amenaza fantasmal, en acecho perpetuo de cualquier miembro de la sociedad en tanto se asuma como consumidor —es decir: de cualquier miembro de la sociedad: ¿quién puede saber, abolidas las barreras de clase, en qué momento se está desbarrancando por la cursilería sin notarlo? Para Ichaso no hay esperanza: lo cursi "adviene aun tomando todas las precauciones". En los tiempos de apogeo de lo moderno, tan irremediable y hasta gloriosamente cursis, el error en el cálculo del gusto viene incluido en la nómina del ejercicio de creación literaria.
En un artículo publicado en 1916 en el único y airoso número de la revista La Nave —última bocanada de la generación del Ateneo de la Juventud en México—, Carlos Díaz Dufoo hijo (1888-1932), editor aventajado en la primera década del siglo y malogrado autor de ensayos de aire filosófico en la segunda, identificó a la cursilería como una minusvalía estética y atribuyó el desagrado que genera a que se trata de "una forma menor del arte". Además, situó al término como un espacio particular en el camino a la maestría artística, un escalón en la subida a lo sublime: "Lo cursi es un éxito que fracasa", apenas una "interpretación desviada de una gran obra".
Para la mentalidad orgullosa de su propia participación en lo moderno —de su propio modernismo en este caso— la voluntad de ascenso ha dejado de ser un pecado para convertirse en virtud. El fondo semántico de la palabra "cursi" no se ha alterado: sigue siendo un estigma del arribismo, pero ha aceptado nuevos matices: la cursilería es el riesgo, el sacrificio que debe considerar todo aspirante a la grandeza artística: "Ya que en estos tiempos —diría Gómez de la Serna unos años más adelante— está prohibido sacrificar niños o corderos, hay que ofrecer a lo alto otra oblación: un cordero de cursilería".
Si la modernidad es trepadora y más dada a la vigilancia del estilo que a la del comportamiento, también es cierto que en su constante espíritu autocrítico, en su vivir vuelta hacia sí misma, permite un género de compasión y solidaridad impensables en universos con mayor fundamento moral. A fines de los años veinte, Bernardo Ortiz de Montellano (1899-1949) publicaría, también en México pero en las páginas con mejor fortuna de Contemporáneos, una serie de "Definiciones para una estética de lo cursi", que son ejemplares en su caritativa solidaridad con los caídos en la carrera rumbo a lo sublime: "Lo cursi —dice— es siempre humano y doloroso. Significa rebeldía, afán innovador, deseo vital de mejoramiento… Es la estética del pobre con aspiraciones". Este género de compasión, que descubre virtudes múltiples aunque traicionadas en el riesgo de lo cursi, se encuentra ya al borde del festejo del mal gusto que terminaría por imponerse en el universo literario hispánico a partir de la asimilación de las enseñanzas de la vanguardia.
En 1928 apareció en Madrid una novela con poquísima fortuna que anunciaba un nuevo matiz para la definición literaria de lo cursi. La decadencia de lo azul celeste, de Federico Carlos Sáinz de Robles. Es un libro extraño y tal vez genial que se autodefine desde sus primeras páginas: "Esta novelería es […] el retorcimiento, el paroxismo, la desintegración de lo cursi, es, por ende, la decadencia de lo azul célico, bastante ramplón y nada sobrio". La obra consiste en una larga, inteligente y orgullosa parodia modernista que apenas cuenta una historia de amor, infinitamente vulgar. En el estilo de Sáinz —heredero puro de los personajes benaventinos— hay la concentración y el retruécano del modernismo, pero también una cierta materialidad —el peso de lo cursi— que hace la prosa casi palpable y siempre irónica: "La piel, veletuda, como el razo tiene oleajes; como la rosa, sofocos y decolores; como la cal, calentura siempre". La revuelta de las vanguardias parece haberle dejado al autor el albedrío para tratar de manera relajada con la forma: intercambia la voz de un narrador sentimental con la de un comentarista más bien cínico; interrumpe para incluir incisos; termina la novela cuando se cansa de ella —antes del fin de su relato, al que agrega un apéndice francamente pedestre que explica el repentino final feliz; hace actuar a sus personajes de manera irracional y luego explica sus actos de manera todavía más disparatada.
Este raro libro, cuyas virtudes podrían ser involuntarias, prefigura un tono —dado que no parece haber recibido nunca la menor atención— para la lectura del término "cursi" en el segundo cuarto del siglo XX: cuando la cursilería es consciente, merece el rango de la extravagancia, virtud carísima a la biografía literaria de nuestro siglo.
El poeta chileno Óscar Hahn ha dado en el clavo al definir el problema de la cursilería después del modernismo: "En lo cursi, la distancia entre la pretensión y el logro es percibida claramente por el lector, pero no por el hablante del poema. El hablante cree estar consiguiendo su propósito y esto lo conduce a una suerte de desplante, de seguridad en la expresión, que el lector visualiza como una actitud gratuita y ridícula". Es en la mecánica del desplante donde el nuevo matiz de lo cursi encaja con las corrientes de la sensibilidad contemporánea, inclinada a celebrar, a partir de la explosión vanguardista, los gestos con donaire.
En su ensayo "Lo cursi" (1943), Ramón Gómez de la Serna —maestro del desplante poético, loco del riesgo verbal, extravagante modelo para la literatura hispánica— cierra, desde la cima del pensamiento de vanguardia, y desde el exilio argentino, el ciclo axiológico de la cursilería que había sido abierto setenta años antes, en España, por sus compatriotas realistas. La condición de expatriado del escritor es importante en este caso porque parece reflejo, más que de un estado histórico, de una actitud del espíritu: no en vano el ramonismo era un grupo vanguardista de un solo miembro.
Para Gómez de la Serna, lo cursi es la reducción de las moles en movimiento del barroco a la intimidad de la casa y el mueble: "Viene lo cursi del momento en que el hombre quiere hacer un microcosmos de su casa… La época del gabinete y la intimidad, cuyas proporciones no habían sido inauguradas hasta ese momento". Esa constitución del espacio privado, de la casa, aparece como una suerte de monstruosidad porque, según él, en España, el noveau style fue contaminado por la cercanía de los estilos rococó e isabelino, descendientes del barroco.
Atendiendo a esta genealogía indemostrable, lo cursi es feo por tratarse de una desproporción —nouveau con talla barroca—, pero es bueno porque mantiene activo, en el mundo hispánico, el espíritu humanizador —curvo, flexible, orgánico— del diseño modernista. Lo cursi, entonces, es una extravagante manera de celebrar lo vital, de producir una armonía humana en el mundo, de recordarnos lo que somos esencialmente: "Nos alejamos de saber morir —dice— cuando nos alejamos de lo cursi". La vitalidad de la cursilería ramoniana es una forma casi pura de la bondad: "Si lo cursi se aceptase y generalizase —pensaba—, surgiría una humanidad buena, diligente y discreta". Para los años cuarenta del siglo XX, lo cursi dejó de ser una amenaza para el cuerpo social, para convertirse en todo lo contrario: una esperanza; la promesa de que la embriaguez por el adorno terminará por concederle al mundo la dimensión humana —íntima— que siempre hemos extrañado. –