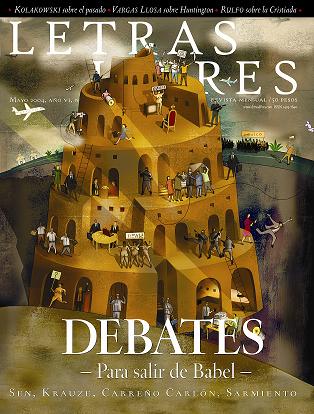La futurología, según la defino, es una ciencia muy seria cuyo tema no sólo no existe, sino que necesariamente es inexistente, porque el futuro no existe ni existirá jamás. Esto no sería motivo de preocupación de no ser porque nos llama la atención de inmediato a otra reflexión análoga pero más aterradora, es decir, que el pasado tampoco existe. Desde la época de San Agustín y sus clásicas reflexiones sobre este tema, el misterio del tiempo ha absorbido y atormentado casi a todos los principales filósofos, hasta pasar por Bergson, Husserl y Sartre. El pasado, por definición, es un océano de acontecimientos que alguna vez ocurrieron; y esos acontecimientos o bien han quedado en nuestra memoria, es decir, sólo existen como una parte de nuestra realidad psicológica, o los hemos reconstruido a partir de nuestra experiencia actual, y sólo esta experiencia de hoy, nuestra reconstrucción actual del pasado, es lo real, y no el pasado como tal. En otras palabras, el ámbito todo del pasado existe sólo como parte de nuestra (o, en rigor, de mi) conciencia; el pasado en sí mismo no es nada.
Este razonamiento puede parecer un sofisma, o un excéntrico ejercicio filosófico. Pero no es un sofisma, es algo serio. Sin embargo, también se puede ver el problema desde otro ángulo. Todo lo que vemos o tocamos evidentemente es producto de acontecimientos que alguna vez ocurrieron, quizá hace diez segundos, tal vez hace diez millones de años. ¿No resulta entonces correcto y razonable decir que todo lo que vemos o tocamos es el pasado? Desde el punto de vista metafísico, el pasado quizá no sea nada, pero respecto a nuestra experiencia, el pasado lo es todo. Todo nuestro conocimiento del llamado mundo “externo” no es sino una corriente continua, ininterrumpida, de actos a través de la cual lo que era el pasado se convierte en presente. Sí, cabe decir que, lejos de no ser nada, el pasado lo es todo. Y el enigma del tiempo no es exclusivamente algo que los filósofos hayan inventado para divertirse tratando de desenmarañar sus misterios. El misterio está al alcance de todos, aunque por supuesto que no todos quieren pasársela pensando en el tiempo; sólo los filósofos intentan expresar esta experiencia cotidiana.
La filosofía no es para gustar. Recuerdo a un colega, un profesor de filosofía, que contaba del primer día de clases de su hijo de seis años. La maestra les pidió a todos los niños que dijeran su nombre y la actividad de su padre. El niño se negaba a decir nada y la maestra estaba enfadada. Más tarde, en casa, el niño explicó: “Es que no les podía decir que mi papá es filósofo, porque todos los niños se habrían reído de mí.” Claro que se habrían reído de él. Pero si el niño hubiera dicho que su papá era un payaso del circo, también se habrían reído, aunque ser payaso de circo sea un trabajo agradable y respetable. Y se habrían reído si el niño hubiera dicho que su padre era trabajador de la limpieza urbana, aunque la limpieza urbana no sólo sea un trabajo respetable, sino uno de los más importantes del mundo de hoy: sin personas que se dedicaran a recoger la basura no sobreviviríamos mucho tiempo. De esta manera, en lo que respecta a la filosofía, no hay que atenernos a lo que piensan los niños. Cabría añadir que la profesión de filósofo tiene una considerable afinidad con las dos profesiones que acabo de mencionar: la del payaso de circo y la de la limpieza urbana. Pero volvamos al pasado.
Así pues, cabe interpretar nuestra experiencia directa como una forma de contacto con el pasado. Pero también se puede hablar de conocimiento del pasado en una forma más específica, es decir, del conocimiento de la historia humana; y cabe preguntar para qué sirve este conocimiento del pasado. La Ilustración a veces se burló del conocimiento histórico o no le tenía respeto, ya sea porque la historia, con demasiada frecuencia, es una infinita exhibición de la estupidez y la crueldad humana, o porque no se puede aprender nada útil de lo que hacía la humanidad anteriormente, o bien porque la historia no es una ciencia.
Sin duda es discutible que no se pueda utilizar el conocimiento histórico en apoyo del trabajo de hoy. Tal vez sea cierto que lo que se sepa de las hazañas de Alejandro Magno o de Aníbal no tenga gran utilidad en la preparación de los generales de la actualidad, y que el conocimiento de las intrigas políticas de la corte francesa del siglo XVII no sea de gran ayuda para un político contemporáneo. Pero el limitado apoyo técnico que pueda proveer el conocimiento de los hechos históricos no justifica llegar a la conclusión de que el conocimiento histórico no tiene pertinencia en nuestra vida actual. Somos los herederos culturales, aunque no necesariamente materiales, de Alejandro Magno, de Aníbal y de los monarcas franceses; y decir que su vida, sus hechos y sus desmanes no tienen importancia en nuestra vida sería casi tan absurdo como decir que no me importaría si de pronto borrara de mi memoria mi propio pasado personal, sólo porque, evidentemente, vivo en el presente y no en el pasado. La historia de las generaciones pasadas es nuestra historia, y es necesario conocerla para saber quiénes somos; de la misma manera en que mi propia memoria construye mi identidad personal, me convierte en un sujeto humano.
Considerar que la historia no sea una ciencia, sino un arte, no significa, claro está, que carezca de interés ni que no valga la pena cultivarla. Es una cuestión banal. Pero el hecho de que la historia no sea una ciencia puede indicar que, a diferencia de las ciencias naturales, no intenta establecer leyes generales sino que sólo se ocupa de acontecimientos particulares, únicos e irrepetibles. Esta cuestión se debate desde el siglo XIX y ha dado lugar a la conocida distinción, elaborada por Rickert, entre las disciplinas nomotéticas y las ideográficas: entre las disciplinas cuyas leyes se descubren y las disciplinas que sólo se ocupan de narrar acontecimientos singulares.
En efecto, no existen “leyes de la historia”, en el sentido de afirmaciones verdaderas y justificables capaces de decirnos que, en determinadas condiciones bien definidas, ciertos fenómenos bien definidos ocurren invariablemente. La idea de las leyes de la historia fue una ilusión hegeliana y marxiana. La historia humana es un conjunto de accidentes imprevisibles, y es fácil citar diversos ejemplos en que algún acontecimiento, evidentemente decisivo para el destino de la humanidad durante varios decenios, habría podido ser diferente: no hubo nada de necesario ni en que ocurriera ni en los resultados que produjo.
La frase “las leyes de la historia” se ha utilizado también para describir una tendencia o propensión llamada a predominar en el futuro próximo. Este uso fue particularmente frecuente en la doctrina marxista, y su significado ideológico era que los acontecimientos futuros podían preverse con bases supuestamente “científicas”. Lamentablemente, todas las predicciones que hicieran Marx o, posteriormente, los marxistas, resultaron demostrablemente falsas; el desarrollo social siguió un rumbo por completo diferente. Las clases medias, en vez de reducirse gradualmente y desaparecer, de acuerdo con la profecía marxista, crecieron y crecieron; el mercado, lejos de ser un obstáculo para el progreso tecnológico, demostró ser su estímulo más vigoroso; la pauperización relativa y absoluta de la clase trabajadora no ocurrió; la disminución de la rentabilidad que habría de causar el desplome del capitalismo resultó una vana esperanza; la revolución proletaria, es decir, una revolución producida por el conflicto entre los obreros y los capitalistas, nunca se verificó (la Revolución Rusa no fue en modo alguno un ejemplo de aquélla; lo más aproximado a una revolución, por lo menos teóricamente, quizás fuera el movimiento obrero polaco de principios de los años ochenta, dirigido contra un Estado socialista y realizado bajo el signo de la cruz, con la bendición del Papa). Podría decirse que, en general, la futurología no goza de buena salud, por diversas razones.
La posición nihilista ante la historia tiene otra expresión importante hoy. Se trata de la mentalidad postnietzscheana, también llamada postmodernismo. Dice que “no hay hechos, sólo interpretaciones”.
Esto es banalmente cierto en un sentido, y absurdo y peligroso en otro. Es banalmente cierto que en toda descripción de un hecho, aun el más simple, participa la historia entera de la cultura humana. Por ejemplo, al decir: “Esta mañana, del 29 de octubre de 2003, tomé yogurt para el desayuno”, mis palabras abarcan toda la historia del calendario europeo, con sus arbitrariedades; abarcan el concepto de desayuno y el concepto de yogurt, que son invenciones humanas. El lenguaje que utilizo es producto de la historia humana y, en este sentido, siempre que lo utilizamos, interpretamos el mundo; porque el mundo nunca se nos muestra directamente, desnudo y descubierto, en su pureza; siempre lo percibimos mediado por nuestra cultura, nuestra historia, nuestra lengua.
Pero decir que “no hay hechos, sólo interpretaciones” tiene otro significado peligroso. Como se supone que el conocimiento histórico consiste en la descripción de hechos, de cosas que realmente ocurrieron, la idea de que no haya hechos, en su sentido normal, supone que las interpretaciones no dependen de los hechos, sino al contrario: los hechos son producto de las interpretaciones. Supóngase que he robado una botella de vino en una tienda. Decir “K. se robó una botella de vino” sería una interpretación que genera un hecho; el hecho en sí mismo no existe. En consecuencia, frases como “K. es culpable de robar una botella de vino” o “K. debería ser castigado por su delito” carecen de significado en relación con un hecho; sólo forman parte de una interpretación. En otras palabras, el concepto de juicio moral y, en consecuencia, también los conceptos del bien y el mal, son conceptos vacíos; no hacen referencia a realidad empírica alguna, sino sólo a nuestra forma de juzgar la realidad, de conformidad con el marco teórico que nos hayamos construido a priori. La doctrina de que “no hay hechos, sólo interpretaciones” anula la idea de la responsabilidad humana y los juicios morales; en efecto, considera de igual validez cualquier mito, leyenda o cuento, en relación con el conocimiento, como cualquier hecho que hayamos verificado como tal, de conformidad con nuestras normas de investigación histórica. Desde el punto de vista epistemológico, toda narración mítica tiene el mismo valor que cualquier hecho históricamente establecido; la historia de Hércules en lucha contra la hidra no es “peor” —menos verdadera—, desde el punto de vista histórico, que la historia de la derrota de Napoleón en Waterloo. No hay reglas válidas para establecer la verdad; en consecuencia, no existe la verdad. No hace falta elaborar sobre los efectos calamitosos de semejante teoría.
El resultado de mis observaciones es modesto y banal: si bien el legado de los mitos es sin duda una fuente importante y fértil de la cultura humana, hay que defender y apoyar los métodos tradicionales de investigación, elaborados a través de los siglos, para establecer el curso objetivo de la historia y separarla de la fantasía, por nutricia que sea dicha fantasía. La doctrina de que no existen los hechos, sólo interpretaciones, ha de rechazarse por oscurantista. Y hay que proteger nuestra creencia tradicional de que la historia de la humanidad, la historia de las cosas que ocurrieron realmente, tejida de innumerables incidentes únicos, es la historia de todos nosotros, los sujetos humanos; mientras que la creencia en leyes históricas es una ficción de la imaginación. El conocimiento histórico es decisivo para todos, desde los niños a los jóvenes y los viejos. Hay que apropiarnos de la historia, con todos sus horrores y sus monstruosidades, y con su belleza y esplendor, su crueldad y persecuciones, y todas las obras magníficas de la mente y la mano humana; es necesario hacerlo para conocer nuestro lugar correcto en el universo, para saber quiénes somos y cómo debemos proceder.
Cabría preguntar para qué sirve repetir estas banalidades. La respuesta es que es importante repetirlas, una y otra vez, porque son las banalidades que a menudo nos conviene olvidar; y si las olvidamos, y caen en el olvido, estaremos condenando nuestra cultura, es decir, a nosotros mismos, a la ruina final e irrevocable. ~
fue un filósofo polaco. Entre sus obras más conocidas destacan los tres tomos de Las principales corrientes del marxismo.