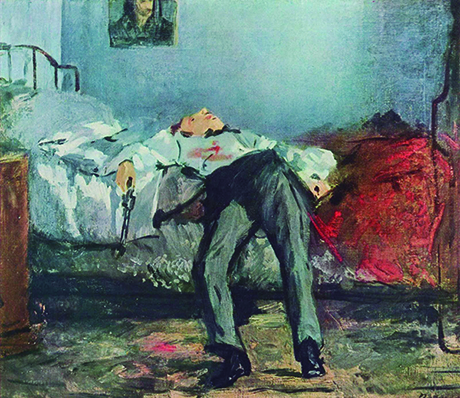Los costos del populismo en México han sido muy altos, y lejos de apuntalar el desarrollo, la democracia y la justicia social, los ha inhibido o retardado.[1] Empero, en descargo del populismo, casi siempre se ha recurrido a él después de gobiernos grises y mediocres en su desempeño. Parece que el populismo aparece y reaparece pendularmente, impulsado por experiencias precedentes apagadas o deslucidas, pues bien empleado constituye un poderoso instrumento retórico para reavivar el interés social, reponer las bases de apoyo de los gobernantes y neutralizar las demandas populares. Así sucedió, por ejemplo, con los populismos de Luis Echeverría y José López Portillo, después de la muy desafortunada gestión de Gustavo Díaz Ordaz, o con el populismo de Carlos Salinas de Gortari, posterior al deslucido gobierno de Miguel de la Madrid, o más recientemente, con Vicente Fox respecto de Ernesto Zedillo.
Considero que solo puede hablarse propiamente de populismo cuando la experiencia política analizada comparte los siguientes atributos semánticos, independientemente del tipo de régimen en el que se presenta: (1) una pulsión simbólicamente construida que coloca al pueblo, gracias a una simbiosis artificial con su líder, por encima de la institucionalidad existente; (2) un recurso que disipa las mediaciones institucionales entre el líder y el pueblo, gracias a una supuesta asimilación del primero al segundo, y (3) una personalización de la política creada por la ilusión de que el pueblo solo podría hablar a través de su líder. Huelga decir que cada uno de estos atributos implica una carga antiinstitucional más o menos grave dependiendo de cada caso.[2]
La presencia recurrente del populismo en México, tanto en el viejo régimen autoritario como en la incipiente democracia postautoritaria, se debe sobre todo a la pobre modernización de su sistema político, la cual se refleja en: (1) escasa reglamentación de la institución presidencial, que abre la puerta al voluntarismo del líder; (2) una cultura política propicia para el paternalismo y el victimismo; (3) un sistema que fomenta la concentración del poder en el vértice; (4) una débil secularización social respecto del Estado; (5) ausencia de un Estado de derecho democrático y (6) escasa aceptación del valor de la ley erga omnes.
De populismos a populismos
A la hora de las clasificaciones, no siempre ha habido consenso. Por lo que respecta al populismo clásico de Cárdenas, que coincide con los de Getúlio Vargas en Brasil o Juan Domingo Perón en Argentina, surge en un contexto con fines autoritarios, por más que algunos analistas quieran ver en él una fuerza fundamental en la democratización del país gracias a la incorporación simbólica y efectiva de amplios sectores populares que se encontraban excluidos tanto política como económicamente.[3] En realidad, el objetivo no era democratizar, sino integrar al país y sentar las bases del Estado nacional. Para lograrlo, Cárdenas articuló con maestría la noción de soberanía nacional con la de soberanía popular, bajo la potente estructuración ideológica del nacionalismo revolucionario, que sería definitivamente enmarcada en la muy famosa política de masas del cardenismo.[4]
En los hechos, el populismo de Cárdenas significó la cancelación de cualquier atisbo de individualismo, por eso se presentaba como una creación antidemocrática y antiliberal.[5] De igual modo, cancelaba el mayor número posible de las formas de disenso, ya que al suponer que todo está contenido en la masa, nada por afuera de ella puede tener su razón de ser políticamente hablando. Asimismo, se puede decir que esta confección conllevaba una fuerte virulencia lista a la acción, dispuesta a manifestarse como una pura expresión de fuerza política (por ejemplo, el caso del llamado para pagar los costos de la expropiación petrolera) o de soporte popular en el gobierno (legitimidad). Por último, se le confiere a la masa un carácter de sujeto político pero sin autonomía, corroborando el enorme lastre que llevaría en las décadas siguientes a la sociedad mexicana hacia el letargo y la heteronomía o, dicho en un lenguaje próximo a la vorágine de aquel tiempo, hacia el corporativismo.
En el caso de Cárdenas es innegable que concentró en su persona una excesiva personalización del poder que, al final, conllevaría a un culto “autóctono” y peculiar de su figura y sus capacidades de decidir por encima de las reglas impersonales del juego político, aunado a una legitimidad abiertamente carismática y tradicional. De hecho, debemos en buena medida al estilo personal de gobernar de Cárdenas muchos de los elementos que posteriormente caracterizarían al presidencialismo mexicano, entendido como una forma pervertida de gobierno presidencialista. En muchas interpretaciones del cardenismo suelen obviarse los varios efectos perniciosos de largo plazo que este gobierno tuvo por concentrarse en los aspectos positivos de corto plazo, como si esto fuera suficiente para exculpar al General de haber optado por un esquema entre bolchevique y fascista para el Estado mexicano.
A diferencia del populismo clásico de Cárdenas, el populismo de los años setenta, que abarcó dos sexenios sumamente controversiales –Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982)–, no constituyó un mecanismo centralmente orientado a integrar a las masas populares al sistema político, sino que se caracterizó por una expansión excesiva del gasto público orientada a asegurar el control político. Sin embargo, más allá de esta diferencia de orientación, la resurrección del populismo en los setenta adoptó prácticamente todos los rasgos definitorios de los populismos clásicos. De hecho, se puede decir que se trata de populismos clásicos tardíos.
Por lo que respecta a la estrategia discursiva, el populismo de los años setenta mostró una maleabilidad y oportunismo inusitados. El nuevo eje de la retórica oficial fue la “democratización” del sistema político, con lo cual se ofrecía ante todo una respuesta a las exigencias de participación de las clases medias en expansión, que habían adquirido mayor capacidad de cuestionamiento al régimen. Pero los años setenta también estuvieron marcados por la Guerra Fría, por un repunte del internacionalismo comunista, por golpes de Estado en América Latina pretextando la amenaza roja. En el caso de México, los populismos de Echeverría y López Portillo enarbolaron un discurso con tonos claramente proclives al socialismo y explotaron cada oportunidad que tuvieron a su alcance para mostrar su afinidad con las causas de izquierda: apertura de las fronteras al exilio latinoamericano, encuentros permanentes con Fidel Castro, Salvador Allende y otros líderes socialistas, protagonismo de México en la defensa de las banderas políticas del Tercer Mundo, etcétera. En materia ideológica, por último, habría que añadir que tanto Echeverría como López Portillo fueron decididos promotores del nacionalismo, muy en sintonía con las enseñanzas de Cárdenas.
Ambos gobiernos fueron desastrosos para el país, en términos de crisis económica, rezagos sociales y democratización efectiva, por más que Echeverría promoviera una presunta “apertura democrática” y López Portillo, una reforma política en 1977, experiencias que más que catalizar la democracia permitieron al régimen autoritario posponerla indefinidamente con paliativos o liberalizaciones políticas parciales.[6]
El último tramo del siglo XX vio emerger en varios países de América Latina fórmulas populistas de nuevo cuño (neopopulismos), a medio camino entre el populismo clásico y un populismo de tendencia liberal, tales como Carlos Salinas de Gortari en México, Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de Mello en Brasil, Alberto Fujimori en Perú y Abdalá Bucaram en Ecuador, cuya particularidad fue promover la globalización en sus respectivos países. En el otro extremo, también emergieron líderes populistas abiertamente antiliberales, tales como Carlos Palenque y Max Fernández en Bolivia (que como tales son precursores de los populismos contemporáneos o neopopulismos de Hugo Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia), o López Obrador en México, que sin haber llegado a la presidencia mantiene afinidades ideológicas con este tipo de posicionamientos.
A diferencia de los populismos clásicos y tardíos, estos populismos neoliberales se dan en contextos democráticos o en procesos de democratización, lo que les confiere una legitimidad de origen con la que no contaron los primeros. Por otra parte, sin abandonar una retórica populista o “solidarista” con los marginados, tuvieron que suavizar los contenidos nacionalistas y antiimperialistas de otras épocas, pues les tocó ser promotores de la implantación de modelos económicos que a la larga acarrearon en sus respectivos países enormes costos sociales después de éxitos momentáneos. Otra característica común de estos populismos radica en sus desenlaces, casi siempre envueltos en el escándalo y la reprobación general, pues representaron en la mayoría de los casos graves retrocesos en lo que a conquistas democráticas se refiere. Así, por ejemplo, Salinas de Gortari en México supo aprovechar muy bien la legitimidad que le reportaron los éxitos iniciales de su Programa de Solidaridad como la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero a costa de reposicionar en el país prácticas y estilos claramente autoritarios que trabajosamente habían comenzado a desandarse en los años precedentes.
No deja de ser interesante cómo en América Latina el peso de la tradición terminó imponiéndose en una época que precisamente miraba hacia una nueva era de mundialización económica y liberalización de mercados, con el consiguiente adelgazamiento de los Estados sociales que de manera tan ostensible se edificaron en todos nuestros países. Es decir, la premodernidad de nuestros sistemas políticos pudo más que los impulsos modernizadores; los resabios autoritarios, más que los avances democráticos, condenando nuevamente a nuestros países a la debacle política y económica.
El gobierno de Vicente Fox compartió con el de Salinas de Gortari su talante liberal, con la diferencia de que se dio en el contexto de una democratización efectiva. El sexenio de Fox inició con fuertes expectativas de distintos sectores sociales y políticos, generadas por el llamado “bono democrático de la alternancia”. Es innegable, por ejemplo, el aumento del pluralismo político, así como la “normalización” del mecanismo electoral, algunas expresiones sintomáticas del grado de avance en dirección democrática del país. No obstante, a pesar del terreno ganado, el contexto político mexicano era y sigue siendo el de una incipiente democracia que día con día se esfuerza por no perder los logros, antes que asegurarlos o profundizarlos.
De hecho, a pesar de encarnar la alternancia democrática gracias a su oferta de cambio y renovación ampliamente respaldada, Fox dejó grandes pasivos a su paso, pero sobre todo no pudo o no quiso apuntalar la recién conquistada democracia mediante una reforma integral del Estado.
El componente retórico populista de Fox puede establecerse en la negociación y las polémicas que encabezó desde la tribuna mediática. Su apuesta como gobierno de la alternancia, independientemente de sus pobres resultados, estuvo supeditada en tres puntos al cuidado de su imagen frente a la opinión pública: (1) su cercanía con la gente, (2) su tolerancia para aceptar errores y críticas y (3) la percepción media ciudadana convencida de su honradez.[7] Precisamente por ello, es un caso que puede definirse como un populismo que discursivamente expresa una extraña mezcla de antipolítica recubierta con un fuerte caparazón de democracia.
Finalmente, Fox encarna un tipo de legitimidad de corte carismático, gracias al cual contribuyó a cambiar la rigidez de las formas políticas tradicionales de nuestro país, incluyendo como parte de su personalidad algunos rasgos extraordinarios a los ojos del público, al punto de volverse, si bien no un traductor de las necesidades sociales, sí un certero interlocutor de la sociedad (por las maneras de hablar y presentarse en público).
La tesis del péndulo
Si la tesis del péndulo que aventuraba al inicio es válida, México se encontraría hoy nuevamente en la antesala de un gobierno populista, pues el actual sexenio de Felipe Calderón no solo ha sido incapaz de conectar con la sociedad sino que es percibido por muchos como el principal responsable de la actual debacle que padece el país. Sin embargo, no basta que haya un terreno fértil para el populismo; también se requiere un nuevo caudillo que lo encarne y reposicione, un líder que concite los apoyos necesarios que lo catapulten al poder por la vía electoral. Ese caudillo existe: se llama Andrés Manuel López Obrador; pero, a diferencia de hace seis años, ya no cuenta con el arrastre de entonces. Hoy las tendencias lo colocan en un lejano tercer lugar entre los candidatos que aspiran a la presidencia. Quizá el populismo de López Obrador ha sido más una etiqueta para desacreditarlo que una realidad, a juzgar incluso por su desempeño como jefe de Gobierno del Distrito Federal. No se puede descartar tampoco que la explotación de lo popular en la retórica de López Obrador, que existe, sea más una estrategia para llegar al poder que un canon para actuar en caso de lograrlo. Una cosa es cierta: de todos los candidatos a la presidencia, solo López Obrador califica hoy como líder populista. Josefina Vázquez Mota, la candidata de Acción Nacional, está en las antípodas de López Obrador, y Enrique Peña Nieto, el abanderado del Revolucionario Institucional, solo ha capitalizado el malestar hacia el partido en el gobierno, con lugares comunes e insustanciales.
En esa perspectiva, en caso de ganar cualquiera de estos últimos la presidencia, el péndulo se mantendrá en el otro extremo del populismo, ya sea en el improductivo continuismo calderonista o en el reposicionamiento del otrora “partido oficial”, que no se ha desentendido del todo de sus viejos y antidemocráticos estilos de gobernar. Quizá estemos frente a una paradoja. Tan grande es hoy el malestar social hacia la clase política en general, tan evidente el desencanto por las promesas incumplidas por parte de los gobiernos de la alternancia, tan dramática la parálisis nacional inducida por una casta política cínica y corrupta que ha secuestrado al país y que gobierna en el vacío, que quizá lo que México necesite hoy más que nunca es precisamente un vuelco que reposicione a la sociedad como principio y fin del quehacer gubernamental, un terremoto que estremezca la política institucional, restituyéndole algo de decoro y legitimidad, que reconcilie a la sociedad con sus representantes. ¿Una sacudida populista? Tal vez. ~
[1] El presente ensayo constituye una revisitación y actualización de un trabajo precedente sobre el tema: C. Cansino e I. Covarrubias, En el nombre del pueblo. Muerte y resurrección del populismo en México, México, Cepcom, 2006.
[2] Una perspectiva de este tipo puede encontrarse en G. Olivera, “Revisitando el síntoma del ‘populismo’”, Metapolítica, México, vol. 9, núm. 44, noviembre-diciembre de 2005, pp. 52 y ss.
[3] Véase, por ejemplo, F. Freidenberg, La tentación populista. Una vía al poder en América Latina, Madrid, Síntesis, 2007, y E. Laclau, La razón populista, Buenos Aires, fce, 2005.
[4] Véase A. Córdova, La política de masas del cardenismo, México, Era, 1974.
[5] E. Krauze, La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996), México, Tusquets, 1997, p. 25. Véase también J. A. Aguilar Rivera, “El liberalismo cuesta arriba, 1920-1950”, Metapolítica, México, vol. 7, núm. 32, noviembre-diciembre de 2003, p. 36.
[6] Véase C. Cansino, La transición mexicana. 1977-2000, México, Cepcom, 2000.
[7] J. A. Aguilar Rivera, “Fox y el estilo personal de gobernar”, en S. Schmidt (coord.), La nueva crisis de México, México, Aguilar, 2003, p. 149.
(ciudad de México, 1963) es doctor en ciencia política y en filosofía. Fundó y dirigió durante diez años la revista Metapolítica y el Centro de Estudios de Política Comparada.