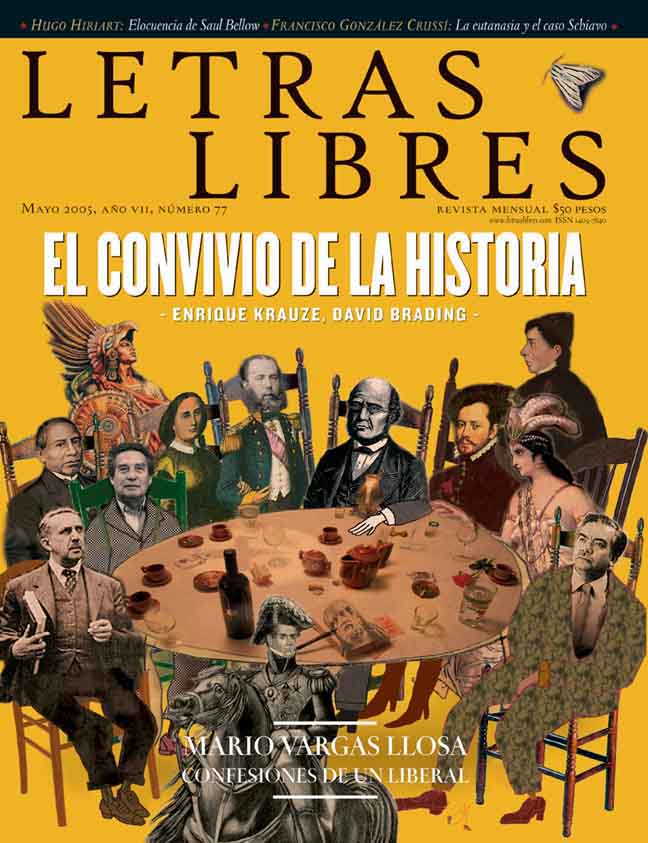En 1978, James Tobin, el economista estadounidense ganador del Premio Nobel, propuso que todos los países aplicaran un pequeño impuesto sobre las transacciones internacionales. Su objetivo no se limitaba a reducir la volatilidad de la especulación financiera, que hoy en día abarca transacciones que promedian 1.8 billones de dólares diarios; tampoco consistía simplemente en desalentar la especulación a corto plazo; fundamentalmente, Tobin pretendía destinar la recaudación de dichos impuestos, estimados en unos cien a trescientos mil millones de dólares anuales, a prioridades internacionales tan urgentes como el desarrollo, la lucha contra el sida y la reducción de la pobreza en general.
Claro, a pesar del apoyo retórico que recibieron posteriores versiones del “impuesto Tobin” por parte de jefes de Estado como Jacques Chirac y Lula, a pesar de las declaraciones que se hicieron a favor de la propuesta en las conferencias de la ONU, y a pesar del tesón demostrado por los militantes de muchas organizaciones no gubernamentales de relevancia, las probabilidades de que se instrumente son casi nulas. Puede afirmarse que hoy en día todos los países profesan un compromiso con el comercio libre globalizado. Aranceles, impuestos: malas palabras en el mundo posterior a la Guerra Fría y, al tiempo que la mayoría de las naciones, de manera por demás obvia, pone en verdad mucho empeño en subsidiar y proteger a sus propias corporaciones nacionales líderes (hay que ver a la Unión Europea con Airbus y a Estados Unidos con Boeing), también se profesa la oposición a cualquier proteccionismo de la especie que sea.
Tal vez en Estados Unidos, cuya revolución de independencia fue, en gran medida, una revuelta contra los tributos que imponía la Corona Británica (como aprende todo niño estadounidense, “no a la recaudación si no tenemos representación [en el Parlamento de Londres]” fue uno de los lemas de 1776), la oposición a cualquier forma de nuevo régimen impositivo internacional está más arraigada que en ningún otro país pudiente. A diferencia de lo que ocurre con sus contrapartes en la Europa del Este, donde el proyecto de la Unión Europea es, en primer lugar y sobre todo, un esfuerzo gigantesco por fundir la soberanía en las instituciones supranacionales de la Unión Europea, la visión estadounidense de la soberanía sigue siendo claramente absolutista. Un impuesto internacional parece algo que hace menguar dicha soberanía. Y la oposición a un impuesto de esa clase forma una barrera unitaria, cultural y políticamente, junto con ese arraigado escepticismo estadounidense que asedia y trasciende por mucho las diferencias entre, digamos, George W. Bush y Bill Clinton, frente a cualquier limitación de la soberanía nacional, ya sea por medio de la jurisprudencia internacional (la Corte Penal Internacional) o a través de leyes establecidas en los tratados (la Convención de Minas y el Protocolo de Kyoto).
Sin embargo, las consecuencias del derrocamiento de Saddam Hussein y de la ocupación de Iraq por parte de Estados Unidos demuestran que este país está preparado para imponer lo que, de hecho, es un gravamen propio sobre el flujo de circulante —llamémosle el “impuesto Rumsfeld”— a sus principales socios comerciales, con el fin de pagar los costos de una guerra —que resultaron ser mucho más altos de lo que jamás imaginaron los estrategas del Pentágono y la Casa Blanca. Después de todo, el nuevo presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, el antiguo subsecretario de Defensa y el principal arquitecto ideológico de la guerra en Iraq, había afirmado frente al Congreso estadounidense que: “la recaudación producto del petróleo iraquí podría ascender a cincuenta y hasta a cien mil millones de dólares en el curso de los siguientes dos o tres años. Estamos ante un país que realmente puede financiar su propia reconstrucción, y en un tiempo relativamente corto.” Por su parte, el economista estrella de la administración Bush, Glenn Hubbard, subrayó antes de la guerra que “los costos de tal intervención serían muy bajos”.
Una vez que estas predicciones se revelaron como los simples anhelos que siempre fueron, y ya que los costos de la guerra misma, de la ayuda para la reconstrucción de Iraq y de la posterior guerra de guerrillas contra la insurgencia iraquí (que, según los estrategas del Pentágono como Wolfowitz, nunca tendría lugar) comenzaron a alcanzar los cientos de miles de millones de dólares, sin un tope visible en el horizonte, las consecuencias económicas del conflicto sobre las finanzas estadounidenses se hicieron más y más difíciles de negar. Durante sus ocho años de gobierno, la administración Clinton acabó con el enorme déficit presupuestal de Estados Unidos, a tal punto que, cuando George W. Bush tomó posesión, su administración heredó de sus predecesores un cuarto de billón de dólares en superávit. Ese superávit se evaporó durante el primer mandato del Presidente Bush, y ahora Estados Unidos tiene un déficit presupuestal y comercial.
Los defensores de la administración insisten en que el estancamiento de la economía no es su responsabilidad, y sostienen que muchos de los gastos en que se ha incurrido tienen un carácter inevitable, dada la necesidad, posterior al 11 de septiembre, de ejercer lo que en Washington se denomina a menudo la GWOT (un acrónimo de la “guerra global contra el terrorismo”, “global war on terrorism“). Sin embargo, resulta innegable que la guerra en Iraq, y las dificultades que ha experimentado Estados Unidos allí desde la caída de Bagdad a manos de las tropas estadounidenses en la primavera del 2003, han infligido una tensión tremenda sobre la economía —en particular debido a que la administración Bush se ha lanzado a la ofensiva bélica y, al mismo tiempo, ha intentado satisfacer las demandas de disminuir los impuestos por parte de algunos de sus seguidores comerciales. La economía puede ser, en efecto, una ciencia lúgubre, y sus caminos pueden ser a la vez difíciles de comprender y aburridos, pero uno no tiene que ser James Tobin, ni Milton Friedman, ni siquiera John Maynard Keynes para comprender que —excepto en tiempos de un crecimiento económico extraordinario (y todos los economistas a favor de Bush coinciden en que la primera década del siglo xxi no es, sin duda, una época de este signo)— siempre hay una disyuntiva entre las armas y el pan, entre lanzar una campaña bélica en el extranjero y dejar que los buenos tiempos regresen a casa.
Para ser justos, George W. Bush y sus colegas no son la primera administración estadounidense que trata de actuar como si esto no fuera así. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el valor de las transacciones internacionales se fijó con respecto a una relación dólar/oro de 35 dólares por una onza de oro. Otras naciones se vieron obligadas, efectivamente, a establecer su propio déficit comercial en dólares —la única moneda de “reserva” del mundo. Eso estuvo bien mientras el Tesoro de Estados Unidos mantuvo el dólar fuerte, pero durante la Guerra de Vietnam, tanto el presidente Johnson como el presidente Nixon permitieron que el dólar se depreciara y que el déficit de Estados Unidos creciera. El resultado fue que el valor real del dólar cayó, al tiempo que el resto del mundo estaba atrapado en un sistema comercial que lo cargaba con cada vez más dólares no deseados. Los estadounidenses llamaron a este proceder una política de “negligencia benigna”, política que derivó, más tarde, en el colapso del estándar del oro (esto es, la separación del valor del dólar y el valor del oro) y en el inicio del proyecto europeo de una moneda continental —que hoy conocemos como euro.
El enfoque de la administración Bush ha sido pavorosamente similar al de sus predecesores encargados de la guerra contra Vietnam. Ahora, como entonces, la posición del Tesoro estadounidense ha consistido en proferir alabanzas a un dólar fuerte y buscar, en los hechos, una política de “negligencia benigna”, sin hacer absolutamente nada por frenar la caída del dólar frente a otras monedas importantes. En los círculos financieros alemanes, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Snow, es conocido como “der dollar killer“, “el asesino del dólar”. Ahora, como entonces, los funcionarios estadounidenses afirman ante sus contrapartes extranjeras que no existe alternativa real para el dólar, a pesar de la existencia del euro, de una libra esterlina más fuerte y del papel cada vez más relevante del yen japonés. Ahora, como entonces, los productores de mercancías valuadas en dólares, principalmente los países productores de petróleo, como México, están subsidiando de facto un dólar débil, pues, al menos hasta el momento, incluso cuando los precios de crudo rondan la marca de los cincuenta dólares —un nivel insospechado hasta la actualidad—, la caída en el valor del dólar no ha ocurrido a la par de un incremento en el precio de las mercancías. Y, por supuesto, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en vías de desarrollo, este incremento en el precio del crudo ha constituido un impedimento serio para el crecimiento y la prosperidad económicos.
A largo plazo, está claro, una política del dólar débil, junto con el incremento del déficit presupuestal y comercial, conducirá casi sin duda a un crecimiento aminorado de la economía estadounidense. Pero también está claro que, como reza la famosa frase de Keynes, “a largo plazo, todos estaremos muertos”. Y los políticos de todos los países tienden a pensar a largo plazo por obvias razones. La administración Bush puede hablar de la guerra global contra el terrorismo como un desafío que Estados Unidos habrá de enfrentar durante décadas, y podrá decir que el país está obligado a hacerlo, incluso solo, si es necesario, ya que el terrorismo islámico es una amenaza a la existencia, y sin embargo se comporta como si este unilateralismo representara en verdad una opción en el marco de una economía mundial globalizada.
Ésta es una apuesta sorprendente incluso para una administración en la que un alto funcionario dijo a un reportero del New York Times que, a diferencia de sus predecesores de la era Clinton, no aceptaría la instrumentación de políticas “basadas en la realidad”, sino que antes bien asumiría el papel de Estados Unidos como un país capaz de transformarse, de moldear la realidad (la nota nunca fue impugnada por la Casa Blanca). Su credibilidad y su coherencia dependen de lo que el banquero inversionista estadounidense Peter Peterson ha descrito como la creencia en que “los gobiernos de todo el mundo nunca permitirían [que ocurriera] una crisis del dólar. Intervendrían de manera conjunta para apoyar la moneda estadounidense comprando dólares.”
Ésta fue la misma suposición que llevó a la administración Nixon a asumir que los gobiernos europeos simplemente no tenían otra opción más que aceptar el estándar de 35 dólares por onza troy a finales de los años sesenta. Francia, bajo el gobierno del General De Gaulle, desmintió esa muestra de complacencia, y hay pocas razones para pensar que los principales países industrializados de Europa o del Lejano Oriente, o los países productores de petróleo y otras mercancías asociadas al dólar, lo aceptarán ahora —al menos por tanto tiempo.
Pero ésta es una época de profunda confianza en Washington, una época donde parece haber una fe casi mística, no sólo en la misión especial de Estados Unidos para democratizar el mundo (el viejo punto de vista neoconservador, que ahora cuenta claramente con el apoyo sin reservas del mismo presidente Bush), sino en la idea de que alguna providencia especial cuidará también de Estados Unidos en lo que respecta al reino económico. Esta mezcla de triunfalismo estadounidense y anhelos fantasiosos puede parecer peculiar ante los ojos de los no estadounidenses (con toda justicia, a muchos estadounidenses también les parece peculiar), pero está profundamente enraizada en la psique y en la historia estadounidenses. Estas panaceas —la naturaleza excepcional de Estados Unidos, el ser del país, como dijeran los republicanos durante la campaña electoral de 2004, “un país que no es como otros países”, y la causa de Estados Unidos como causa del mundo— han dado a los políticos estadounidenses, por no mencionar numerosos votantes, la impresión equivocada de que, como lo dijo Peter Peterson, “el ufano estatus de superpotencia implica pocos costos o responsabilidades [económicas] de largo plazo”.
Para Peterson, “Estados Unidos se beneficiaría mucho de una discusión seria y realista sobre el costo total de su propia agenda de seguridad a largo plazo”. Pero, por el momento al menos, ésta no es una conversación que la administración Bush quiera entablar. Por el contrario, su postura ha sido la de considerar que el vasto proyecto revolucionario emprendido en el Medio Oriente y, por extensión, en el mundo entero, es algo que puede pagar —y que, en efecto, ninguna ambición geoestratégica está más allá de los medios materiales estadounidenses.
En cierto sentido, esto no resulta nada sorprendente. Los neoconservadores que han establecido la agenda de “construcción de democracias” para Bush se distinguen por su falta de interés en los asuntos económicos. Para demostrarlo, basta saber que alaban una cierta clase de teoría determinista de la globalización capitalista, según la cual la democracia, los derechos humanos, el mercado libre y la prosperidad son interdependientes y, en última instancia, inevitables —constituyen la “marcha de la libertad”, como lo enuncia frecuentemente el presidente Bush. Sin embargo, para ellos la economía es un problema eminentemente ideológico, un problema por el que no están dispuestos a preocuparse durante mucho tiempo. Es de notar que en Present Dangers, libro editado en el último año de la administración Clinton por dos grises eminencias ideológicas de la administración Bush, William Kristol y Robert Kagan, prácticamente no existe discusión sobre el precio del “internacionalismo conservador” al que invitan. El índice del libro conserva la virginidad frente a cualquier referencia al dólar, el euro o el yen. Hay una referencia al TLC, una al GATT y tres a la Organización Mundial del Comercio. En contraste, categorías como “pacificación” (de China, de Hitler, de Japón, de Milosevic, de Saddam Hussein), derechos humanos y terrorismo cuentan con múltiples menciones.
Present Dangers es todo menos un barómetro disfuncional de las prioridades de la administración Bush en esta época unilateral. Durante las elecciones primarias del 2004, un columnista neoconservador escribió un artículo donde confesaba que, entre los demócratas que contendían por la postulación de su partido, apoyaba la candidatura del Senador Joseph Lieberman, el compañero de campaña de Al Gore en 2000. Cuando un lector escribió una carta comentando que las políticas domésticas del Senador Lieberman eran extremadamente irresponsables, el columnista no lo negó. Según argumentaba, “no estaba tan interesado” en la política doméstica y lo que contaba para él era la posición de Lieberman a favor de la guerra contra Iraq y la mano dura contra el terrorismo. Por supuesto, la mayor prueba del desprecio neoconservador por las realidades económicas fue la insistencia de figuras como Wolfowitz en el sentido de que no habría repercusiones económicas serias para Estados Unidos derivadas de la invasión a Iraq.
Sin duda, es posible que gente como Wofowitz estuviera mintiendo. En cierto sentido, eso sería un consuelo. Uno podría refugiarse en las teorías de la conspiración de un Noam Chomsky o un Thierry Mezan; en la creencia de que el 11 de septiembre nunca ocurrió, o de que la guerra en Iraq se peleó en gran medida para beneficiar a Halliburton y a otras grandes corporaciones estadounidenses; allí acabaría todo. Pero la guerra no ha sido particularmente beneficiosa para las compañías estadounidenses, fuera del ramo de la seguridad, y, al menos en mi experiencia, el compromiso de la administración Bush con su proyecto utópico de democratización a punta de pistola es en verdad sincero. Lo que lo hace más alarmante que cualquier conspiración podría ser su falta de interés, e incluso, a veces, su aparente desprecio por la realidad económica.
Y es que simplemente no existe ninguna razón para suponer que el resto del mundo soportará el déficit presupuestal y comercial de Estados Unidos por siempre, o que el estatus del dólar como principal moneda de reserva del mundo puede continuar ad infinitum, cuando que el dólar es una moneda cada vez más devaluada. No estamos en 1968. En aquel entonces, el General De Gaulle sólo podía empujar al mundo más allá del hito de los 35 dólares en oro. Hoy existen otras posibilidades, principalmente el euro, que constituyen una opción a los dólares no deseados. Sin embargo, en este momento, dicho prospecto no parece preocupar tanto a los funcionarios de Washington. Dentro de la administración Bush, la sensación de ser inexpugnables y de cumplir con un propósito noble parece demasiado fuerte.
No cabe duda que la reciente caída en los índices de aprobación del presidente Bush sugiere que los estadounidenses comunes están cada vez menos tranquilos. Empero, los estrategas políticos republicanos consideran que esta ansiedad está fuera de lugar —es lo que los marxistas solían llamar “falsa conciencia”. Ramesh Ponnuru, un escritor del semanario conservador The National Review, informó recientemente que había conversado con dos estrategas republicanos, quienes “expresaron cierta perplejidad ante la inconformidad pública en el tema de la economía”. Lo más notable de esta “perplejidad”, como la llama Ponnuru, es el grado en que estos estrategas republicanos muestran su divorcio de las condiciones económicas actuales en Estados Unidos, ya que las estadísticas muestran que, si bien se han creado algunos empleos en los últimos cuatro años, todavía hay una pérdida neta del empleo en Estado Unidos. Aún más importante: los salarios reales están decayendo, no aumentando. Los asesores aciertan, al concluir, en que los precios cada vez más elevados de la gasolina son el núcleo de la insatisfacción que los votantes manifiestan ante la administración Bush. Pero, claro, no relacionan este aumento de precios con la bomba económica de la guerra contra Iraq.
En el contexto estadounidense, esta desafección acaso no presagia una deserción masiva de electores republicanos. Después de todo, la clave de la campaña electoral “permanente” de la administración Bush ha consistido en persuadir a los votantes realmente susceptibles de padecer las iniciativas económicas del presidente (limitar el derecho de los empleados a demandar a sus patrones, adulterar los requerimientos de seguridad en los sitios de trabajo y las leyes ambientales, imponer nuevas reglas que favorecen a los prestamistas sobre los deudores, y reducir los impuestos a los más acaudalados) de que él y su partido comparten ciertos valores —es decir, que se oponen al aborto, al matrimonio gay, y similares— y de que favorecen un papel mayor de la religión en la vida pública. Al menos en Estados Unidos, el famoso dictum de Brecht “primero el pan, después la ética”, se ha develado como falso.
La pregunta, empero, es: ¿cuánto tiempo más están dispuestos los contribuyentes de otros países desarrollados a pagar el “impuesto Rumsfeld”, subsidiando de hecho la guerra estadounidense en Iraq y soportando sus consecuencias: un crecimiento bajo y un incremento de los precios? Por el momento, los principales banqueros europeos parecen haber decidido que no es posible oponerse a Estados Unidos, e intentan simplemente limitar el daño que la caída del dólar ha propinado a sus propias economías. En este aspecto, se parecen a sus contrapartes políticas de Madrid a Berlín, quienes han llegado a la conclusión de que no hay nada qué hacer contra la administración Bush en ningún tema, desde Iraq hasta el nombramiento de Paul Wolfowitz como presidente del Banco Mundial. Pero existe una diferencia significativa: aun cuando puede no haber una Europa “política”, ciertamente hay una Europa “económica” y, como ha señalado Peter Peterson, a esa Europa puede repugnarle depositar enormes cantidades de dinero, salidas de los bolsillos de sus contribuyentes, en activos de dólares que se deprecian, particularmente cuando esos depósitos pagan básicamente las cuentas de la guerra en Iraq, cuentas que un gobierno estadounidense insolvente no puede cubrir sin la devaluación de su moneda.
El crítico social estadounidense Murray Kempton escribió alguna vez que la subida al poder del Ayatolá Jomeini demostraba que, en política internacional, “el conductor ebrio tiene derecho de vía”. La administración Bush puede no ser un conductor tan ebrio, al menos no aún. Pero sin duda confía en la idea de que Europa y el Lejano Oriente no tienen más remedio que saldar las deudas de Estados Unidos cuando éstas se vuelven pagaderas. Es una apuesta peligrosa. Las bases de la economía no han sido abolidas, como tampoco lo han sido los intereses de las naciones distintas a Estados Unidos. Esto es así, por difícil que sea imaginarlo desde el interior de Washington. –
Copyright del original en inglés. © 2005. David Rieff.
David Rieff es escritor. En 2022 Debate reeditó su libro 'Un mar de muerte: recuerdos de un hijo'.