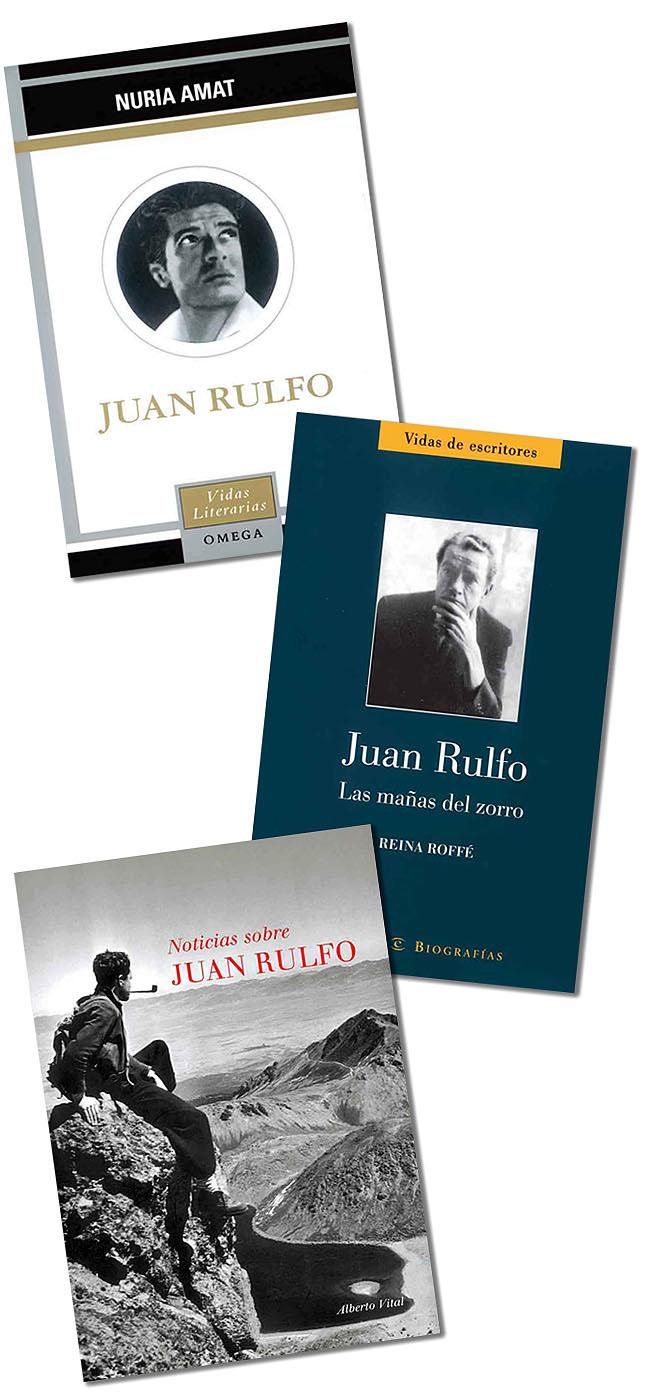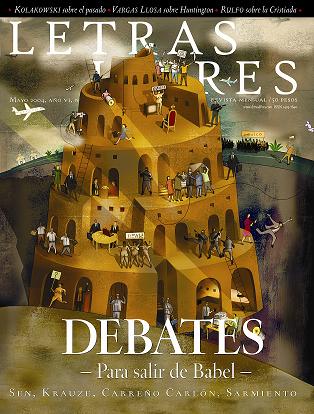¿Quién fue Juan Rulfo, el escritor condenado a protagonizar uno de los casos más equívocos y polémicos de la literatura contemporánea? ¿Fue el burro que tocó la flauta, una suerte de idiota en estado de gracia a quien la inspiración poética tomó con virulencia para arrojarlo exhausto, una vez escritas dos breves obras maestras, hacia la esterilidad? ¿O más bien fue un moderno excepcional cuyo atormentado temple ético le impidió volver a publicar, sabedor de que su mensaje había sido transmitido de una manera tan perfecta que cualquier redundancia habría ido en demérito de su posteridad? ¿Desde fines de los años cincuenta del siglo pasado Rulfo continuó escribiendo novelas y cuentos que acabó por destruir, insatisfecho, antes de su muerte, o en realidad no volvió a redactar más que escasos y vacilantes borradores, aplastado por la fama, requerido con urgencia por el mundo?
Al reino de Rulfo, clásico en vida, van llegando los biógrafos sólo para corroborar que no hay soluciones definitivas al esquivo misterio que entraña su obra. Leyendo las biografías de Nuria Amat, Reina Roffé y Alberto Vital queda claro que el caso Rulfo se compone de tres problemas, intímamente relacionados, pero distintos: la inspiración, la recepción y el silencio. En el primer caso, la trayectoria de Rulfo, antes de la publicación de Pedro Páramo (1955), provocaba una irritante suspicacia, como si hasta ese momento, su bien conocida biografía —no otra que la de un discreto escritor provinciano que triunfa en la metrópoli— fuese a todas luces insuficiente para explicar la genialidad de su obra. Las discusiones sobre la composición de Pedro Páramo exhibían la embarazosa sospecha de un Juan Rulfo que, en 1954, no habría sido capaz de culminar la novela sin recurrir al auxilio de Antonio Alatorre y Juan José Arreola, o a la talacha del poeta Alí Chumacero, su editor en el Fondo de Cultura Económica. Mientras que Arreola se desdijo de la famosa sesión en que él y Alatorre habrían resuelto el acertijo de las cuartillas rulfianas, Chumacero, quien hizo pública en 1955 su reticencia ante Pedro Páramo, ha preferido dejar correr la especie de que él fue para Rulfo lo que Pound para Eliot.
La investigación sobre el mecanuscrito de Pedro Páramo archivado en el FCE ha demostrado que la versión entregada por Rulfo fue por entero obra suya y que los editores sólo corrigieron minucias. Creo que ya nadie duda del completo dominio de Rulfo sobre sus poderes artísticos, ese método cuyo “inquietante enigma” obsesionaba a Salvador Elizondo, su viejo colega. Pero la suspicacia ha provocado que algunos de sus exégetas —Alberto Vital entre ellos— se desplacen hacia el otro extremo, proponiendo un imposible Rulfo angélico, etérea criatura rilkeana con una relación apenas accidental con la vida literaria, supuesto dueño de virtudes intelectuales de las que careció y que su obra no necesita. Esta hipótesis, paradójicamente, convierte a Rulfo, otra vez, en el “burro que tocó la flauta”, según la expresión de Federico Campbell, la fuente más inteligente y comprensiva entre los amigos de Rulfo. Dado que se había dudado de que fuese capaz de culminar Pedro Páramo, es natural que el propio Rulfo —como lo señala Reina Roffé— se obsesionase con la leyenda de su propia originalidad, llegando a asegurar —contra toda evidencia biográfica y estilística— que ni a Faulkner había leído antes de publicar El llano en llamas en 1953.
Yo prefiero un Rulfo real, sometido a la determinante influencia epocal de Faulkner lo mismo que al venturoso accidente de haber conocido y leído a la chilena María Luisa Bombal, la autora de La amortajada (1938), su hermana en el estilo y el espíritu. Ese Rulfo, un joven escritor arropado por buenos amigoscomo Alatorre y Arreola, un lector voraz que en Guadalajara y en México va construyendo su obra con milimétrica precisión, me parece más lógico y entrañable que aquella reconstrucción romántica que privilegia al genio sobre el hombre. Rulfo formaría parte de la legión de los poetas videntes, como yo lo creo, siempre y cuando se acepte que su inspiración proviene no sólo de la tierra nativa y de su ordinaria rotación, sino de ese mundo de los libros donde se alimentó profundamente de Halldor Laxness, Knut Hamsun o Jean Giono.
Muchos años después, en el cenit de su fama, Rulfo volvió a poner en duda, de manera caprichosa o jocoseria, su propia autoría, declarando en la Universidad Central de Venezuela, en 1974, que su ya largo silencio literario se debía a la muerte de su tío Celerino, quien le contaba las historias. Lo curioso es que la boutade de Rulfo dio en el blanco y de inmediato aparecieron los previsibles gramatólogos dilucidando la tradición oral como fuente del milagro rulfiano. Ningún tío Celerino, de este mundo o del más allá, podría haberle dictado nada a Rulfo, un escritor, si se le lee bien, escasamente anecdótico. Pero el asunto viene a cuento de la insistencia de Nuria Amat y de Reina Roffé en relacionar a Rulfo con Bartleby, el escribiente de Melville. Creo que Rulfo sólo fue Bartleby en un sentido: prefirió no hacerlo, es decir, prefirió no volver a escribir aunque se presentó rutinariamente, hasta su muerte, a la oficina de la literatura mundial.
El problema de la recepción, o de “la construcción de la fama pública”, como la llamó Leonardo Martínez Carrizales en Juan Rulfo, los caminos de la fama pública (1998), se ha ido resolviendo de manera satisfactoria. Es mentira que Rulfo haya sido ignorado y a la distancia resulta sorprendente la rapidez con que la radical novedad de su obra se impuso, gracias a los empeños, justamente reconocidos por los biógrafos, de personalidades como Mariana Frenk, su traductora al alemán, o de Carlos Fuentes, que lo dio a conocer en Francia.
En un principio, a Rulfo se le consideró como la coda o el holocausto del viejo realismo novelesco de la Revolución Mexicana, cuyos hijos predilectos, los campesinos, gemían como almas en pena gracias al arte de Rulfo, prueba del fracaso y de la inconsecuencia del régimen posrevolucionario. Y entre los gafes propios de las primeras lecturas rulfianas destaca aquel que hacía creer que en su obra “era el indio el que hablaba”. Suponer que los personajes de Rulfo pertenecían a una generalidad llamada “indios” es una nota ilustrativa de lo poco que entonces sabían los universitarios de la ciudad de México (para no hablar de los extranjeros) de ese mundo indígena del que todos los letrados, cincuenta años después, nos sentimos especialistas. Los seres rulfianos son rancheros de viejo linaje castellano, como lo subraya hasta Nuria Amat, tan dada en su Juan Rulfo a caer en los habituales tópicos mexicanistas. Y pronto se supo, dada la frecuencia con la que Rulfo era encuestado, que los saldos bélicos de su narrativa correspondían más bien a la Guerra Cristera de 1926-1929, que al posterior fracaso del reparto agrario.
A la necedad sociológica de identificar al sujeto rulfiano con alguna de las criaturas de la Revolución Mexicana, se sumó la dicotomía propuesta por Emmanuel Carballo en 1954, en la que Rulfo representaría el realismo mientras que Arreola, su paisano y rival, encarnaría el polo fantástico en nuestras letras. Esa oposición, que hoy nos parece elemental y desencaminada, es consecuencia de esa angustia taxonómica que padecemos los críticos. Si bien es inexacto decir que Pedro Páramo es una novela fantástica, hoy día es leída como la obra de un vidente, el fragmento mítico que narra el trasiego entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, donde Comala aparece como el limbo o una forma de paraíso infernal.
Ninguno de los biógrafos de Rulfo, demasiado atentos al peso desquiciante que la fama internacional tuvo sobre el escritor, se aventura a investigar la historia de su recepción universal. Pedro Páramo, a diferencia de otras obras hispanoamericanas, pronto cesó de ser asociada a alguna de nuestras ontologías nacionales. La novela se impuso universalmente, atravesando la historia y sus lenguas, pues Pedro Páramo, como lo advirtió Juan García Ponce en 1971, es un personaje de la familia homérica y como Ulises, al ser Nadie, reúne un crisol de arquetipos. Y los excesos de una interpretación que despojase a Rulfo de toda particularidad se mitigaron al plantearse, como yo lo creo, que la universalidad de Rulfo proviene de su capacidad, sólo comparable a la de Faulkner, de retratar el mito del patriarca y de la destrucción de la comunidad agraria, herida del cuerpo civilizatorio que tornó legible el mensaje rulfiano en el mundo.
Abierta a todas las interpretaciones, la recepción de la obra de Rulfo plantea un problema biográfico que sólo Reina Roffé, en Juan Rulfo, las mañas del zorro, toma en cuenta. No más ni menos que otros escritores célebres, Rulfo se sintió perseguido e incomprendido en la misma proporción en que se multiplicaba astronómicamente la rulfología. En su caso, pareciera que Rulfo se ninguneaba a sí mismo, hipersensible ante la angustia que le causaba la infertilidad. La vanidad herida, que en otros autores se cura (y se cura a medias) a través de la escritura compulsiva y la publicación incesante, en Rulfo se ahogaba en “rencor vivo”.
Reina Roffé pone los puntos sobre las íes al denunciar la santurronería y el delirio persecutorio que ha caracterizado al entorno de Rulfo, recordando que “ante la idea de que los otros lo perseguían para señalarle sus fallos o se cebaban en él para mortificarlo y no dejarlo vivir en paz, se fue alimentando la concepción, en cierta forma paranoica, de que existía una suerte de complot contra Rulfo para perjudicarlo. Todavía hoy se habla de la existencia de una recua de conspiradores que quieren dañar su memoria e impiden una auténtica valoración crítica de su obra, como si ésta no se hubiera realizado suficientemente. Sus panegiristas no hacen más que propagar la leyenda de un Rulfo víctima de la maledicencia, que tanto dolor le causó a él y a su familia, pues hizo de Rulfo “un hombre angustiado, infeliz, cada vez más solitario…” (p. 136).
El silencio es el tercero de los problemas rulfianos y la meta ineludible de toda biografía. Rulfo es una de las víctimas más famosas de lo que Julien Gracq llamó “el escándalo Rimbaud”, esa insuperable superstición moderna que vuelve mistérico el voto de silencio de un escritor o casi delictiva su imposibilidad de seguir alimentando las prensas. En otros tiempos no era infrecuente que el hombre de letras, como el cortesano o el hombre de fe, abandonase el siglo para morir en el monasterio o en el retiro campestre. Pero es inevitable que nuestra época, ávida en transformar al creador en una periclitable máquina publicitaria, se escandalice doblemente ante la renuncia rulfiana, pues desde el romanticismo estamos condenados a sufragar por la tríada maldita que Maurice Blanchot localizó en el silencio, la locura o el suicidio como destinos fatales del escritor.
Rulfo no fue un Rimbaud, el adulto joven que se desentiende de la poesía y se va a ganarse la vida peligrosamente al desierto; tampoco fue un Hölderlin asilado en una torre a la buena merced de un carpintero, ni un Salinger herméticamente protegido de la codicia de una plebe de admiradores. El silencio literario de Rulfo fue un silencio mundano, ocurrido en una escena secular por cuyos aeropuertos y salas de conferencias se paseaba el alma afligida del ex escritor, atento a los murmullos de una clientela (entre la que se encontraba Juan Rulfo) que le exigía una perversa confirmación del milagro.
Nunca sabremos si Rulfo habría cambiado ese agridulce peregrinaje por una obra de buey (las cien novelas de Balzac, según Jules Renard) sumada a los anticipos millonarios y la buena prensa del escritor contemporáneo. A cambio, y acaso contra su voluntad, Rulfo se convirtió en la mala conciencia ambulante de una literatura mundial cebada en dólares y en causas justas, e impresionada, como dijo Augusto Monterroso, por el “gesto heroico de quien, en un mundo ávido de sus obras, se respeta a sí mismo y respeta, y quizá teme, a los demás”.
Todas las explicaciones son buenas para justificar su silencio: la inseguridad psicológica, la autocrítica feroz, el doble temor al fracaso y al éxito, la pereza, el alcoholismo y las desintoxicaciones… Puede creerse (en el fondo da igual) en un Rulfo-Penélope que destejía durante el día la escritura de la noche, o en un Rulfo-Sísifo que arroja la piedra de sus esfuerzos una vez llegado a la cima. Hay testimonios en ambos sentidos: algunos aseguran haber visto los borradores de La cordillera y Días sin floresta, las míticas novelas desaparecidas, y hay quien dice que todo aquello está en Los cuadernos de Juan Rulfo (1994). La realidad es el silencio, la renuncia, y cada lector de las biografías puede sacar sus conclusiones. Yo prefiero combinar el testimonio de la familia Rulfo con las palabras de Monterroso: Rulfo, pese a sus fantasías y a sus vacilaciones, supo ser esencialmente fiel a su convicción de que en El llano en llamas y en Pedro Páramo había dicho lo esencial. Esa atormentada reticencia es, más allá de las contingencias existenciales que la motivaron, una lección de higiene moral.
De las tres biografías, sólo la de Roffé cumple con la distancia ideal que, entre la admiración y la desconfianza, caracteriza al género biográfico. Al contrario de Roffé, para quien Rulfo, como cualquier gran escritor, administró su fama, escogiendo las mañas del zorro a la manera de la fábula de Monterroso, Alberto Vital prefiere enlistar acontecimientos que, no siendo desdeñables en lo absoluto, tienden a la construcción hagiográfica propia de las biografías autorizadas.
El caso de Nuria Amat es, en cambio, alarmante por la ineptitud con la que ella y sus editores prepararon un libro donde hasta los datos del orden turístico aparecen equivocados. Amat confunde el tequila con el mezcal; ignora que Agustín Yáñez, como España, se escribe con eñe; deforma las ortografías del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, habla de una “universidad de Mascarones” queriendo referirse a la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, o hace creer al lector que los Contemporáneos escribían novelas urbanas, entre otras perlas que incluyen recurrentes equivocaciones en nombres propios y fechas. Junto a la supina ignorancia de México de la que Amat hace gala, en su Juan Rulfo menudean las opiniones semicultas, como la que convierte a su biografiado en Kafka y a su mentor Efrén Hernández en un Max Brod, o aquella en que relaciona a Rulfo con el infortunado Sebald, por la relación de ambos con la fotografía. Queriendo dar de alta a Rulfo entre los grandes escritores planetarios, Amat sólo exhibe una golosa frecuentación del catálogo editorial vigente. Algún valor tiene, en cambio, el esfuerzo de Nuria Amat por desentrañar el historial psiquiátrico de Rulfo, su estancia en el manicomio de La Floresta, y el efecto que la terapia electroconvulsiva pudo haber tenido en él. Pero ése y otros episodios de la vida de Rulfo deberán aguardar la confirmación documental.
Como a Dostoievski, a Rulfo le mataron a su padre antes de llegar a la madurez. Ese hecho capital hace suponer a Federico Campbell que, una vez narrado y mitificado ese episodio en Pedro Páramo, Rulfo decidió detenerse, interpretación con la que concuerdo. Pero, entre los acontecimientos recabados por sus biógrafos, tanto los legendarios como los inéditos, fueron pocos los que me interesaron, lo cual no deja de inquietarme en mi medida de lector asiduo de biografías. Quizá la respuesta radique en el descanso proporcionado por las Noticias sobre Juan Rulfo, de Vital, una hermosa iconografía que nos permite volver, una y otra vez, a las hoy célebres fotografías de Rulfo, ese regalo envenenado que el escritor legó para contrariar la impaciencia de las generaciones.
Es imposible no mirar la obra fotográfica de Rulfo como una manera suprema y metafísica de responder al apremio del siglo con una dosis aún mayor de silencio. Esas fotos no describen ni ilustran su obra: nos permiten escuchar el silencio rulfiano. Rulfo, según el testimonio de uno de sus hijos, vivió atemorizado por el daño que sus propias palabras, dichas o escritas, pudieran ocasionarle. Fue en la geografía, en las iglesias desperdigadas por el llano o autorretratándose en la alta montaña, donde Rulfo se reconcilió con las vivencias de la guerra de religión, del génesis y del apocalipsis. Al dejar miles de negativos, ese hombre casi secreto abrió su mundo interior, permitiéndonos el raro privilegio de observar los paisajes del alma de un vidente. ~