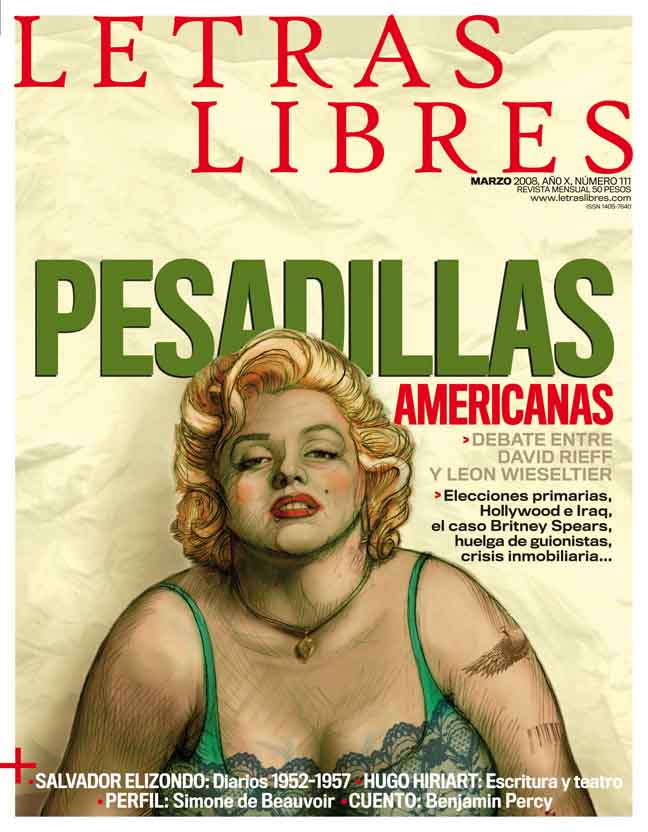Su primer novio, y después Sartre y sus amigos, la llamaban “el castor”; sus enemigos, “la gran sartruja” o “Nuestra Señora de Sartre”. Bella y supremamente inteligente para sus admiradores, objeto de caricatura para sus detractores; “Belfegor” la apodaron algunos, con sangrante metonimia, apuntando a su cabeza eternamente vendada por pañuelos y turbantes. Por cierto que éstos no sólo pertenecían al bando ideológico contrario: algunas de las más feroces críticas a El segundo sexo fueron obra de sus queridos compañeros de izquierdas.
El pasado 9 de enero se cumplieron cien años de su nacimiento. Previsiblemente, la celebración en Francia de esta efeméride nos ha deparado media docena de libros, un par de documentales y un coloquio organizado por la incombustible Julia Kristeva. Pero el aroma de la naftalina memorística no habría logrado franquear la puerta del armario donde especialistas en estudios de género y otras especies fotofóbicas se cobijan de la polilla del tiempo, de no haber sido por una foto publicada en portada por el Nouvel Obs. Una Beauvoir joven, enteramente desnuda, hace su toilette frente a un espejo y de espaldas al objetivo, revelando una anatomía digna de figurar en el anuncio de una nueva marca de perfume. El cliché fue tomado por un amigo de Nelson Algren en 1950 y en Chicago, adonde Beauvoir viajaba con frecuencia para pasar temporadas con su amante americano. “Es una de esas cosas –comenta Adam Gopnik en The New Yorker– que pueden sucederle a una francesa en Chicago cuando su amante es un escritor de clase obrera y todos beben bourbon y tienen la costumbre de dejar la puerta del baño abierta.”
La foto de marras ha venido a rescatar el centenario de Simone de Beauvoir de la inanidad de las honras académicas y del ronroneo de los pedantes habituales. Lo que prometía ser un autocomplaciente ceremonial de alabanzas ha devenido en polémica; cierto que mitigada o de baja intensidad, como corresponde a estos desideologizados tiempos, y casi enteramente volcada en ejercicio retórico, con el clásico reparto entre malos (los agresivos machistas) y buenos (los aguerridos paladines de las mujeres). También esta tormenta en un vaso de agua nos ha regalado la ya inevitablemente clásica muestra de anacronismo de las feministas profesionales: Choisir la cause des femmes hizo público un comunicado en el que, con pésimo humor y peor sintaxis, denunciaba en la estrategia publicitaria del Nouvel Obs “la voluntad de instrumentalizar, con fines exclusivamente comerciales, el cuerpo de las mujeres, contrariamente a las fotos dedicadas a personalidades masculinas”. Una de dos: o David Beckham, por citar un ejemplo reciente de macho posando desnudo, no es una “personalidad masculina” o la causa que defiende la ong feminista fundada en 1971 por Beauvoir y Gisèle Halimi está urgentemente necesitada de actualización. No sólo las agencias publicitarias han descubierto que la carne masculina también vende, sino que los derechos de las mujeres parecen hoy amenazados, más que por “la voluntad de instrumentalizar” sus cuerpos, por venerables costumbres que tienen por efecto la negación de su existencia o, directamente, su mutilación, como la ablación del clítoris, la compraventa matrimonial de niñas de doce años, la imposición del chador y el burka o la lapidación de las adúlteras. Y es que al feminismo, en cuanto hace el esfuerzo de salir del clóset de la teoría para militar en alguna causa concreta, le sucede frecuentemente lo que al izquierdismo: ambos pasean por el mundo una mirada tuerta, con el único ojo de Polifemo, siempre puesto en las carencias y vicios del malvado Occidente. Unos y otros parecen haber olvidado una de las máximas más justas y sensatas de la Beauvoir: “Se vouloir libre, c’est aussi vouloir les autres libres.”
■
No soy una especialista en la obra de Simone de Beauvoir. He leído, como casi todo el mundo, los dos ensayos que establecieron su reputación como pensadora, El segundo sexo y La vejez. En mi juventud, esa edad heroica en que éramos capaces de explorar una obra con el mismo pueril afán de apropiárnosla con que nos lanzábamos en brazos de un amante, también leí casi todas sus novelas. Tardé en descubrir que la parte de su obra más interesante está contenida en sus Memorias, los dos tomos de sus Cartas a Sartre, el Diario que escribió durante la Ocupación y sus Cartas a Nelson Algren. Como novelista la encuentro francamente decepcionante, y por las mismas razones por las que la mayoría de sus ensayos me parecen laboriosos: esquematismo conceptual, dogmatismo ideológico, afán demostrativo. Estos rasgos dominantes del temperamento intelectual de Beauvoir se encuentran mitigados, afortunadamente, por un don epigramático comparable al de los mejores moralistas franceses, de La Rochefoucauld a Joubert.
Beauvoir fue siempre la primera de la clase (a sus veintiún años se convirtió en la mujer más joven en obtener el título de agrégée de filosofía, en una época en que este concurso de habilitación a la docencia tenía un nivel que hoy a duras penas alcanza el doctorado), y siempre fue más papista que el Papa: más fogosamente combativa que Sartre, también más tajante en sus amores y odios ideológicos. Hasta 1945 fue, además, más filósofa que él: fue Beauvoir quien le dio a leer a Hegel, y si Sartre llegó en los años treinta a la fenomenología de Husserl gracias a Raymond Aron (típicamente, el descubrimiento se produjo en una charla de café entre petits camarades), indispensable para su adopción fue la anuencia y luz verde de Beauvoir.
También confieso que nunca he sido “beauvoirista”. ¿Qué es el “beauvoirismo”? Intentaré explicarlo con una anécdota. En 1980 una amiga muy querida (y muy feminista) me invitó a participar en una de las reuniones mensuales de un grupo de feministas lesbianas de París que tenía fama de combativo y militante. En realidad, aquellas reuniones eran estudiosos seminarios en los que se discutía un tema escogido consensuadamente en la reunión del mes anterior y que una ponente autodesignada se encargaba de introducir. Aquellos eran todavía años de embobamientos estructuralistas, y tanto por el formato, con el que se pretendía emular los seminarios de Barthes o Genette en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, como por las pretensiones intelectuales de las participantes (recuerdo mucha cita lacaniana y un uso inmoderado de la terminología más oscura e intelectualmente fashion), aquella única reunión a la que me asomé era el típico ejercicio parisino de autocomplacencia intelectual, a años luz de la militancia como la entienden los vulgares mortales.
Acepté la invitación porque me interesaba el tema planteado: la influencia de Simone de Beauvoir en el actual feminismo francés (el título, como puede suponerse, era menos banal, aunque perfectamente ortodoxo en la margen izquierda del Sena: algo parecido a “Lo no dicho y el Otro de la Mujer: Simone de Beauvoir y la escritura del poder”). Y me interesaba porque por esas fechas estaba yo leyendo no los escritos teóricos de Beauvoir sino sus novelas. Pertenezco a una generación que corresponde a la de las nietas de la de Beauvoir. Entre otras cosas, esto quiere decir que llegamos a su obra a través de El segundo sexo y no, como la anterior generación, la de las hijas, por novelas como Los mandarines o escritos autobiográficos como Memorias de una joven formal. El caso es que sentía curiosidad sobre cómo veían y leían a Beauvoir mis coetáneas francesas, que además de feministas se decían militantes y se declaraban lesbianas. En cuanto a segundo rasgo identitario, conviene recordar que El segundo sexo tiene poco que decir sobre el lesbianismo y que lo poco que dice manifiesta el típico esquematismo de su autora.
En 1980 vivía Beauvoir, y faltaba una década para que comenzaran a publicarse póstumamente las cartas que escribió a Sartre durante la guerra. Leyéndolas hemos descubierto que la fons origo del feminismo contemporáneo tuvo numerosas aventuras homosexuales –invariablemente con mujeres más jóvenes que también acababa compartiendo con Sartre– que no sólo no divulgó, sino que consideró indignas de reflexión o análisis. Ahora se ha vuelto habitual apuntar a esta y otras ocultaciones para denunciar la doble moral de Sartre-Beauvoir: la pareja más célebre de Saint-Germain y Montparnasse había hecho un dogma de fe no sólo del “compromiso” político o la superación del “esencialismo” burgués a través de la puesta en “situación” de la existencia, sino también del ejercicio, en toda circunstancia, de la “transparencia”: “tout dire, ne rien cacher”. Como nunca he creído que decir la verdad sea siempre una virtud, este posterior descubrimiento no ha hecho mella en mi valoración de la obra de Beauvoir, basada en otras consideraciones. Por esa misma razón me divierte el espectáculo que ofrecen las beauvoiristas profesionales, dedicadas desde hace casi dos décadas bien a revelarnos lo auténticamente “no dicho” por Beauvoir (caso de dos de sus biógrafas anglosajonas, Deirdre Bair y Hazel Rowley), bien a defender con ardor digno de mejor causa la integridad moral de la autora (a lo que se dedica furiosamente Josyane Savigneau).
El caso es que aquella reunión de altos vuelos intelectuales me instruyó menos sobre la obra de Beauvoir que sobre los usos y costumbres de la tribu lesbiano-feminista-intelectual parisina. Disciplinadamente, al finalizar el debate, todas las presentes debíamos enunciar en voz alta alguna conclusión y formular alguna propuesta; único atisbo de militantismo en aquella velada, sospecho que consentido por la voluntad de mantener viva, aun en fecha tan tardía, la llama del espíritu asambleario de mayo del 68. Cuando llegó mi turno fui tan imprudente que apliqué el Diktat de la transparencia y dije lo que pensaba: que las obras literarias de Beauvoir me parecían, por su estilo tanto o más que por su afán pedagógico, más burguesamente convencionales que, por ejemplo, lo que escribían Nathalie Sarraute o Marguerite Duras. Como es lógico, las aguerridas lesbianas feministas desestimaron un comentario tan fuera de tiesto, tan manifiestamente ignorante de lo único que urgentemente cabía reivindicar. La verdad es que no logro recordar qué era aquello tan evidente como definitorio del “beauvoirismo”, pero sí sé que se me dijo con resolutiva certidumbre.
Ese día comprendí una frase que había leído en un artículo de Beauvoir, originalmente publicado en Les Temps Modernes en 1955, y que, como todos sus apotegmas, me había parecido brillante de entrada, aunque no acabara de comprender plenamente su sentido: “La verdad sólo es una, mientras que el error es múltiple. Por eso no es de extrañar que la derecha defienda el pluralismo.”
También ese día comencé a preguntarme si valía la pena ser de izquierdas.
■
El mismo año en que comencé a dudar de la infalibilidad del izquierdismo y de la cordura de algunas feministas murió Jean-Paul Sartre, un martes del mes de abril. Cuatro días después, el sábado 19, asistí a su entierro espectáculo, orquestado por Claude Lanzmann (con quien Beauvoir sostuvo la relación “contingente” más seria y prolongada de su vida). Cerca de cien mil personas acompañaron el cortejo fúnebre, que salió del Hospital Broussais a las tres de la tarde y llegó al cementerio de Montparnasse casi tres horas después, tras recorrer el bulevar Brune, las avenidas del Général Leclerc y Denfert-Rochereau, los bulevares Raspail y Montparnasse, la rue du Départ y el bulevar Edgar Quinet. Extraigo dos imágenes de aquella tarde gris y desapacible, típica de la primavera parisina, que sólo los americanos se han atrevido a idealizar en sus películas y en canciones tan sublimes y fantasiosas como “April in Paris”.
Primera imagen: Simone Signoret, que la asfixiante muchedumbre congregada en el cementerio puso a dos palmos de mi mirada, con los ojos cegados por unas impenetrables gafas oscuras y el rostro, bello incluso deformado por el alcohol, bañado en lágrimas. Estaba sola o había quedado descolgada de su grupo, pero no parecía importarle. De puntillas, como todos, intentaba atisbar la escena que tenía lugar en el borde mismo de la tumba.
Era digna de verse aquella escena, en efecto: Simone de Beauvoir, sentada en una silla que formaba parte del atrezo lanzmanniano, con una rosa en la mano, contemplaba fijamente el vacío que se abría a sus pies. Un vacío en el que, poco antes de su entrada en escena, se había estrellado un reportero al resbalar de su puesto de observación en un monumento funerario cercano.
Él y sus colegas, y toda la prensa y las televisiones y millares de parisinos (familias enteras, con niños y cochecitos), éramos actores y figurantes en un falso entierro: el féretro regresó a Broussais al dispersarse el público, y el cuerpo de Sartre fue incinerado tres días después en el Père-Lachaise y finalmente enterrado, sí, en Montparnasse, pero en otra tumba. Lanzmann, artífice del fúnebre happening, convenció a Beauvoir y a la hija adoptiva de Sartre, Arlette Elkaïm, que era imperativo que el filósofo tuviera un funeral digno del de Voltaire y el de Hugo. A cada siglo, su filósofo francés, republicanamente honrado por “el pueblo”.
Esta pantomima, en su momento, me emocionó: los franceses saben como nadie monumentalizar los afectos. Con el tiempo, su recuerdo ha adquirido virtudes corrosivas. Hoy conservo un aguafuerte en el que, como en los mejores grabados de Picasso, puede verse todo a la vez: el pintor, la modelo, las hetairas del burdel, el voyeur salivando, una amazona y un saltimbanqui despistados.
■
En un reciente Répliques, el programa de radio de Alain Finkielkraut, Danièle Sallenave hizo unas atinadas reflexiones sobre Beauvoir. Por supuesto, el feminismo en este último medio siglo no se entiende ni se explica sin El segundo sexo. Ni en Francia ni en Estados Unidos. Más allá de los debates cabalísticos entre mismidad y diferencia, e incluso obviando el hecho de que la misma Beauvoir sometió a crítica su análisis en los años setenta (reprochándose una visión “esencialista” del problema de la discriminación de las mujeres y abogando por una concepción más “materialista” o simplemente más atenta a las condiciones económicas), este ensayo sigue siendo una referencia insoslayable a la hora de comprender los feminismos de la segunda mitad del siglo XX. También para aquilatar sus muchas carencias y debilidades; por ejemplo, la idea que se hacía Beauvoir de la maternidad, puramente negativa. Pero lo que importa a la hora de hacer balance, más que la genealogía de batallitas ideológicas, es ver lo que su obra aporta, y no sólo a las mujeres.
Para Sallenave, que acaba de publicar uno de los ensayos conmemorativos del centenario (Castor de guerre), lo interesante es que el empeño de esta autora por construir una obra literaria y filosófica y ser reconocida por ella no la condujo a renunciar a una vida plena. Más aún: Beauvoir logró vivir una vida que reflejaba lo más fielmente posible sus ideas, y plasmó en su obra los descubrimientos que ésta la llevó a realizar. Mucho más que en unos compromisos políticos en los que, como Sartre, además de dogmatismo cerril, dio muestras de ceguera moral (baste recordar, amén del apoyo a la Unión Soviética que mantuvo incluso en los años setenta, que los dos anatemizaron por “burgueses” a Koestler, Camus o Pasternak), y ciertamente más que en la pregonada libertad de la relación con Sartre (una variante apenas un poco menos hipócrita del matrimonio con ocasionales amantes de lado y lado: “unión morganática”, la bautizó Sartre), en esa fertilización de la vida por la obra y la creación de una obra abierta a la vida estaría lo más original de su trayectoria.
Aunque esto tampoco basta, a menos que sea uno dado a mitificar obra y vida. “En el fondo –escribe en sus Memorias–, es muy sencillo. Creía, cuando era joven, que tenía toda una vida por delante. Pero la vida no está nunca delante o detrás de nada. No es algo que podamos poseer, es algo que pasa.” Lo mejor de Beauvoir es esa conciencia de que incluso una vida “lograda” no es nada, literalmente: porque la vida no es un ente absoluto sino una existencia, hasta la muerte abierta, inacabada y relativa.
Esa conciencia y su ejercicio son la auténtica libertad. ~
(Caracas, 1957) es escritora y editora. En 2002 publicó el libro de poemas Sextinario (Plaza & Janés).