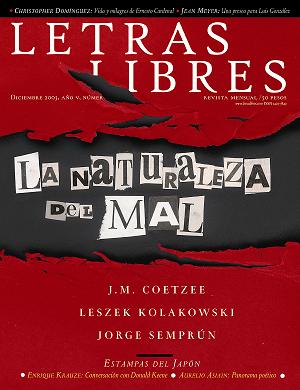Pensemos en Sergio Pitol como en un modelo literario. Eso es, al menos, para todos aquellos que nacimos después del boom y su ruido. Tiene una obra rigurosa y algo más: una actitud ejemplar ante la literatura. Lejos de la moda y la política, es nuestro hombre de letras. Lee, escribe, comparte sus pasiones literarias. Tradujo a Pilniak y a Andrzejewski, editó a algunos raros, exportó una literatura. Incluso cuando escribe sobre sus autores predilectos cumple, involuntariamente, una función modélica: trasmite el placer de la lectura. Ha alcanzado el grado último: la confusión de vida y literatura. No puede pensar un libro sin referirlo a su biografía; no puede vivir un acontecimiento sin vincularlo a ciertas obras. Felicidad suprema: ser letras.
La publicación de sus obras completas es, por tanto, motivo de festejo. No sólo se aglutinan sus libros dispersos: también se auspicia la relectura de sus obras menos promovidas. Un malentendido crítico ha favorecido sus últimas novelas sobre las primeras, como si el humor de aquéllas superara la densidad de éstas. El tañido de una flauta (1972) y, especialmente, Juegos florales (1982) han sido poco leídas y menos valoradas. Ahora este primer volumen de su Obras reunidas permite, al agrupar ambos textos, reparar el descuido. Hay espacio para la novedad: un entrañable prólogo del mismo Pitol explica el proceso de creación de ambas novelas. El tañido de una flauta fija la estructura: un cineasta frustrado recuerda, en Venecia, la vida de su amigo Carlos Ibarra, retratado fielmente en una película japonesa. Más decantada, Juegos florales insiste en la búsqueda: un escritor fracasado recuerda, en Roma, la vida de Billie Upward, inglesa excéntrica. Ambas obras anticipan el tono delirante del Tríptico del Carnaval, pero son, en el fondo, otra cosa: dos monolitos de rigor y experimentación dentro de la literatura mexicana.
Ambas novelas contienen ese mundo con el que identificamos fácilmente a Pitol. Están sus personajes y escenarios más emblemáticos: los mexicanos fugitivos y la Europa en que deambulan. Los protagonistas son siempre intelectuales, y sus tribulaciones, las de su generación. Todos, en algún momento, fueron promesas y todos fracasaron. Quedan sus sombras y recuerdos, aunque la memoria también tropieza. Los personajes recuerdan a otros personajes y sólo se demoran, infructuosamente, en los pliegues del pasado. Nada echa luz sobre sus vidas, oscuras y circulares. Todo ocurre, sórdidamente, en las atmósferas más densas, menos nítidas, de la narrativa mexicana. Hay mujeres monstruosas, brujas veracruzanas y lentas pesadillas. Hay, también, un trazo autobiográfico nada oculto. Pitol se narra a sí mismo y, de paso, retrata a sus amigos y enemigos. Lejos del pintoresquismo, levanta una íntima bitácora de viajes, un público memorial del exilio. Es un viajero introspectivo: recorre kilómetros para advertirnos de nuestro fijo desarraigo ontológico.
La travesía es inmóvil en otro sentido: no abandona nunca la frontera de la literatura. Pitol viaja menos por países que por páginas de sus autores predilectos. No es la suya la Europa del turista sino la del literato: países de papel, ciudades de tinta. La Venecia de estas novelas, por ejemplo, no se ubica en Italia sino en ciertas páginas de Henry James y Thomas Mann. Lo mismo Roma, Barcelona o Belgrado: son coordenadas de su mapa literario. Todo es literatura en Pitol: el viaje y la fijeza, el equipaje y el destino. Sus escritos pueden tratar de este o aquel asunto pero, en el fondo, no hay más que una obsesión unánime: la literatura. Sus protagonistas —escritores o cineastas, pintores o profesores— son literatura: desean contar historias y se empeñan en encontrar una forma para hacerlo. Recuerdan sus lecturas, imitan recursos de otros autores, discuten los dispositivos narrativos. No obstante, sólo a veces triunfan: el pasado se conserva oscuro; las historias, informes.
Literatura son todas aquellas sombras con las que Pitol conversa. Su obra es un diálogo fértil: departe con la tradición, discute con otros autores. No está plantada en un vacío sino en un pasado todo letras. No mira al frente sino atrás, en busca de su patrimonio literario. Son múltiples sus influencias pero no hay ninguna angustia. Por el contrario, Pitol reconoce sus deudas como quien siente más orgullo de sus lecturas que de sus escritos. Nombra a James y a Mann, a Broch y a Onetti, a sus autores eslavos y a los rusos. Nombra y juega con las convenciones más tradicionales, repitiéndolas, pervirtiéndolas. Las buhardillas se vuelven brumosos cuartos de hoteles; las mansiones rusas, voluptuosas fincas en Xalapa. Es fácil confundirse y tachar de tradicional su literatura. No lo es. Pitol es más moderno que casi cualquier otro de nuestros narradores. Asiste al pasado para discutirlo, no para imitarlo. Mejor aún: va hacia él con el doble propósito de elogiarlo y dinamitarlo. Pone bombas —ironía, incertidumbre, técnicas modernas— a la vez que se quita, elogioso, el sombrero. La tradición explota, sus costuras quedan a la vista. Pitol, amoroso terrorista.
Literatura es también el sentido último de estas novelas. Ninguna de ellas avanza más allá de sus propias fronteras. No concluyen en una revelación o en una certeza. Ni siquiera la buscan. Transcurren hacia adentro, buscándose a sí mismas. Encuentran sólo literatura. Cada recuerdo desemboca en otro recuerdo; cada trama, en una subtrama. La estructura de Juegos florales es sintomática: cada relato contiene otro relato, como en una morosa caja china. Son obras expansivas: van sumando historias, personajes, recursos, y a medio camino olvidan el destino. Son, también, obras infinitas: narrar una historia, recordar un personaje supone narrarlo todo, recordarlo todo. Queda el vacío, la ausencia de sentido. Hay una oquedad y a su alrededor gira, como en algunas novelas de Henry James, la trama inútil. Una envoltura que no cubre nada, literatura sin motivos. Virtud doblemente moderna: reconocer el vacío, conservar el vértigo.
Ése es, en el fondo, el secreto de Pitol: la conocida imposibilidad de narrar. De eso tratan sus novelas y de eso compone, curiosamente, sus narraciones. Los protagonistas fracasan en sus relatos: uno es incapaz de narrar a Carlos Ibarra, el otro a Billie Upward. Hay intentos, aproximaciones, hallazgos, pero no mucho más. Cambian los enfoques, los recursos, las maneras de contar, y sin embargo el vacío persiste. Narrar es imposible. Nada es seguro, todo es incierto. La incertidumbre impera, como en La obediencia nocturna de Juan Vicente Melo. Al final vence, imbatible, el silencio. Pitol arriba por su propio camino a lo más vivo de la literatura contemporánea: a la negación de la literatura misma. Beckett sabía de ello y también el nouveau roman, creyentes de la elocuencia del No. Ellos reducen la realidad, Pitol la expande; aquéllos trabajan en el vacío, éste sobre la tradición. Todos arriban, por un camino u otro, a los amplios dominios del silencio. Su literatura nace de un vacío. Es una literatura del No.
Lo mismo ocurre con la crítica literaria. Con esta crítica literaria. Es posible asediar a Pitol, pero no resolver, por completo, el enigma de su obra. Toda aproximación a su núcleo concluye en otro misterio. Su materia está más allá de la palabra. Es el silencio. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).