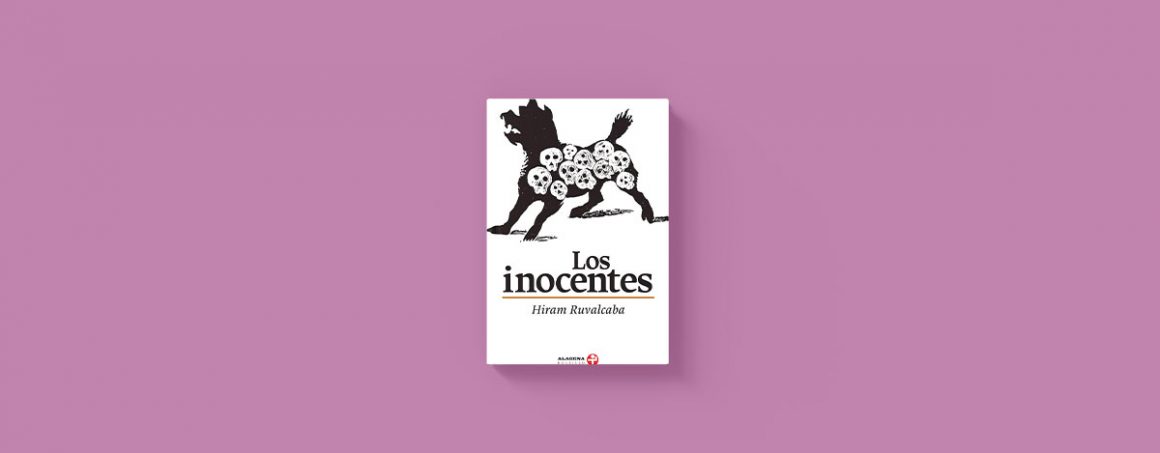Hace unos años apareció un libro de cuentos llamado Padres sin hijos (2021) y corrió el rumor de que era magnífico. Había ganado la primera entrega del Premio Nacional de Cuento José Alvarado y fue publicado por la editorial de la UANL. El nombre de su autor, Hiram Ruvalcaba, era repetido por una minoría, digamos dealers literarios de confianza, que insistían en su entusiasmo. Lo leí y, al igual que ellos, quedé asombrado. Cuentos dolorosamente disfrutables. El eje de todas las historias: el fracaso de la relación padre-hijo. Y no se trataba del primer libro de cuentos de Ruvalcaba sino del cuarto. Sus otros trabajos habían aparecido en distintas editoriales y uno, ganador del Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2018, La noche sin nombre, formaba parte de la colección Tierra Adentro, hoy escombros de una casa armoniosa que funcionó bien y que en el pasado había publicado brillantes primeras ediciones (Principia de Elisa Díaz Castelo, La Biblia Vaquera de Carlos Velázquez, Vidas de catálogo de Liliana Blum, Trabajos del reino de Yuri Herrera, por mencionar algunas).
Padres sin hijos, poco a poco, hizo dar el salto a Hiram Ruvalcaba al reconocimiento de los lectores de todo el país. Esto dio fruto a un segundo título en la editorial de la UANL, De cerca nadie es normal –Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2021–, y hasta una primera novela con Random House titulada Todo pueblo es cicatriz (2023).
Ahora es Ediciones Era quien publica el sexto libro de Hiram Ruvalcaba, Los inocentes, cuyo irónico título recuerda al de un relato de Inés Arredondo. Nueve cuentos en los que asistimos al descalabro de la angustia. ¿Cómo intentar explicar este sentimiento? Imaginemos que tenemos un hijo que un día, tras no verlo en mucho tiempo, toca la puerta de nuestro hogar cargando un cadáver en su coche. ¿Qué se hace ante una situación así? ¿Quién ha fracasado? ¿El hijo o su progenitor? Tal tragedia sucede en “Finales felices”, el segundo cuento de la colección. Ruvalcaba inventa impresionantes angustias y, conforme avanzan las páginas, las recalienta. El padre medita y se dice: “Perder el control por un rato no debería ser motivo para condenarte toda la vida. Pero lo es. Repítelo. Esas son precisamente el tipo de acciones que condenan a cualquiera. Porque tú sabes que todos los criminales son hijos de alguien. Los hijos amados de alguien. Endurece tu rostro. Aspira profundamente. Sal del cuarto. Pregúntate qué hiciste mal.” Más adelante el tono sube: “La noche ha soltado sus perros, que ahora recorren tu sangre a toda velocidad.”
En otro de los cuentos (“Los cachorros”) vemos una comunidad destruida por el crimen organizado. Jóvenes, casi niños, desamparados que ríen y juegan a la delincuencia. En ese relato el despliegue verbal, los diálogos de los “cachorros” reclutados por el narcotráfico, es de una transparencia, o realismo, que puede incomodar a los lectores descafeinados, como debió de haber sucedido al aparecer la prosa de un narrador como José Agustín y que hoy sirve como testimonio del habla de una época. En “Los cachorros”, un grupo de sicarios lleva la noticia de que alguien de los suyos murió en una balacera contra el grupo contrario. Al llegar a la casa del difunto lo único que reciben es el desprecio y la humillación de una viuda cargando a un bebé.
Como en los cuentos de Inés Arredondo, pareciera que los de Ruvalcaba batallan o, más bien, chispean entre el lector y el texto, en ese en medio donde el cuento ejerce su fuerza y en cada lector golpea distinto. Nunca sucede lo predecible o lo teatral, en el mal sentido de la palabra, en estas veloces escenas derrapadas con freno de mano. La construcción narrativa camina todo el tiempo a disposición de escenarios claros y reales, despejados de confusión. No contienen ese lirismo, como en los mejores narradores del medio siglo (Arredondo, García Ponce, Melo), que de pronto lo vuelve todo neblinoso y provoca que el lector se haga constantemente la pregunta de dónde está parado. No hay tampoco construcción de ambientes múltiples, sino un espectador que observa una sola acción. La rapidez de estas historias, que es una virtud, funciona por la efectividad de las escenas y sugestiones que provocan. ¿Qué haría uno en tal situación? ¿Acontecerá lo que estoy imaginando? Es más que evidente que el sello de la paternidad fallida aparece hasta el momento en toda la obra de Ruvalcaba. Hay que agregar que publicó, además, un libro de crónicas –con otra importante medalla: el Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay 2020– en donde la relación padre-hijo es fundamental.
En otro de los relatos, “Blanco como porcelana”, un pobre individuo se enfrenta a la burocracia de los muertos tras acudir a recoger los restos de su hija ante una bola de ineptos médicos que no ven el amor familiar, sino huesos útiles para la ciencia forense. En el quinto cuento, “El truco del sombrero”, un padre divorciado asiste obligado a la fiesta de cumpleaños de su hijo y las cosas se salen de control. Al igual que en un relato de Eduardo Antonio Parra, titulado “Intimidad”, aquí el protagonista se va emborrachando conforme la acción crece. En las últimas páginas, la prosa se siente “mareada”, la narración truena y “los segundos se vuelven de vidrio”. Eduardo Antonio Parra (maestro declarado de Ruvalcaba y a quien está dedicado Los inocentes) ha dicho varias veces que estamos ante “el mejor cuentista de su generación”, lo cual, me parece, quiere decir que Hiram es el mejor cuentista de cierta forma y estilo del cuento, y la frase se puede entender en el sentido de que Ruvalcaba es el mejor heredero de Parra –ni más ni menos– y Parra lo es de escritores como Jesús Gardea o Daniel Sada. ¿Esto quiere decir que Ruvalcaba es una continuación de la llamada “narrativa del desierto”?
Los inocentes es un libro navajeado de principio a fin. El filo corta por todas las páginas y su inventor adjetiva agarrándola del mango: “los árboles son una procesión de navajas que cortan el paisaje”, “los faros del auto eran dos navajas clavadas en la oscuridad”, “conforme grita blande uno de sus cuchillos, con el que se desata a pintar la muerte en el cuerpo”.
Hiram Ruvalcaba tiene un agudo oído, sabe escuchar y lo expresa aderezado con un sentido del humor negro. Me hago a la idea de que así hablan en Ciudad Guzmán, Jalisco, y que su talento recuerda también la aguda oreja de un prosista como Ricardo Garibay. Los inocentes no es un libro negro o, peor dicho, un libro de cuentos basados en la nota roja. No se trata de estampas paisajistas sobre los crímenes e injusticias en México, sino de una manera de explicarlos desde su interior. Y da la impresión de que Ruvalcaba ha sido testigo de tanta violencia que es natural que escriba sobre ella. ¿Pretende discutir con sus lectores, ponerlos en evidencia de las situaciones y temas que narra: prostitución, pobreza, migración?
La ficticia –y no– Tlayolan, sitio donde ocurre la mayor parte de la obra de Ruvalcaba, es la hoy oficial Ciudad Guzmán y, ayer, Zapotlán el Grande, donde nació Juan José Arreola y sucede su célebre novela La feria. Pero en Ruvalcaba Tlayolan no se siente un pueblo o ciudad imaginaria, como solía ser en los narradores del siglo pasado, sino un sitio completamente cercano, de una nueva e incomprensible realidad. Si la pistola que aparece en La feria fue la de un revolucionario o un cristero, es hoy, en Ruvalcaba, la de un capo del narcotráfico o un corrupto policía.
Quiero volver a pensar en la relación entre Eduardo Antonio Parra y el autor de Los inocentes. Ruvalcaba nació en 1988 y Parra en 1965. Uno podría ser hijo del otro. Su sensibilidad es muy parecida y hoy conversan frente a frente. Al principio, uno aprendía más del otro hasta que el quehacer literario se volvió recíproco, amistad en el sentido puro. Mundos literarios de ida y regreso, continuidad y tradición. Me emociona ver algo así en vivo. El alumno que se empareja con el maestro e inventan obras entrelazadas con un talento e imaginación que los sitúa en el pináculo de los mejores cuentistas de la literatura mexicana actual. ~