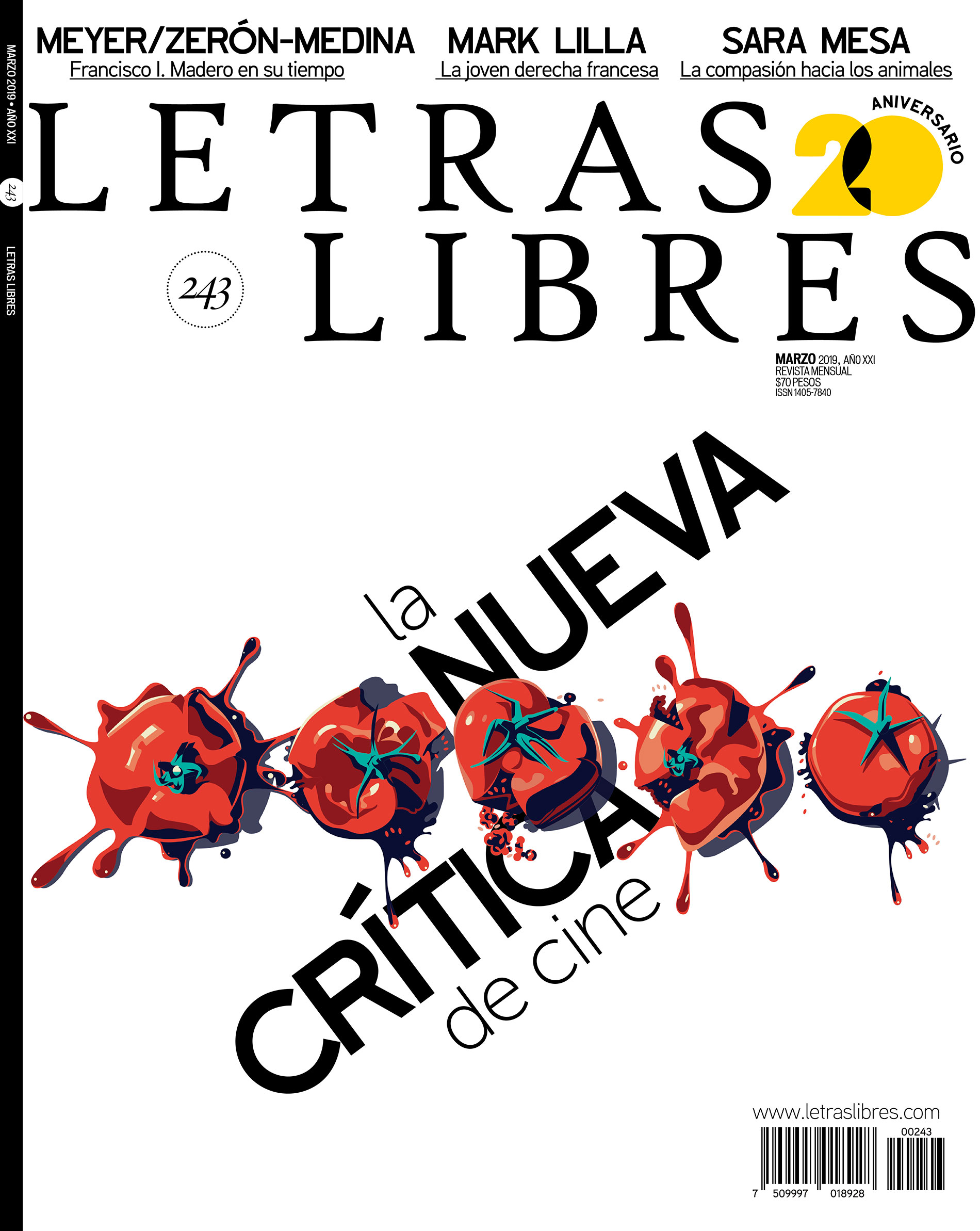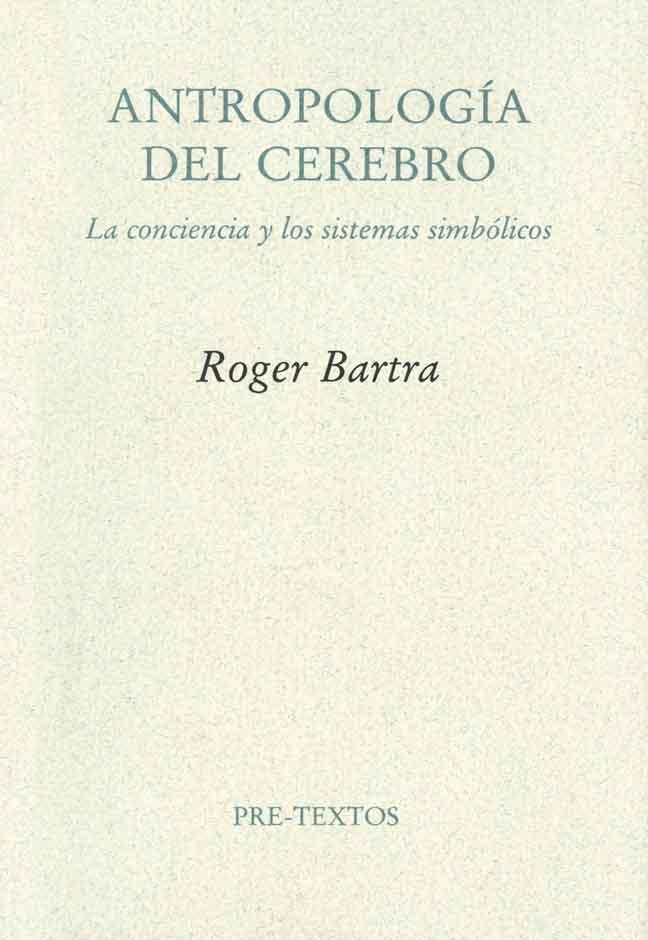Adriana Díaz Enciso
Ciudad doliente de Dios
Ciudad de México, Alfaguara, 2018, 702 pp.
Desde la cacofonía del título hasta su extensión abusiva e injustificada con dos subtramas del todo prescindibles, pasando por su prosa, convencional y aburrida cuando no cursi y chantajista, Ciudad doliente de Dios, de Adriana Díaz Enciso (Guadalajara, Jalisco, 1964), podría ser desechada simplemente como una mala novela. Empero, por la temeridad del proyecto yo no me permitiría menospreciarla. Prefiero el fracaso de Díaz Enciso –si es que lo es– a tantos libros publicados y aplaudidos donde el autor no toma mayores riesgos, se limita a la extensión requerida por los editores y escoge temas manidos de aceptación comercial, si aspira a tirajes poco modestos, o aquellos asuntos que se escuchan a la vez graves y bonitos en la torre de marfil.
Díaz Enciso, antigua secretaria de la Blake Society en Londres, ciudad donde reside desde hace veinte años, se atrevió a un proyecto que enfrenta, casi con violencia y al menos desde san Agustín, a la conciencia occidental (en el Oriente, sobre todo entre los budistas, esa contradicción no existe o es secundaria), dividida entre la aspiración a la Ciudad de Dios donde “la muerte no existe pues la resurrección es una espiral infinita”
((Adriana Díaz Enciso, op. cit., p. 219.
))
y la existencia pecaminosa en el mundo. Para exponer semejante asunto, Díaz Enciso escogió la novela, utilizando al principio la fórmula anglosajona de la novela de hospicio o internado, para abandonarla y acabar por escribir setecientas páginas que aspiran a darle consistencia, en el mundo contemporáneo, a la cosmogonía de William Blake, grandioso artista, falso profeta y uno de los escritores más extraños, según Borges, de toda la historia de la literatura.
Ciudad doliente de Dios me remitió a las discusiones que, a mediados de los años noventa del siglo pasado, sostenía con Díaz Enciso, quien junto a su fervoroso zapatismo, vivido como una religión solar de reconciliación con el universo indígena, conservaba su lado oscuro de darketa prendida de Rita Guerrero y la banda Santa Sabina. Era una poeta maldita enamorada de todo aquello que Bataille etiquetó como “la literatura y el mal”, con marcada preferencia por la novela gótica, el romanticismo y sus mitos perdurables, desde Frankenstein hasta Drácula. ¿Cómo podían convivir Bram Stoker y el subcomandante Marcos?, le decía. Bromeaba yo con ella preguntándole si ambos estaban condenados a protagonizar en común la eternidad como los lujuriosos Paolo y Francesca.
Poco tiempo después, husmeando en los libreros del poeta Aurelio Asiain, vi que tenía en el mismo estante las obras del mitógrafo rumano Mircea Eliade y las del comandante Guevara. Le pregunté, con disimulado escándalo, la razón de esa vecindad, un tanto inconveniente según mi taxonomía libresca. Sin darle mayor importancia a las cosas, como es él, me dijo: “Aaah, es que esa es la sección de pensamiento mágico.” Y más adelante, leí la erudita y enloquecida obra de Philippe Muray (Le xixe siècle à travers les âges, 1984 y 1999) donde sostiene que aquel socialismo (lo mismo el “utópico” que el “científico”) no fue sino el otro lado de la moneda esotérica decimonónica. Águila o sol, ambas caras pretendían la trasmutación, alquímica o no, de la sociedad y tan ilusorios eran el proletariado industrial de Marx como los ángeles de Swedenborg, alucinaciones del homo dixneuviemis, enajenado por el Progreso, ya de la industria, ya de la mente, según el combativo Muray. Para el reaccionario francés, como para Asiain y Díaz Enciso, toda tentativa de cambiar al hombre, esotérica o exotérica, pertenece al dominio (o al demonio) de la magia. Díaz Enciso, como el remoto Blake, no pierde la esperanza y conserva, contra él, la caridad.
La tradición revolucionaria abrazó a la diosa Razón. Lo hizo cuando se desprendió –no sin trabajos forzados y recaídas místicas– del cristianismo apostólico a cuyo retorno llamaban lo mismo los teólogos radicales de la Reforma que los disidentes anglicanos a los que perteneció Blake, enamorados momentáneamente de la Revolución francesa en 1789. Ese abrazo es uno de los motivos de la obra de Blake y, por ese camino, es también el asunto central de Ciudad doliente de Dios. El hermetismo, lo esotérico, la cábala, el gnosticismo y las más variadas herejías anticristianas suelen pertenecer al acervo de la derecha, enemiga de la misericordia, y ser ajenas a la izquierda, a veces más franciscana que crística. Solo en dos momentos (desoyendo las especiosas tesis de Muray) la izquierda ha jugueteado con el universo de lo oscuro: el primero, el del Blake, quien vio precisamente en el saco de la Bastilla la rebelión de los ángeles (y los ángeles de Blake, no se olvide, tenían sexo) contra el cetro y el altar. Más tarde, y siguiendo a Chateaubriand en su célebre paso atrás ante las picas con las cabezas de los guillotinados, Blake rechazó esta rebelión cuando escuchó las lágrimas y los lamentos de las víctimas mortales del terror jacobino. Luego se le endureció tanto la piel como el oído.
Si su cosmogonía es confusa (la modernidad tardía, excepción hecha del episodio hippie, ha desdeñado un poco a Blake en favor del todopoderoso Dante y curiosamente del ciego Milton, un visionario más estrecho), su personalidad era la de un gruñón, según coinciden Alfred Kazin, Harold Bloom y Peter Ackroyd. Más allá del tejido alegórico de los maravillosos libros que dibujó, grabó y escribió, Blake el hombre detestaba la política-política, solo creía en la eficacia de la virtud individual, le aburrían las teorías económicas y sociales que empezaban a menudear cuando murió en 1827 y le serían detestables “izquierdistas” biempensantes como Mary Wollstonecraft o Joseph Priestley, el ilustrado hombre de ciencia y clérigo disidente, cercano a su círculo durante algún tiempo.
((Peter Ackroyd, Blake. A Biography, Nueva York, Knopf, 1995, p. 159.
))
Le interesaba el dolor de un mundo desacralizado donde el hombre se ausentaba de su forma divina. La compasión, a Blake, le parecía un vicio y solo al perdón le concedía el permanecer como virtud teologal.
Todo eso lo entiende bien Díaz Enciso. Por ello antepone a la figura de Elías, su profeta blakeano y como tal encarnación de lo infernal, la de Arturo, el joven militante indignado por una matanza que no puede ser otra que la de Acteal, Chiapas, a finales de 1997. El segundo momento entre la izquierda y el universo de lo oscuro, lo conocí gracias a La comisión para la inmortalización. La ciencia y la extraña cruzada para burlar a la muerte (2011), de John Gray: azuzados por H. G. Wells y mediante métodos dizque científicos, los bolcheviques intentaron considerar, además de la liberación del hombre por el hombre, la inmortalidad como uno de los logros imperecederos del comunismo (incluida la propuesta de congelar la momia de Lenin para revivirlo en el futuro). La apasionante trama involucró a Gorki y a Moura Budberg, una enigmática condesa amante del novelista inglés.
Finalmente, desde mi condición de aficionado a esos temas, coincido con aquellos teólogos conservadores que afirman que, al aceptar la racionalidad del método marxista como explicación de la realidad social y hacer del Capital el Mal absoluto, la llamada “teología de la liberación” abandonó –como antes que ella los mormones y la ciencia cristiana– el canon del cristianismo, protestante o católico. Si ello es bueno o malo no me incumbe como agnóstico. Díaz Enciso, buena conocedora de la herejía de Blake, no muerde ese anzuelo y su Elías, como su profeta, es un irracionalista que rechaza el compromiso político no por exceso de celo religioso, sino por su racionalismo. Es decir, por la creencia progresista de que la Razón es capaz de cambiar al mundo.
La trama, como el repertorio, de Ciudad doliente de Dios, es a la vez sencilla y engorrosa. Cristina, una niña destinada a la iluminación (posesa de visiones y de inteligencia precoz) y que encarna a Enitharmon, es entregada al maestro Elías por sus padres (Herat y Ahania), quienes viven como espíritus tras haber sido exiliados del planeta por una guerra innominada. Este sacerdote blakeano, tras criarla en una joyería (en realidad un almacén de sortilegios) que oculta su acceso al edén de Blake, la desposa. De esa unión nacerá Hernán, el hijo del matrimonio entre el cielo (Cristina) y el infierno (Elías), quien morirá crucificado como disidente en un país azotado por la violencia del poder: el México contra el que el ezln se rebeló en 1994. Dado que Ciudad doliente de Dios tardó veinte años en escribirse y su autora la destruyó dos veces, aquel país se transforma en el México de las guerras narcas, un conveniente e irrebatible infierno sobre la tierra, adecuadamente dispuesto para representar otra de las obsesiones de Blake: cada ciclo histórico es peor que el anterior pero la sucesión apocalíptica nos acerca agustinianamente a la salvación.
Acompañada por Abel y Alondra –dos falsos hermanos, muertos en vida que no se desarrollan–, Cristina sufre la contradicción entre el telar destinado a tejer –hija de Beulah, si leo bien a Bloom–
((Harold Bloom, La compañía visionaria: William Blake, traducción de Mariano Antolín Rato, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 1999, p. 78.
))
la repoblación del mundo dispuesta por Blake mediante la resurrección de los muertos y su atracción por “el penoso mundo de la experiencia” que simboliza Arturo (la iniciación sexual, la política como masa y poder, la universidad como escuela de revolucionarios). Cristina consigue una computadora con la intención de liberar, mediante la información, a Abel y Alondra de su cautividad en ese castillo de la pureza que a la heroína primero le pareció propio de Las mil y una noches y después un presidio.
((En palabras de Díaz Enciso: “¿Cómo conciliar la visión de una tierra perpetuamente ultrajada por el estallido de la sangre con la de esa ciudad del esplendor que solo ha visto en sueños y que ahora se levanta, sólida, frente a su mirada?” (p. 228).
))
Empero, no cualquier lector maneja la cosmogonía de Blake y sus vastas como detalladas alegorías, así que para ubicarse en Ciudad doliente de Dios es necesario detener la lectura de la novela y volver a Blake, para orientarse gracias a sus exegetas. Díaz Enciso es a la vez la autora de un libro popular y de una obra erudita. Habrá quien encuentre en ello virtud. Yo apruebo su excentricidad.
Siendo una novela, tiene poco caso reprocharle a Díaz Enciso que en dos décadas no se haya movido un ápice de la versión que divulgó la prensa prozapatista de la matanza de Acteal, cuando hoy sabemos que aquel berenjenal sangriento estuvo lejos de ser un conflicto filmado en blanco y negro. Releer el expediente del caso es menos tranquilizador que cualquier maniqueísmo: allí donde no se puede distinguir tan cómodamente al Bien del Mal, tal como debió predicarlo el propio Blake, tenemos, si cabe decirlo así, el peor de los infiernos. Y es el lugar donde, como es usual, los inocentes son las víctimas de unos y de otros. Pero si incluyo el reproche –como novelista Díaz Enciso posee la libertad absoluta de inventar lo que sea su voluntad– es porque ese Mal es el que invade página tras página –pudo ser Auschwitz o Kolimá o Hiroshima pero fue Acteal– toda la novela, saturando al lector. El genio novelístico ante el horror (Primo Levi o Vasili Grossman o Solzhenitsyn) está en narrar la crueldad cotidiana que padecen los individuos concretos, no en apostar por la angelología o la filosofía de la historia. Cuando se apuesta por el Bien en general, como en Ciudad doliente de Dios, aparece el humanitarismo, arma al servicio de un par de enemigos distantes y complementarios de la novela moderna, cuando la ocupan en su totalidad: la alegoría y el periodismo.
Gracias a Díaz Enciso algo releí de Blake (sigo creyendo en ciertas virtudes pedagógicas de la novela y deseando la frecuencia de su invitación a entrar en paraísos clausurados u olvidados) y creí descubrir que el problema de Ciudad doliente de Dios es la paráfrasis. Si hay un poeta que no puede ser parafraseado, me temo que ese es Blake, quien al grabar y dibujar comentando –spinozianamente– su poesía nos previno contra esa tarea. El matrimonio del cielo y el infierno (1790-1793) no admite mucho más que algunos pocos pies de página pues explicados, extendidos o parafraseados, los misteriosos versos de Blake se vuelven historias piadosas, indigestos manuales de teología moral, novelones ampulosos o cháchara académica. Solo un catecúmeno ajeno a la poesía moderna puede desarrollar una parábola tras haber leído “si las puertas de la percepción se limpiaran, todo aparecería a los hombres como lo que realmente es: infinito”
((William Blake, Poesía completa, prólogo de Jorge Luis Borges, Barcelona, Hyspamérica, 1980, p. 222. Ni es completa ni es la mejor de las ediciones de Blake al español pero es la que tenía a la mano.
))
y sería arriesgado, a menos de que se le torciera moralmente, escribir un cuento partiendo de la siguiente sentencia de Blake: “Mejor matar a un niño en su cuna que alimentar deseos que no se llevan a la práctica.”
((Ibid., p. 219.
))
En The portable Blake (1946), un crítico judío, laico y marxistizante en su juventud como Alfred Kazin nos previno contra el entusiasmo suscitado por Blake, a quien presentó menos como un profeta y más como un gran poeta lírico interesado en las ideas, un pintor descreído de la naturaleza y un revolucionario enemigo del materialismo de los radicales.
((Alfred Kazin, The portable Blake, Nueva York, Viking, 1955, p. 3
))
Termino mi ponderación –las reseñas ambiguas no le gustan al lector ni mucho menos al autor pero son las más difíciles de escribir para el crítico– de Ciudad doliente de Dios agradeciendo haberla leído, pues, más allá de mis dificultades para comprenderla o de los “errores intelectuales” (Blake) cometidos por Adriana Díaz Enciso al escribirla, se sirvió de la novela para volver a poner sobre la mesa una pregunta sin respuesta: la de si el Bien y el Mal están condenados a existir en matrimonio mediante el trueque de atributos o si el hombre será capaz, sea por la razón o por la fe, de imponerles un divorcio a verificarse no en el cielo ni en el infierno, sino en la Historia. Según la profecía de Blake, esta será cada vez más ominosa, aunque sigue siendo el único lugar que algunos pueden fantasear con convertir, algún día, en un sitio semejante al Edén “infinito y eterno pero definitivo y limitado”.
((Bloom, op. cit., p. 78.
))
Al respecto, Bloom se pregunta también cómo una imaginación tan poderosa como la del poeta fue tan avara en detallarnos su paraíso.
((Bloom, op. cit., p. 66.
))
Aquí Bloom es ingenuo: como Marx, William Blake, desde las antípodas, no quería pasar por un utopista (a menudo un insensato convencido de que el demonio está en los detalles) y por ello dejó para la posteridad la tentación de novelar sus visiones. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.