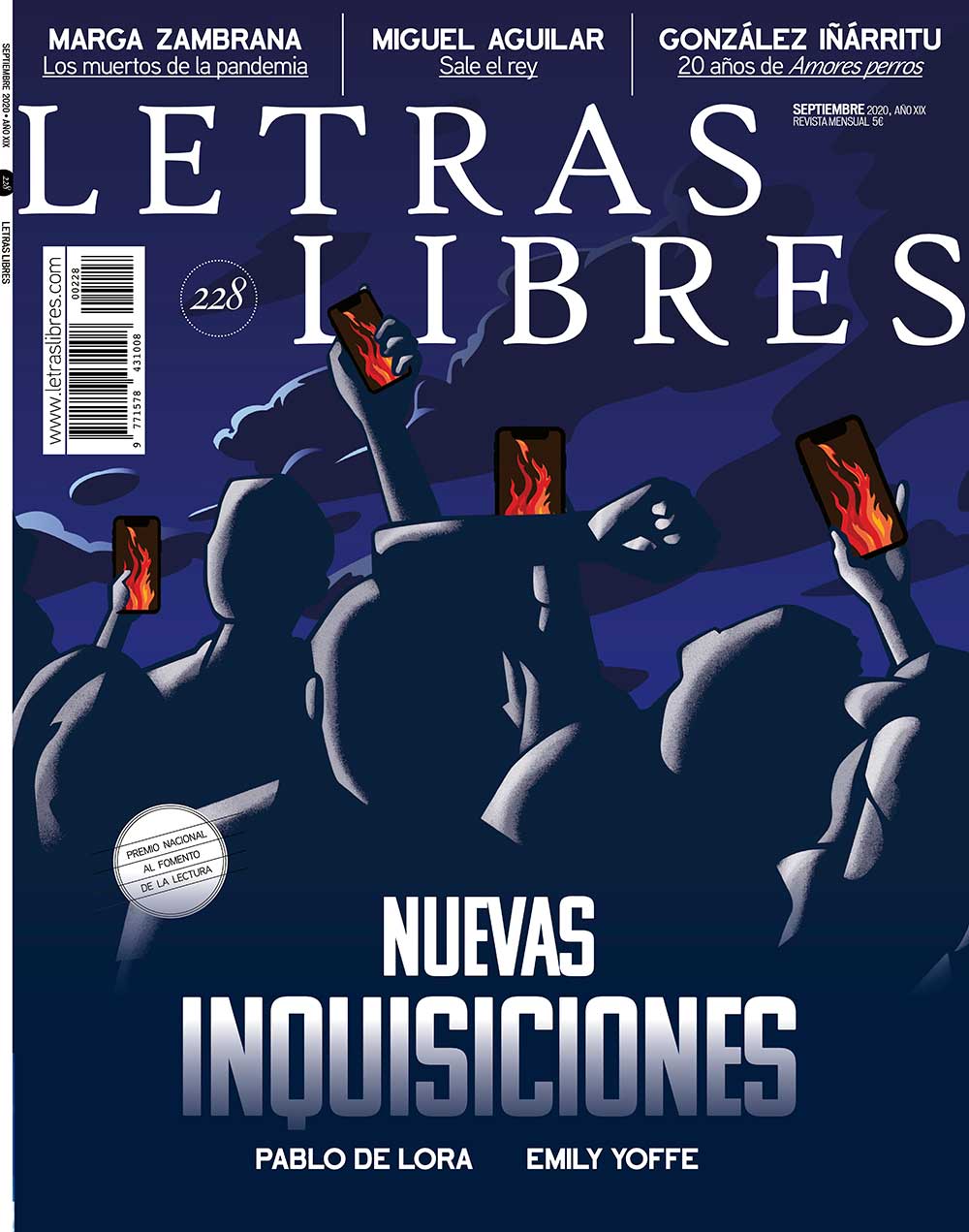Para todos aquellos que ya andaban por aquí entonces, la pregunta “¿Dónde estabas el día en que mataron a John Fitzgerald Kennedy?” siempre ha funcionado –especialmente si uno es o era Made in usa– como preciso test para comprobar calidad de memoria y potencia de emociones. Un eterno momento muy público fijado en el tiempo y en el espacio privado. Una mañana del 22 de noviembre de 1963 en Dallas proyectándose a todas partes y a toda hora. Hasta yo puedo precisar dónde me encontraba entonces: en una cuna, cuatro meses de edad, en Barrio Norte, Buenos Aires, Argentina.
De igual manera, todos ya recuerdan y recordarán dónde estaban la noche del 27 de marzo de 2020 en la que Bob Dylan lanzó online su single “Murder most foul” –el primero suyo en alcanzar la primera posición en la lista de Billboard– ocupándose del magnicidio de jfk casi con pericia obsesiva de csi lírico para luego proyectarse hasta el infinito y más allá. Todos por aquí recluidos en casita intentando esquivar las balas invisibles y cruzadas de la Covid-19. Casi diecisiete minutos de epístola recitada –su canción más larga entre todas sus canciones largas– partiendo de una reconstrucción muy particular del hecho para luego deshacerse en un tumulto de referencias (incluyendo a la gran matanza racista de Tulsa) y pedidos de sonidos a una suerte de dj radial fantasmagórico (el legendario y verídico Wolfman Jack, pero con los modales de Dylan en su show radial Theme time radio hour) para culminar con un último request que cierra el círculo: que suene “Murder most foul”. Y, claro, típica y agradecible perversión polimorfa dylaniana: mientras The Rolling Stones y Bono y Bon Jovi, reggaetoneros autotuneados y un largo etcétera difundían sencillos temas alusivos o poco resistentes versiones de “Resistiré”, nuestro irresistible hombre invitaba a mirar hacia atrás advirtiendo de manera muy sutil de que el coronavirus estaba, sí, blowin’ in the wind. Así, Dylan se nos presentaba desde su bobbycueva como el más extra-large de los médiums. Alguien oyendo voces alucinantes para que nosotros (en ese curioso proceso de autoposesión y abducción de lo ajeno que define su largo viaje profesional de seis décadas, desde sus inicios retrofuturistas hasta hobbies de su crepúsculo como esa compulsión por soldar piezas sueltas de metal de cosas de otros hasta hacerlas suyas) las oigamos finalmente con la indiscutible y concluyente y propia inconfundible voz de Bob Dylan.
Semanas después, el multitudinario y contenedor Dylan ofreció “I contain multitudes” –citando a Walt Whitman, pero también al título de un muy popular manual/ensayo sobre virus y bacterias surtidas– funcionando como autorretrato movido y desmitificación mítica de sí mismo. Y, enseguida, “False prophet”: diatriba bravucona que no se sabe muy bien si presenta una nueva arista de su cada vez más frecuente afición por el himno de batalla ultraviolento o es una de sus tantas estampas de personajes con, aquí, alguien muy parecido al sanguinario y sanguíneo juez Holden en Meridiano de sangre de Cormac McCarthy (o tal vez a un poseído Trump con una épica que jamás poseerá). Al mismo tiempo, la noticia de que estos tres tracks –en los que Dylan se mostraba sucesiva y alternamente como Dr. Jekyll y Mr. Hyde y, también, pócima mutante– eran avances de Rough and rowdy ways: álbum de estudio número 39, primero de material original desde 2012, foto vintage de portada ya conocida en contextos diferentes, y título que advertía de un comportamiento cuando menos inquietante y robado al ferrocarrilero cantante Jimmie Rodgers.
Y el pasado 19 de junio recibido con las críticas más extáticas de toda su carrera (duda existencial: ¿las leerá y le interesarán y se las tomará en serio Dylan?, ¿o se limitará a sonreír un “los he vuelto a engañar” con ese aire de tahúr de Lucky Luke que ha venido luciendo de unos años a esta parte?) y alcanzando el número 1 de ventas en Amazon y en iTunes.
Y, sí, Rough and rowdy ways es un gran álbum. Uno de los más grandes entre sus más grandes trabajos y evidencia que –de tanto en tanto– hay vida muy inteligente y no todo es sonambular en los laureles después de haber pasado por Estocolmo. Y es, también, como es costumbre, muy interesante y muy revelador del por lo general poco clarificador de sí mismo Dylan (ahí están las autorreferentes “I contain multitudes” y “Goodbye Jimmy Reed” y la casi prefuneraria y séptimo-sello “Black rider”), pero maníaco referencial de todos los demás. Y, sí, ahí está el gran truco con magia verdadera: Dylan se refiere a todos para referirse a sí mismo (y no ha tenido mejor alumna en los últimos tiempos que Lana del Rey en su Norman fucking Rockwell!, nieto espiritual de Rough and rowdy ways). Y, ante sus modales bruscos y ruidosos, por un lado se comprenden cabalmente el aprendizaje y arrimes de box de sombra que Dylan había venido llevando a cabo desde su “resurrección” en 1997 con Time out of mind y luego con los sucesivos Love and theft, Modern times, Together through life y Tempest en canciones sueltas como “Not dark yet”, “Sugar baby”, “Nettie Moore”, “Forgetful heart” y “Long and wasted years” así como la “reeducación” de su voz y manera de cantar (junto a una “cowboy band” cada vez más sutil y mejor arreglada y de sonido inmensamente minimal con algún invitado de prestige) fogueándose como aprendiz crooner de arte marcial en esas revisiones/reducciones hasta los huesos de villancicos o de joyas del American songbook a cargo de la otra The Voice (algo similar a lo que hizo con aquellos otros dos álbumes de folk tradicional antes de volver a ser él mismo en Time out of mind, en 1997). Por otro –meses después del estreno, superado el justificado pero casi sísmico reseñismo orgásmico, y luego de múltiples audiciones– se aprecia que las diez canciones que componen Rough and rowdy ways no se agoten en la novedad sino que permanezcan y se potencien entre ellas con sentimientos opuestos pero complementarios.
Así, la sensación de estar recibiendo sensible elegía de parte de alguien quien, en el momento menos pensado, patea el atril y se sube a la mesa para arrancar con desatado tap-dancing. Esta forma de ser ya aparecía claramente anunciada en “Summer days” en Love and theft –que salió a la venta el 11 de septiembre de 2001 mientras aviones se estrellaban y torres caían y, sí, Dylan siempre fue un consumado y asumido Maestro del Juicio Final– y donde casi se aullaba, con un guiño al Gatsby de Fitzgerald y sobre una base de frenético r&b, que el pasado puede repetirse mientras un party animal se transformaba en Lobo Feroz a la vista y oídos de todos los invitados. Este es el modo/modal en que se han venido comportando sus lp desde el fin del milenio pasado: bipolaridad ciclotímica que va de la bofetada a la caricia y de la catástrofe global al consuelo doméstico en cuestión de minutos con invocaciones a fantasmas que incluyen a bluesmen añejos o a un beatle o a un presidente mientras ahí fuera todo va de mal en peor pero, aun así, it’s all good, siempre y cuando la Mother of Muses –a quien se le dedica delicada y sentida plegaria y ruego como alguna vez se la dedicó a aquel Father of Night– continúe, como aquí, protegiendo e inspirando al inspirador.
Tal vez de ahí que entre tanto sonido y furia shakespeariano y carcajada bíblica y necrofilia frankensteiniana (un anciano Jack Skellington by Tim Burton bien podría versionar “My own version of you”) y épica antiguo-romana y blues y bromas y filosofía pirata y esqueleto con jeringa danzando junto a la juke-box; la chance segura de casi inmediata canonización como standard instantáneo en gargantas más profundas pero superficiales o en pasajeros participantes de cantarines concursos de tv en Rough and rowdy ways (como sucedió en su momento con la al principio vilipendiada y luego reconsiderada “To make you feel my love” funcionando como contrapunto sentimental en el un tanto despechado Time out of mind) sea la casi gentil balada romántica y resignada que es “I’ve made up my mind to give myself to you”.
Aquí –ideal para abrir bailes en bodas y con perfume a “Barcarolle” de Offenbach después de haber dado la vuelta al mundo y de haber dado vuelta al mundo– Dylan se muestra y se oye no vencido pero sí rendido a estar aún enamorado o, tal vez, por fin, agradecido por el amor que le profesan sus seguidores con un “Lo he estado pensando todo / Y lo pensé del todo / Me he hecho a la idea / De entregarme a ti”.
Y no importa si, como anticipan y tiemblan algunos, Rough and rowdy ways –en tantos lugares, pero más que en ningún otro en la milagrosa y terminal “Key West (philosopher pirate)”– suena a merecido y crepuscular retiro al sol y gran despedida e inmejorable último acto y telón de Dylan mientras paladea shots de Heaven’s door, su propia marca de bourbon. No importa si es el final (tener en cuenta que ha hecho falta una pandemia para detener al Never Ending Tour de este grammyficado y oscarizado y pulitzerizado y goldenglobeizado y medalfreedomizado y príncipedeasturiazado y commandeurizado y nobelizado Judío Errante casi octogenario), pero sí importa que Rough and rowdy ways sea definitivo de alguien más allá de toda definición.
De nuevo.
En cualquier caso, una vez más, muchas gracias y –ojalá que así sea– hasta la próxima y aún mejor entrega haciéndonos oír con la misma voz de siempre: la suya, la voz de Bob Dylan oyendo voces. ~
Rodrigo Fresán es escritor. En 2024 publicó 'El estilo de los elementos' (Literatura Random House).