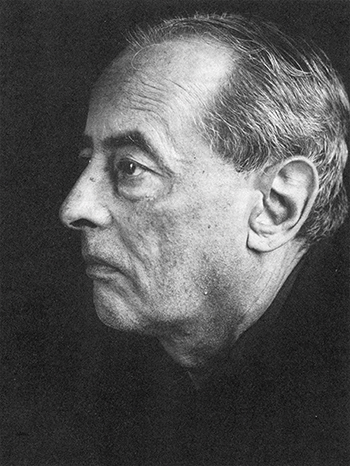En el contexto reciente de novelas sobre infancia o adolescencia destaca una niña moldava, pálida y enjuta, transparente por su piel y temperamento. No es ni será la más bella del señor, pero quizá sí la más desdichada, aunque nunca deje de apostar por algo que ni ella misma sabe que se llama felicidad en una amarga realidad de supervivencia. La niña de Tatiana Țîbuleac (Chisináu, Moldavia, 1978) no vivió ninguna crueldad bélica, tampoco padeció ninguna posguerra; su visión del reacomodo geográfico, histórico y político con el derrumbe del comunismo en la antigua Unión Soviética es apenas una niebla en sus días de infancia y adolescencia, pero tiene sus batallas profundas desde los tres o cuatro años: la sitiaron el orfanato y su protectora para hacer de su vida una derrota existencial que la alcanzó hasta la edad adulta.
Lastochka es una niña que vive con una mujer agria, malhumorada y tosca en un barrio moldavo donde conviven razas, resentimientos, ilusiones frías y carencias. La mayor preocupación de la mujer encargada de la niña es asegurarle un porvenir y para ello todos los días desde muy temprano acuden a las calles, baldíos y patios más miserables a recoger botellas de vidrio que abandonan los borrachos, todas las tardes las llevan a casa para lavarlas y venderlas. Para aumentar las ganancias de este trabajo Lastochka fue rescatada de un orfanato donde, desde niños, les dan a elegir entre la violación sexual o soportar la quemadura del cigarro en cualquier parte del cuerpo.
El jardín de vidrio es una novela sencilla, fría, armada con recuerdos, susurros, reflexiones, un repaso por la infancia donde la ausencia del amor, la brutalidad doméstica y cotidiana, las tareas salvajes impuestas a una niña y la vida sombría marcan los días de los protagonistas. A la precariedad afectiva de la niña deben sumarse los correctivos de Tamara Pavlovna, la mujer que la sacó del orfanato, quien obliga a la pequeña a aprender el ruso por medio de golpes, humillaciones, burlas y castigos.
Entre la ternura de Aharon Appelfeld y su melancólica Tzili, la historia de una vida, cercana a la infancia acerba de En tierras bajas de Herta Müller, y hermana en el desconsuelo infantil de Las lealtades de Delphine de Vigan, esta novela de Tatiana Țîbuleac –que se dio a conocer entre el público en lengua española con la no menos trágica El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes (2021), premiada y celebrada en Rumania– enternece y sacude, conmueve y condena. No solo su pequeña moldava soporta las injusticias que le marca una vida sin cariño, sino que las personas que la rodean viven también en un escenario astroso de espejismos rotos, mohosos. Son memorables los personajes del veterano de guerra, un viejo que reparte dulces a los niños sin un brazo ni una pierna; el siempre niño bueno Pavlic, huidizo, distante y tuerto a causa de las travesuras de los niños del vecindario; la bella y decadente Katia, cuyos mejores tiempos de perfumes seductores, vestidos turgentes y corsetería traviesa la convertían a los ojos de Lastochka en una dama pasional y sublime, y aun con toda su crueldad y paupérrimos gestos amorosos Tamara Pavlovna nos despierta con su severidad y trabajos para ganarse el pan una lástima sincera porque se descubre que ella, mezquina, amargada, jamás tuvo la dicha de ser amada, extrañada, anhelada.
Es imposible no detenerse en los pesares de Lastochka que se abre al mundo desde la violencia y el rencor, que cuando una amiga en la temprana adolescencia la cuestiona sobre la dicha amorosa, la emoción de una tibia excitación la lleva a responder con un golpe, o cuando un hombre intenta ayudarla a tender la ropa recién lavada para secarse y quiere acercarse a ella, abrazarla, en un gesto de ternura reciba, más por nerviosismo que por rechazo, un empujón grosero.
A cada instante se recuerda que a esta niña no la rescataron del orfanato para darle una existencia feliz, sino para hacerla trabajar, para recoger botellas sucias, hediondas, que dejaron los ebrios en la calle; que sus padres no murieron: la abandonaron. Sin nada que le pertenezca, vive para recoger botellas con las magulladuras y llagas que le causa el pesado bolso que debe arrastrar por las calles; sin nada suyo, sin casa, ni lenguaje, tampoco familia ni sueños, su terrible paraíso son las botellas limpias de vómitos, lodo, meados y escupitajos que ella acomoda inocente e ilusa para que reciban la luz a través de la ventana.
Con El jardín de vidrio, Țîbuleac comparte pedazos de vida tocados por una aflicción honesta en su planteamiento literario frugal, sutil, lo que la hace luminosa y helada, astutamente alejada de lo sensiblero y la queja lacrimógena; su pequeña heroína aprendió muy rápido que la vida puede ser muy injusta y sin expectativas; que a veces se deben ahogar las esperanzas y los abusos sexuales mientras se recoge la basura y esta metáfora es vital en la novela: recoger desperdicios y encontrarles una parda belleza bajo la luz del sol representa asomarse a la vida desde la abyección, la brutalidad, el castigo, asomarse en silencio desde el aniquilamiento, el dolor, el resentimiento y sobrevivir. Por eso los bofetones, las burlas son recibidas con frialdad y sin el intento de detenerlas, porque la niña comprende que la vida es horrible y así es su vida. Ante su destino malogrado, la pequeña cree que es normal porque ella se asume como fea, despreciada y sin gracia, para conformar un triste retrato del artista adoleciente, la niña artista de la resistencia, de la simulación de fría dicha ante sus vecinos.
Lastochka se vuelve memorable porque –como miles de niñas y muchachas, con su odio, su pesar, su ofuscada rebeldía– demuestra que con un manejo narrativo sobrio, gélido, frontal y decoroso se logran escenas de inolvidable ternura –cuando las amigas juegan en el patio alejadas de su realidad huraña y pocas horas después una de ellas muere–, de amargo cariño que sobrevive a las humillaciones y los abandonos –el encuentro de Lastochka y Pavlic ya adultos para recordar las luces ahogadas de su niñez– o las lecciones de ruso –cuyas calificaciones más frecuentes eran bofetadas o coscorrones– ante el renovado y doliente asombro de la pésima aprendiz que era la niña recogida.
El jardín de vidrio –Premio de Literatura de la Unión Europea– es una trágica y bellísima novela de humillados y ofendidos, de odios tristísimos y lánguidas sonrisas. La historia de esta niña siempre a punto de derrumbarse aunque indestructible no deslumbra, congela con sus certezas y develaciones, vibra ante nosotros con su templado fulgor como el jardín que la niña construye en su casa con las botellas que sirven para vivir y pagar su vida miserable. Porque esa niña recogida –lastimada por quien debió amarla y protegerla, pero que le sirvió de trabajadora explotada y recipiente de sus frustraciones– llegará a ser mujer, se casará y tendrá una hija enferma, deforme, que será el símbolo de su existencia: todo lo que rodea a Lastochka crecerá en el fracaso, mal hecho, inservible. A pesar de eso, ama a su hija, despreciada por su marido se hace cargo de ella, le pone el nombre de la mujer que la arrancó del orfanato y cultiva en su memoria sepulcral ese jardín de vidrio que posee toda la ternura, pero también la desgracia. ~
(Ciudad de México, 1967), es poeta. Su libro más reciente es Helada la cabra de alcohol enterrado (UANL, 2023).