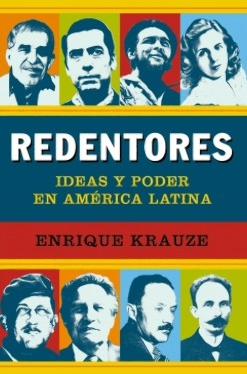¿Cómo es posible que, almacenando tanta riqueza, una biodiversidad extraordinaria, una naturaleza exuberante y recursos variados y abundantes, los pueblos latinoamericanos no hayan conseguido mejores niveles de bienestar? ¿Cabe atribuir a los gestores políticos, a los partidos, a sus líderes, responsabilidad en Estados demasiado débiles, en sistemas democráticos precarios y en un contrato social “ciudadanos-país” imperfecto e insuficiente?
La evolución de los pueblos depende de su ubicación física, de sus recursos naturales, del entorno civilizatorio al que pertenezcan y de muchos otros factores que determinan su evolución histórica. Pero también de su política, de la gestión de sus intereses públicos, de los marcos jurídico-políticos que los han regulado, de las políticas aplicadas, de sus políticos, de sus dirigentes, de sus líderes. En América Latina, la mayoría de los factores políticos que han gobernado estos países han conspirado contra sus pueblos. Han sido retardatorios de su progreso, no han aprovechado sus recursos naturales y sus enormes potencialidades para proporcionar a sus ciudadanías el grado de bienestar y el disfrute de las condiciones de vida que les correspondían. Dicho de otro modo, la gestión pública de la mayoría de los países de América Latina ha fracasado.
Sería muy fácil responder que la causa principal de tanto fracaso radica en la conquista y en el expolio de tres siglos antes. Pero no sería justo con la autocrítica que merecen dos siglos de soberanía nacional como para alterar el curso de aquellos supuestos efectos. La apelación al pasado colonial ha sido utilizada demasiadas veces para ocultar los propios fracasos y ha alimentado un peligroso victimismo, muchas veces oportunista, a lo largo de la historia contemporánea latinoamericana.
Dicho esto, a quienes examinamos la realidad latinoamericana desde este lado nos falta una visión más centrada sobre aquel pasado que supere la dicotomía polarizadora de la visión anticolonial, aquella que destaca la imposición armada, la destrucción de las culturas precolombinas y la explotación de sus recursos naturales, de aquella antagónica, tan española, que revindica idílicamente el encuentro cultural y las ventajas de una colonización armónica y respetuosa de la mistura humana y civilizatoria. Nos falta una respuesta más equilibrada y respetuosa a las demandas de autocensura que nos hacen algunos líderes, intelectuales y políticos latinoamericanos.
En cualquier caso, América Latina ha vivido demasiadas turbulencias políticas y ha sufrido demasiados extremismos. Golpes militares, dictaduras represivas crueles y criminales, y al mismo tiempo la guerrilla o la insurgencia popular, unas veces como único recurso de lucha política, otras como ideal revolucionario, generando espacios sociales polarizados, sin el asentamiento de las instituciones democráticas. Sin construir cultura y hábito de vida en democracia.
La incapacidad de los “libertadores”
La historia política de los países latinoamericanos ha sido conflictiva y difícil. Es cierto. En los primeros años de independencia, fracasaron todos los intentos unificadores de tan extensos y encontrados países. Más tarde, los “libertadores” fueron incapaces de construir Estados fuertes y modelos de convivencia democrática avanzada. Aquellas oligarquías se dedicaron más a culpar al pasado que a construir el futuro, repartiéndose el botín de la independencia entre latifundios y monopolios y manteniendo a sus países en el atraso y el subdesarrollo durante muchas décadas.
Si tomamos, como punto de partida, la muerte de José Martí en los inicios de la independencia cubana, y en el final de la presencia española en el subcontinente y en el Caribe, la historia del siglo XX en América Latina es una historia turbulenta y espasmódica, con movimientos pendulares a derecha e izquierda, siempre presidida por un antiyanquismo, más que antiespañolismo, fruto de la nefasta influencia del vecino del norte en su trágica historia moderna.
El propio Martí, con su famoso “Nuestra América”, enlazó ambos sentimientos (nacionalismo y antiyanquismo) como lo estaban haciendo en las mismas fechas Rubén Darío en Nicaragua, Rodó en Uruguay o Vargas en Colombia. La América Latina que emerge al siglo XX está rodeada por sus conflictos interiores, guerras entre países que un día se creyeron fraternos, caudillos cuasifeudales y autarquías retardatarias. Un nacionalismo provinciano contrario a la apertura cultural y comercial amparaba y protegía el monopolio del poder y de la riqueza en la mayoría de los países. El rechazo a las democracias occidentales se basaba así en un absolutismo caudillista que supuestamente protegía el orden y la raza.
En España supimos y sufrimos muchos de esos mismos monopolios absolutistas y de estúpido rechazo a los “extranjerismos” devaluadores de nuestros supuestos valores y de la pureza de nuestra raza. El mismo nacionalismo español incapaz de forjar una identidad nacional comprensiva de nuestra pluralidad y abierta a las corrientes sociales que alimentaban la democracia se hizo presente en América Latina, respondiendo al relato americanista de la época.
La primera revolución de las muchas que tuvieron lugar en América Latina a lo largo del siglo pasado la protagonizó México. Evidentemente, en el origen de la revolución de Madero contra el dictador que se perpetuaba en el poder (Porfirio Díaz, 1910) estaba ya la peculiar cláusula constitucional latinoamericana que niega la reelección a los presidentes elegidos. Pero claro, aquella revolución mexicana fue mucho más: tierras, democracia, indigenismo… Una guerra civil de diez años y sus protagonistas han pasado al imaginario de su pueblo (Zapata, Pancho Villa, Orozco…), dando origen al México moderno, liberal y de partido único que tuvo al pri como eje constructor del México actual a lo largo de siete décadas.
Pero las revoluciones se convirtieron en una constante en muchos países, aunque este sea un término que no resulte precisamente apropiado para lo que eran simples levantamientos militares, casi siempre de derechas y siempre nacionalistas, que ensalzaron ese término para justificar sus asonadas. Argentina, Brasil, Perú, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Panamá sufrieron golpes o “revoluciones”, la mayoría de corte nacional-populista, en los años del apogeo fascista de Mussolini y Hitler.
Cada uno en su propio país, con arreglo a sus propias circunstancias y con registros ideológicos distintos, estos caudillos acuñaron regímenes autoritarios no exentos de apoyos populares derivados de su acusado nacionalismo. En Brasil, Getulio Vargas liquidó el liberalismo establecido en su Constitución a finales del siglo xix. Perón entró en la escena Argentina con el golpe militar de Uriburu en 1930, pero se enamoró de la capacidad movilizadora de Mussolini mientras era agregado militar en Roma. Entre 1945 y 1955 aplicó en su país todas esas enseñanzas contando con los sindicatos para emular el Estado fascista. Sus gobiernos, arropados por mayorías democráticas incuestionables, fueron una hábil mezcla de nacionalismo antiimperialista con un apoyo social enorme en la defensa de la redistribución social y el igualitarismo corporativo que gestionaban los sindicatos, sus grandes aliados. También Getulio Vargas caracterizó su autoritarismo de un ambicioso proyecto modernizador para Brasil, poniendo a los trabajadores en el centro de sus medidas de protección.
Pero ambos, tanto Perón como Vargas, acabaron sus mandatos a mediados de los años cincuenta y dejaron profundas huellas en sus respectivas Argentina y Brasil. Y nunca dejaron de ser líderes autoritarios, de naturaleza nacionalista y populista.
Junto a estos experimentos políticos, las guerras internas no cesaban. Solo en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, en América Latina hubo tres guerras nacionales: Colombia contra Perú, Bolivia contra Paraguay y Perú contra Ecuador. Previamente, a finales del siglo xix, Chile había derrotado a Perú y Bolivia en su disputa por la zona fronteriza con ambos. En fin, para guerra loca, la de Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay en 1870. De hecho, los conflictos con los vecinos y las contiendas interiores, muchas de ellas violentas, caracterizan la historia moderna de América Latina. La política interna ha sido en la mayoría de ellos tumultuosa y violenta. Colombia es quizás el ejemplo más expresivo de todo ello, y sigue siendo, desgraciadamente, un país afectado por su violencia política interior.
Las revoluciones violentas de la izquierda
El final de la Segunda Guerra Mundial acabó con el fascismo y hasta América Latina llegaron los vientos democratizadores de la historia. Fueron cayendo las dictaduras nacionalistas en Guatemala, Argentina, Panamá, El Salvador, Honduras, Venezuela, Brasil, Bolivia. A mediados de los cincuenta quedaban Nicaragua, Paraguay, Haití y República Dominicana con gobiernos dictatoriales. Es así como entramos en la etapa de las revoluciones violentas de la izquierda contra regímenes radicalmente injustos. Ya no es el golpismo autoritario antiliberal, ya no se trata de nacionalismos caudillistas, son protestas sociales contra la enorme injusticia de su desigualdad, ideológicamente sustentadas por el marxismo-leninismo y geopolíticamente apoyadas por la experiencia soviética, con Estados Unidos como icono imperialista.
Esta contienda comenzó a finales de los cincuenta y todavía dura. Estados Unidos venía interviniendo en América Latina y el Caribe con un desprecio y una torpeza enormes a lo largo del siglo, lo que no pudo sino aumentar el viejo antiyanquismo americanista. Lo habían hecho apoyando a Somoza, a Trujillo y a Batista, en Nicaragua, República Dominicana y Cuba respectivamente. Lo habían hecho en Guatemala favoreciendo un golpe de Estado contra Árbenz en 1954 y apoyando a Duvalier en Haití.
La Revolución de Cuba (1959) configura toda la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Aunque sea una simplificación, si el fascismo caudillista y el populismo nacionalista caracterizaron la primera mitad del siglo, la segunda estuvo marcada por la lucha anticomunista que generó el triunfo de los barbudos en La Habana y la enorme influencia geopolítica que generó en toda América Latina. Porque, si bien es cierto que muy pocas revoluciones semejantes triunfaron, no lo es menos que la influencia ideológica y geopolítica de Cuba en el subcontinente fue y es notable.
Pero esa influencia no solo fue ideológica, también lo fue táctica y militar, porque a La Habana acudieron enseguida todas las oposiciones políticas a las dictaduras caribeñas (República Dominicana) y centroamericanas (El Salvador, Nicaragua, Panamá…), más los jóvenes izquierdistas de otros países, estimulados por el triunfo “antifascista” de Castro. Cuba fue una lanzadera de otras guerrillas que fracasaron en la mayoría de los países a los que se exportaron (Panamá, Bolivia, etc.), pero que triunfaron en 1978 en Nicaragua y produjeron los acuerdos de Esquipulas para democratizar y pacificar Centroamérica (prácticamente en guerra civil en Guatemala y El Salvador). Pero este terremoto político e ideológico, sumado a la incorporación de la Iglesia católica a la causa de la justicia social (con la teología de la liberación) y al papel geopolítico de la urss en la defensa de su modelo comunista frente al polo capitalista, alarmaron a Estados Unidos, a las opiniones políticas conservadoras de la mayoría de los países latinoamericanos y, sobre todo, a sus cúpulas militares.
La nueva oleada de golpismo militar, esta vez cruel y represor al extremo, empezó en 1964 en Brasil. Chile fue la segunda en 1973, cuando Pinochet tomó el poder y bombardeó el Palacio Presidencial de la Moneda, provocando el suicidio de Salvador Allende. Luego vinieron los militares argentinos, su vergonzosa represión y su patético final en 1983, después de su derrota en las Malvinas.
Curiosamente, hubo también asonadas militares en nombre del socialismo o con marcados programas izquierdistas. Bolivia en 1936 (Busch y Toro) y Paraguay en el mismo año (Rafael Franco) fueron las expresiones más notables en la primera mitad del siglo. Más tarde, en Lima en 1968, los militares peruanos, con el general Velasco Alvarado al frente, y Torrijos en Panamá con su canal como bandera, protagonizaron experiencias que han tenido continuidad especialmente ya en nuestros días, con Chávez y su golpe venezolano.
Este breve recordatorio de la historia política latinoamericana del siglo XX pone de manifiesto la enorme dificultad de sus países para asentar regímenes democráticos que hagan fuertes y sólidas sus instituciones. Incluso como marco referencial de vida democrática, sus ciudadanías no han gozado de manera estable de los principios liberales, no han vivido largos periodos en regímenes que les proporcionaran el hábito de la democracia (las elecciones, la sociedad civil articulada, el edificio deliberativo, la cultura de la responsabilidad cívica frente al Estado, y tantas cosas más) y finalmente han generado desconfianzas y descreimientos muy profundos hacia la política, los partidos y, por ende, la democracia misma.
Las dos grandes expresiones ideológicas, a derecha e izquierda, gobernantes durante mucho tiempo en según qué países no han proporcionado éxito a la gestión económica y política de la justicia social. Los gobiernos neoliberales fueron incapaces de generar mercados eficientes, ingreso fiscal suficiente y, por supuesto, mínima redistribución social. Mantuvieron el poder en manos exclusivas y excluyentes de unas élites familiares monopolizadoras de medios de comunicación y empresas, terratenientes improductivos, generadores de una clase social muy rica que ha mantenido y hecho crecer sus patrimonios en una extrema desproporción.
A su vez, muy pocas experiencias de izquierdas han sido capaces de transformar seriamente los modelos productivos y proporcionar periodos de crecimiento económico estables que aumentaran la productividad y modernizaran seriamente su aparato económico e industrial. Fueron capaces, eso sí, de introducir modelos de atención a la pobreza y mejoras en la redistribución social (Brasil, Argentina, Ecuador…), pero sin alterar las bases económicas de sus respectivos países.
Fracasos notables
Hay todavía hoy –pensemos en algún país centroamericano, aunque no solo– realidades como la descrita. Élites económicas que controlan el poder político en una convivencia fraudulenta con las instituciones, tanto legislativas como judiciales. Pero sin detenernos en los casos más extremos de gobiernos de derechas que utilizan las formas democráticas para mantener el poder y sus empresas, los gobiernos neoliberales respetuosos de la democracia tampoco han sido capaces de construir sistemas económicos y productivos competitivos, de modernizar sus industrias, de abrir sus mercados, de añadir valor a sus recursos naturales, de generar sistemas hacendísticos eficaces, de aumentar poco a poco el ingreso fiscal y de construir una política presupuestaria que sostenga un Estado del bienestar mínimo. Ha habido fracasos notables de líderes de la derecha política que anunciaban medidas de saneamiento fiscal, de reducción de la inflación, de reducción de la deuda, etc., que acabaron su mandato con cifras macroeconómicas peores que sus antecesores. Incluso ha habido fracasos notables con la creación de sistemas de seguridad social individualizados, en plena exaltación del individualismo neoliberal y antiestatal, que hoy arrastran sus miserias y convocan al Estado a su cobertura urgente. No hace falta señalarlos, los conocemos todos.
Las luchas violentas contra esos regímenes fueron comprensibles en la segunda mitad del siglo pasado. En su día, fuimos muchos los que comprendimos aquellas luchas. Aparecían ante nosotros como la única vía que les dejaban aquellos regímenes opresores, aquellas dictaduras oprobiosas, para defender sus derechos a la libertad y a la justicia. Incluso la Iglesia presente en aquellos países acabó justificando el empleo de la violencia como legítima defensa frente a quienes la ejercían contra su pueblo. Recordemos la lectura de aquel alegato memorable de Fidel Castro en su defensa en el Cuartel de la Montaña: “La Historia me absolverá”, como el corolario argumental de su guerrilla contra Batista y su régimen represor.
Alejados ya de aquellos tiempos, emocionantes para muchos pero trágicos para todos, puedo hacer balance y concluir que aquellas revoluciones nunca llegaron a serlo. Los buenos deseos y sus justas causas quedaron atrapados por dictaduras de partido único que se construía como vanguardia leninista y conducía a totalitarismos absolutos, a dictaduras implacables. Cuba es, desde luego, el exponente de esa evolución, y más allá de conquistas sociales incuestionables, en el ámbito de la educación o –en su tiempo– en el de la sanidad, la incapacidad para admitir el mercado como motor económico y el férreo control de todas las esferas de la libertad a su pueblo han convertido la isla en un espacio económico marginal y empobrecido.
Nicaragua evolucionó de otra manera y los dirigentes de la revolución aceptaron inicialmente el juego democrático, pero, una vez que recuperaron el poder, impusieron una tiranía brutalmente represiva, monopolizaron todos los poderes y han destruido todas las opciones de alternancia y de libertad.
A comienzos del siglo XXI, la otra gran experiencia “revolucionaria” la produjo Chávez en Venezuela. Esta vez con apoyo electoral, se construyó un modelo de gestión populista, con enorme apoyo social inicialmente, entre otras razones por el desastre partidario y gubernamental de anteriores gobiernos. Pero esa revolución fue transformándose en un sistema de monopolio y control institucional a través de las enormes posibilidades que generaban las riquezas naturales del país. El chavismo se hizo totalitario por sus propias convicciones y por la influencia leninista de Cuba. Aplicó la represión a la oposición cuando le hizo falta y creó una estructura partidaria fuerte, con alta presencia social. La división y los errores de la oposición hicieron el resto. Ahí están gobernando un país arruinado (también por las sanciones internacionales) pero sin expectativas de alternancia por ahora.
No hay predestinación
La pregunta, a efectos de esta tesis, es la misma: ¿progresan los pueblos de América Latina? ¿Gozan de libertad? ¿Disfrutan de bienestar material? Si enferman, ¿reciben atención sanitaria de calidad? Las preguntas son infinitas, y las respuestas son negativas, desgraciadamente.
Falla la política, han fracasado las ideologías aplicadas. Siguiendo a Acemoglu y a Robinson en su aclamado Por qué fracasan los países, son las instituciones de un país las que influyen decisivamente en la prosperidad o en la pobreza de un territorio. Son factores sociológicos, históricos, políticos los que influyen en el destino de los pueblos, pero lo son en función de su gestión de los mercados, de la seguridad jurídica que ofrezcan, del funcionamiento correcto de sus políticas económicas. No hay predestinación en la condena de los países. Son sus políticas y sus políticos los que determinarán el desarrollo económico y social sobre los que operan.
Las sociedades fracasan cuando las instituciones que ordenan la vida social no permiten que la ciudadanía desarrolle su talento, sus capacidades, que el dinamismo natural de mercados libres estimule y favorezca el crecimiento, el desarrollo, la creación de riqueza. Si las clases dirigentes y sus instituciones monopolizan el poder, el político y el económico, sus naciones fracasarán. No, no son los pueblos los culpables de su destino, sino las élites extractivas, que los condenan a la frustración del subdesarrollo.
Uno de los efectos más lacerantes de este fracaso es el insoportable nivel de desigualdad que padecen esos pueblos. El más alto del mundo. ¿Por qué? La desigualdad es, desde luego, un fracaso redistribuidor del Estado, pero a ello contribuye una exagerada concentración de riqueza y poder de unos pocos, a su vez evasores fiscales tradicionales. ¿Por qué muchos países no han sido capaces de añadir valor a sus recursos naturales y siguen siendo demasiado dependientes de sus commodities para sus ingresos fiscales? Hablando de ingresos fiscales, ¿cómo es posible tener un Estado que proporcione seguridad, que administre justicia, que asegure educación y sanidad universales, que promueva crecimiento económico… con niveles de recaudación fiscal del 20% sobre el pib? Y, a su vez, ¿cómo aumentar la recaudación fiscal si la mitad de la economía es informal y ni trabajadores ni pequeñas empresas cotizan al sistema de la seguridad social, ni pagan impuestos? Así no hay manera. Es un círculo infernal.
Por supuesto, Brasil recauda más de un 30% de ingreso fiscal y tiene una industria potente. Sabemos que Costa Rica es muy parecida a cualquier democracia europea. Sabemos que México tiene una economía fuerte en el marco de su acuerdo económico con Estados Unidos. Conocemos la potencia económica de Santiago, de Bogotá, de Santa Cruz. Es verdad que hay cerca de treinta unicornios, con plataformas digitales de éxito, lo que pone en evidencia la alta cualificación de muchos jóvenes latinoamericanos y su enorme creatividad. Pero, al mismo tiempo, cabe preguntarse cómo es posible que América Latina exporte café a medio mundo pero que quienes lo venden encapsulado y caro sean los suizos o los norteamericanos. ¿Por qué, teniendo la materia prima, el cacao, quienes venden chocolate elaborado al mundo entero son los belgas o los franceses? Lo mismo podríamos decir del litio. No necesitan exportar litio, sino construir baterías y venderlas al mundo. En definitiva, la eterna pregunta sobre el retraso latinoamericano para añadir valor y producción transformadora a los propios recursos. ¿Cómo ha sido posible que Argentina, un país que estaba entre los diez más ricos del mundo a mediados del siglo XX, hoy esté fuera de los mercados financieros internacionales y tenga tan altos niveles de pobreza?
Claro, lo sabemos, aplicar categorías y análisis políticos comunes a un espacio plural y diverso como lo son los países latinoamericanos es siempre injusto. Generalizamos bajo los mismos parámetros realidades muy diferentes, acontecimientos y comportamientos sociales muy distintos, y cometemos así errores de bulto al asemejar, por ejemplo, la Centroamérica pobre y fracturada con la exuberancia financiera de Panamá o el dinamismo económico brasileño. Es como ese eslogan –creo que publicitario– que dice que es imposible ver un solo México, aludiendo a la riqueza histórica y a la diversidad cultural de ese maravilloso país. Con América Latina ocurre lo mismo.
La política como actividad humana
Hay, sin embargo, algunos elementos comunes, históricos y culturales, que permiten un análisis crítico sobre uno de los factores más definitorios de la vida pública latinoamericana: su política. ¿Ha fracasado la política en América Latina? Es una pregunta provocadora, incluso ofensiva e injusta para con muchos líderes que lo hicieron bien, en momentos difíciles y en circunstancias adversas. Pero mi aprecio a esas excepciones no me impide mantener que la política, en su acepción más noble, más omnicomprensiva, ha fallado en América Latina. La Política con “p” mayúscula, como le gusta decir al presidente Petro. La política como ciencia o como arte, la política como actividad humana, en definitiva, dirigida a organizar y gestionar la convivencia ciudadana. La política que pretende que los pueblos vivan en libertad, con derechos y deberes, sometidos a reglas justas, que les permitan desarrollar sus facultades, sus recursos y sus actividades con justicia y cohesión social. O, dicho de otra manera, las democracias no han sido eficientes en la gestión de los recursos económicos y naturales de los países latinoamericanos. Porque nadie duda de que las aspiraciones de sus pueblos se compadecen con la libertad, con los regímenes democráticos, con Estados de derecho, y sin embargo estos no han sido eficientes en la contraprestación de bienes públicos suficientes y suficientemente distribuidos.
Han pasado ya veinte años largos de este nuevo siglo. América Latina enterró el golpismo militar. Consolidó sus democracias, los votos entronizaron revoluciones bolivarianas y el crecimiento económico de la primera década permitió avances económicos y sociales considerables. Reducir la pobreza, modernizar las infraestructuras urbanas, físicas y tecnológicas, bancarizar y digitalizar las nuevas clases medias, fortalecer los servicios educativos fueron algunos de esos avances. América Latina creció como nunca, aprovechando los altos precios de los minerales y la demanda económica mundial, especialmente la de China. Luego cayeron los precios de las materias primas, la economía mundial se estancó con la crisis financiera de 2008 a 2014 y finalmente nos llegó la maldita pandemia. América Latina fue el continente más castigado. Estamos de nuevo mal.
¿Qué retos tiene la política latinoamericana hoy? En mi opinión, está emergiendo una nueva ciudadanía que reclama a sus gobiernos lo que muchos de estos no les pueden dar. Reclama educación y sanidad universales y de calidad. Reclama seguridad en sus vidas, ya sean periodistas mexicanos, políticos ecuatorianos, campesinos colombianos o habitantes de favelas brasileñas. Sin seguridad no hay libertad. Reclaman un poder judicial independiente, sistemas de protección social y pensiones dignas. Reclaman movilidad subvencionada. Es una ciudadanía consciente de las enormes desigualdades de sus países y sencillamente dice: ¡basta! Es una ciudadanía que no tolera la corrupción, ni los abusos de poder, ni soporta democracias que no lo son. Quiere libertad y progreso. Son los estudiantes de Santiago o de Bogotá. Son millones de ciudadanos reclamando la vacuna contra la pandemia. Son miles de pequeñas empresas que demandan ayudas para no cerrar sus pequeños negocios. Son las masas emigrantes de Honduras y Guatemala. Son los luchadores por la libertad en Managua o la población decepcionada en Caracas. Son clases medias que no están dispuestas a dejar de serlo para caer de nuevo en la pobreza. También son los jóvenes cubanos que quieren libertad creativa y progreso social. Son ciudadanos globalizados por sus smartphones que han estado y están en contacto con otros ciudadanos del mundo y ven lo que tienen y se preguntan: ¿por qué yo no? Son pueblos enteros sufriendo la pandemia en ciudades con servicios sanitarios desbordados. Son países que descubrieron la debilidad de sus Estados.
Uno de los síntomas de esta grave situación, que la pandemia acentuó, es la confianza. Por cierto, la 54.ª edición del Foro de Davos, que reúne a más de cien gobiernos y casi 3.000 líderes políticos del mundo, se ha celebrado a comienzos de 2024 bajo el significativo título “Reconstruir la confianza”. Mejor dicho, la falta de ella. Pero, claro, desconfianza es solo uno de los síntomas que muestra la debilidad de los Estados y la precariedad de sus instituciones. Un informe recientemente publicado por el bid, Confianza. La clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe, muestra detalles reveladores a este respecto. Concretamente, en el periodo transcurrido entre 1981-1985 hasta 2016-2020, la confianza generalizada o “interpersonal” descendió del 22% al 11 % en América Latina y el Caribe. Solo uno de cada diez ciudadanos cree que se puede confiar en los demás. A su vez, solo tres de cada diez ciudadanos en América Latina y el Caribe confían en su gobierno. No hacen falta demasiadas explicaciones sobre el enorme impacto que tiene en la democracia, en el crecimiento económico y en la cohesión social esta desconfianza generalizada de la población en sus instituciones y en sus conciudadanos.
Es un círculo vicioso y peligroso. La ciudadanía no confía en sus instituciones porque estas no cumplen su cometido ni los compromisos para los que los eligieron. La democracia sufre porque esa deslegitimación mina sus fundamentos. Así, pierde eficacia en la resolución de los problemas que sufre la ciudadanía o en la respuesta a las demandas que esta plantea. Algunos lo llaman “fatiga democrática”, pero no creo que sea una definición acertada, porque la fatiga evoca cansancio o agotamiento de una experiencia larga o prolongada, y no es eso lo que acontece en las democracias latinoamericanas. Es más bien que estas (las democracias) nunca llegaron a desplegarse y a ofrecer todas las ventajas de su ideario. Es más bien que el contrato social que se desprende de la democracia ha sido incumplido, o simplemente ha fallado.
Faltan discursos y propuestas capaces de vertebrar estas aspiraciones tan comunes y extendidas entre sus ciudadanías hacia programas y políticas más pragmáticas, más realistas, más consensuadas y más centradas en las grandes demandas sociales de sus pueblos. Menos retórica, menos caudillismos, menos autoritarismos, menos inmediatez en soluciones imposibles, menos promesas incumplibles. La renovación de la política latinoamericana tiene que venir de las soluciones socialdemócratas que combinan democracia y libertad con políticas de igualdad y de cohesión social, en un marco de economía de mercado sometido a la intervención del Estado en defensa del interés general y de la redistribución social. ~