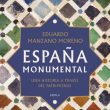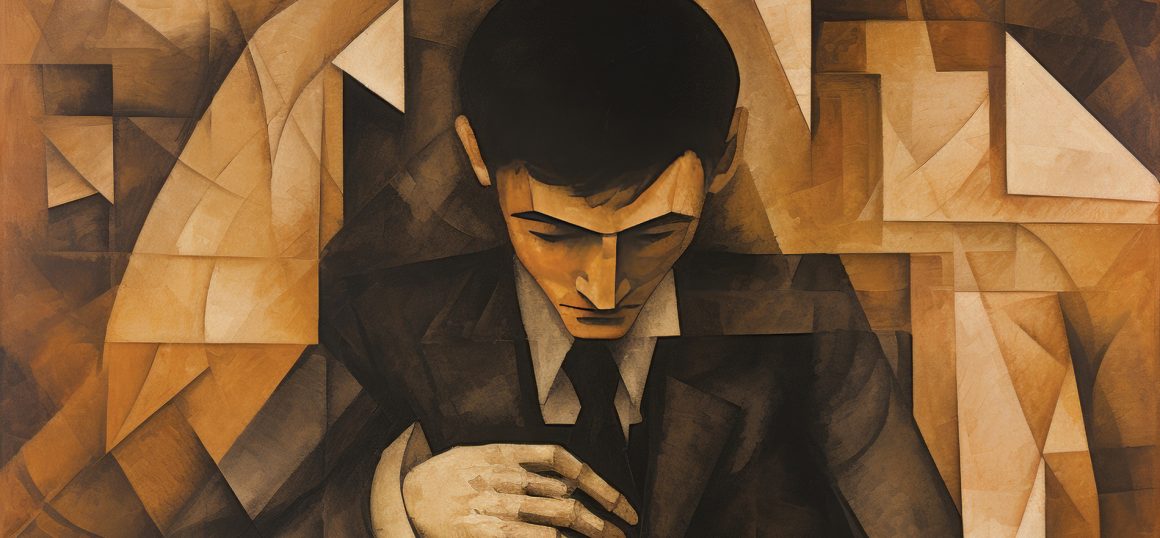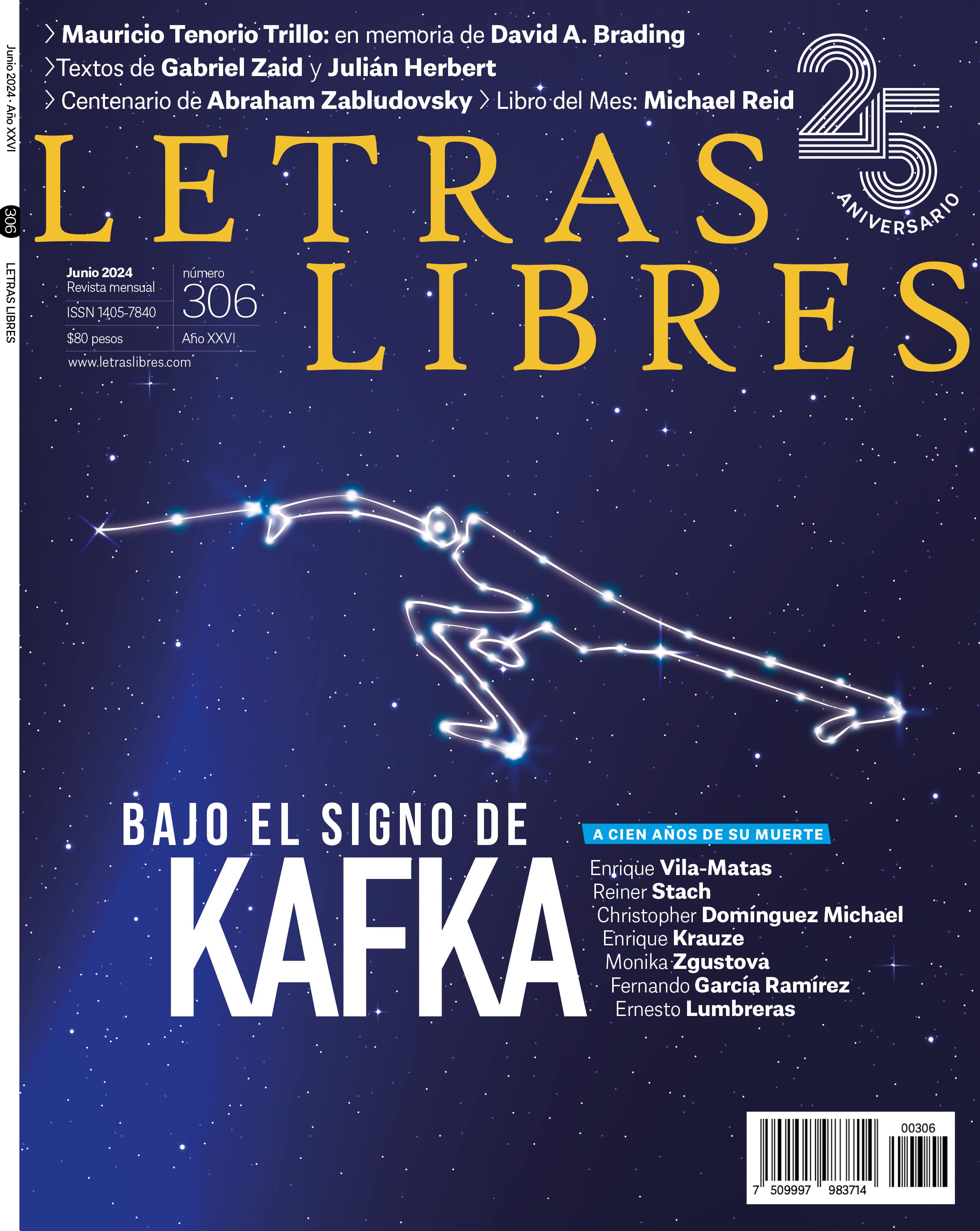I. Antología
El obituario de Milena Jesenská. “Vio el mundo lleno de demonios invisibles, desgarrando y destruyendo seres indefensos. Era demasiado clarividente e inteligente para poder vivir y era demasiado débil para luchar. Fue débil como lo son las personas nobles y bellas, incapaces de luchar contra el miedo a la incomprensión, a la malicia o al engaño intelectual, porque reconocen de antemano su propia desesperanza, aunque su sumisión solo avergüence al vencedor. […] Escribió los libros más importantes de la literatura alemana moderna, libros que encarnan, sin favorecer a ninguna tendencia, la lucha de la generación actual en todo el mundo. Sus obras son verdaderas, crudas y dolorosas, hasta el punto de ser naturalistas incluso cuando son simbólicas. Están llenas del desprecio más seco del cual era capaz un hombre cuya perspectiva sensible le permitió ver el mundo con tanta claridad que no podía soportarlo, un hombre destinado a morir porque se negó a hacer concesiones o a refugiarse, como otros a veces muy nobles, en diversas falacias de la razón o del inconsciente. […] Todos sus libros pintan el horror de los secretos, de los malentendidos, de la culpa de la persona inocente. Era un artista y un hombre cuya conciencia, tan ansiosa, podía oír incluso donde otros, sordos, se sentían seguros.”
– Milena Jesenská (1896-1944), Národní Listy, 6 de junio de 1924.1
Desde el principio, el psicoanálisis. “La poesía toda de Kafka emana de la visión, del sueño. Su naturalismo nunca menguado, con frecuencia vociferante, radical, no es jamás el naturalismo del observador, sino del soñador. Los incidentes de esta obra, los incidentes en que aquellos tienen lugar, los rostros humanos en que estos aparecen, la angustia y la felicidad que los embarga, están descritos de esta forma que solo se descubre a través del sueño: como algo ineludible e inolvidable. Kafka es uno de los ejemplos más importantes de las numerosas y profundas influencias que el psicoanálisis ha ejercido sobre nuestro tiempo.”
– Walter Muschg (1898-1965), “En torno a Franz Kafka” (1929).2
Sancho Panza. “La puerta de la justicia es el estudio. Y sin embargo Kafka no se arriesga nunca a enlazar con dicho estudio los problemas que la tradición conecta con el estudio de la Torá. Sus ayudantes son los empleados que han perdido ya su sinagoga y sus estudiantes, escolares que, a su vez, han perdido la escritura. Ya nada los retiene en ese ‘viaje vacío y alegre’. Pero Kafka ha encontrado la ley de su viaje; al menos una vez, cuando logró igualar la enorme velocidad de dicho viaje al paso épico que buscó toda su vida. Kafka le confió esa ley a un texto [“La verdad sobre Sancho Panza”] que es el mejor de los suyos, no solo por ser interpretación.”
– Walter Benjamin (1892-1940), “Franz Kafka en el décimo aniversario de su muerte” (1934).3
Job y Kafka. “Desde el Libro de Job no se ha disputado tan reñidamente con Dios como en El proceso y en El castillo de Kafka o en su ‘En la colonia penitenciaria’, donde la justicia está representada por la imagen de una máquina ideada con cruel refinamiento, inhumana, casi diabólica, y un arbitrario admirador de esa máquina. De manera análoga, Dios hace en el Libro de Job todo aquello que al hombre le parece absurdo e injusto. Pero, en realidad, al hombre solo le parece así, y el resultado último que se da tanto en Job como en Kafka es la comprobación de que la medida con la que trabaja el hombre no es la misma que se utiliza en el mundo de lo absoluto. ¿Es esto agnosticismo? No; pues queda el sentimiento fundamental de que, con todo, el hombre está ligado en forma secreta al reino transparente de Dios.”
– Max Brod (1884-1968), Kafka (1937).4
El fracasado. “La obra de Kafka es una elipse cuyos focos, muy alejado uno del otro, están determinados de un lado por la experiencia mística (que es sobre todo la experiencia de tradición) y de otro por la experiencia del hombre moderno de la gran ciudad. Al hablar de la experiencia del hombre de la gran ciudad abarco en ella diversos elementos. Hablo en primer lugar del ciudadano del Estado moderno, que se sabe entregado a un inabarcable aparato burocrático cuyas funciones dirigen instancias no demasiado precisas para los órganos que las cumplen, cuanto menos para los que están sujetos a ellas. […] Para hacer justicia de la figura de Kafka en su pureza y en su belleza particulares, no se debe perder de vista lo siguiente: que fue un fracasado. Las circunstancias de ese fracaso son múltiples. Casi diríamos que cuando estuvo seguro de la frustración definitiva, lo lograba todo de camino como en un sueño. Nada merece mayor consideración que el celo con que Kafka subrayó su fracaso.”
– Walter Benjamin, “Una carta sobre Kafka a Gerhard Scholem” (1938).5
El equívoco de lo inconcluso. “La crítica deplora que en las tres novelas de Kafka falten muchos capítulos intermedios, pero reconoce que esos capítulos no son imprescindibles. Yo tengo para mí que esa queja indica un desconocimiento esencial del arte de Kafka. El pathos de esas ‘inconclusas’ novelas nace precisamente del número infinito de obstáculos que detienen y vuelven a detener a sus héroes idénticos. Franz Kafka no las terminó, porque lo primordial era que fuesen interminables. ¿Recordáis la primera y la más clara de las paradojas de Zenón?”
– Jorge Luis Borges (1899-1986), prólogo a La metamorfosis (1938).6
La revolución metafísica. “Hay que advertir que de una manera igualmente legítima se pueden interpretar las obras de Kafka en el sentido de una crítica social (por ejemplo, en El proceso). Es probable, además, que no haya que elegir. Las dos interpretaciones son buenas. En términos absurdos, como hemos visto, la rebelión contra los hombres se dirige también a Dios. Las grandes revoluciones son siempre metafísicas.”
– Albert Camus (1913-1960), El mito de Sísifo (1942).7
Kafka tras el Holocausto. “El mundo de Kafka es sin duda terrible. Hoy sabemos, seguramente mejor que años atrás, que ese mundo es algo más que una pesadilla, y que, por el contrario, encaja estructuralmente, con inquietante exactitud, con la realidad que se nos obliga a vivir. Lo grandioso de la obra de Kafka radica en que hoy resulta tan estremecedora como entonces; la realidad de las cámaras de gas no ha hecho perder su inmediatez al horror de ‘En la colonia penitenciaria’. Si la obra de Kafka no fuera realmente más que la profecía de un horror futuro, sería tan banal como todas las otras profecías catastróficas que vienen importunándonos desde principios del siglo XX, o más exactamente, desde el último tercio del siglo XIX.”
– Hannah Arendt (1906-1975), “Franz Kafka, revalorado” (1944).8
Kant y la imaginación. “Por primera vez en la historia de la literatura, un artista exige de sus lectores el ejercicio de una actividad en la que se basa su obra, y que no es otra que ese tipo de imaginación que, en palabras de Kant, ‘es capaz de crear una especie de otra naturaleza a partir de la materia que le confiere su naturaleza verdadera’. Así, solo pueden entender los planos aquellos que están preparados y dispuestos a imaginarse vívidamente las intenciones del arquitecto y las futuras perspectivas del edificio.”
– H. Arendt, “Franz Kafka, revalorado” (1944).9
El diario de Kafka aparece en París. “Es así como él no considera la literatura como una compensación, un derivado o una evasión. Desde sus primeros ejercicios literarios que son transcripciones de sueños u observaciones minuciosas de una realidad en apariencia banales y que torna extrañas, él cae sobre dificultades insolubles. Podría uno resumirlas groseramente con esta constatación: la literatura no es la vida. Ella puede reproducir la vida, darle un sentido y sus prolongaciones y hasta, idealmente, transformarla, pero Kafka se rehúsa a confundir una y otra: la vida se vive, la literatura se escribe. Parece imposible evadir esa perogrullada.”
– Maurice Nadeau (1911-2013), “Le Journal de Kafka” (1955).10
¿Hay que quemar a Kafka? “Poco después de la guerra un semanario comunista (Action) abrió una encuesta sobre un asunto inesperado. ¿Es preciso quemar a Kafka?, se preguntaba. La pregunta era tanto más disparatada que no venía precedida de aquellas que deberían haberla introducido: ¿hay que quemar los libros?, o en general, ¿qué libros hay que quemar? Fuera lo que fuera, la elección de los editores era sutil. Inútil recordar que el autor de El proceso es, como se dice, ‘uno de los mayores escritores de nuestra época’. Pero el gran número de respuestas demostró que la audacia había dado resultado. Además, la encuesta tuvo, mucho antes de ser formulada, una respuesta que Action omitió publicar: la del propio autor que vivió, o por lo menos murió, obsesionado por el deseo de quemar sus libros.”
– Georges Bataille (1897-1962), “Kafka” en La literatura y el mal (1957).11
¿Lukács apuesta por Kafka? “Franz Kafka es la figura clásica de esta actitud inerte de miedo pánico y ciego ante la realidad. Su situación excepcional en la literatura actual se debe a que consigue expresar de modo directo y simple ese sentimiento ante la vida: en él no existen las expresiones formalistas, tecnificadas, amaneradas, del contenido básico. Es ese contenido mismo, en su escueta inmediatez, el que determina su forma literaria propia. Por esta manera de deducir la forma literaria, Kafka puede clasificarse en la familia de los grandes realistas. Y –visto subjetivamente– pertenece a esta familia aún en mayor medida, pues hay pocos escritores que hayan podido plasmar con tanta fuerza como él la originalidad y elementalidad de la concepción y representación de ese mundo, y el asombro ante lo que jamás ha sido todavía. Precisamente en el momento actual, en que domina la rutina experimental o esquemática en la mayoría de los escritores y lectores, este impulso vehemente ha de producir una impresión fortísima. […] En ello radica la originalidad más profunda de Kafka. Kierkegaard dijo en una ocasión: ‘Cuanto más original es un hombre, más profunda es su angustia.’ Kafka ha dado forma con auténtica originalidad a esa angustia y a aquello que, al parecer, la desencadena de manera inevitable e incontrovertible: la estructura y la subjetividad de una realidad que le hace corresponder y cuya misión consiste en justificarla. La base artística de la naturaleza excepcional de Kafka no es el hallazgo de medios de expresión formales, hasta entonces no existentes, sino la evidencia, que a la vez sugestiona y provoca indignación, de su mundo objetivo y de la reacción de sus personajes ante él. ‘No es lo monstruoso lo que nos choca –dice Adorno a este respecto–, sino su propia lógica.’ El mundo infernal del capitalismo de hoy día y la impotencia del ser humano para oponerse a ese inframundo es lo que proporciona el contenido de la obra literaria de Kafka.”
– Georg Lukács (1885-1971), “¿Franz Kafka o Thomas Mann?” en Significación actual del realismo crítico (1958).12
Felice y la escritura. “Se trata, por consiguiente, y no solo desde nuestra perspectiva posterior, de un periodo extraordinario; son pocas las épocas que, en la vida de Kafka, puedan compararse con esta. A juzgar por los resultados –¿con base en qué otra pauta podríamos juzgar la vida de un escritor?–, el comportamiento de Kafka durante los tres primeros meses de su intercambio epistolar con Felice fue exactamente el que le hacía falta. Sintió lo que necesitaba sentir: una seguridad a la distancia, una fuente de energía lo suficientemente lejana como para no perturbar su sensibilidad, una mujer que estuviera a su disposición sin esperar de él más que sus palabras, una especie de transformador cuyos posibles fallos técnicos él conocía y dominaba al punto de poder repararlos en el acto a través de una carta.”
– Elias Canetti (1905-1994), “El otro proceso. Las cartas de Kafka a Felice” (1969).13
Los huesos de la lengua alemana. “Kafka estaba dentro de la lengua alemana como un viajero en un hotel: una de sus imágenes clave. La casa de las palabras no era ciertamente la suya. Ese era el impulso que se formaba detrás de su único estilo, detrás de la economía y desnudez fantástica de su literatura. Kafka desviste al alemán hasta los huesos de su significado directo, desechando, siempre que puede, el envolvente contexto de resonancias histórica, local y metafórica. Del fondo del lenguaje, de sus depósitos de acumuladas superposiciones verbales, coge solo lo que puede apropiarse estrictamente para su propio uso. Coloca retruécanos en lugares estratégicos, porque el retruécano, a diferencia de la metáfora, chisporrotea solo hacia adentro, solo hacia la estructura accidental del idioma mismo. El lenguaje de ‘En la colonia penitenciaria’ o ‘Un artista del hambre’ es milagrosamente traslúcido, como si hubieran sido borradas la riqueza y matización de los precedentes históricos y literarios del alemán. Kafka pulía palabras como Spinoza pulía lentes…”
– George Steiner (1929-2020), “K” en Lenguaje y silencio (1967).14
Risa íntima. “La culpabilidad en sí misma no es sino el movimiento ficticio, ostentoso, que oculta una risa íntima (cuántas estupideces no se han escrito sobre Kafka y la ‘culpabilidad’, Kafka y la ‘ley’, etcétera). El judaísmo, envoltura de papel: Drácula no puede sentirse culpable, Kafka no puede sentirse culpable, Fausto no es culpable; y no por hipocresía, sino porque su problema está en otro lado. No se puede entender nada del pacto diabólico, del pacto con el diablo, si se cree que puede provocarle culpabilidad a aquel que lo funda o escribe la carta. La culpabilidad no es más que el enunciado de un juicio que viene de fuera, y que no pega, no pica, sino en un alma débil.”
– Gilles Deleuze (1925-1995) y Félix Guattari (1930-1992), Kafka. Por una literatura menor (1975).15
Bachelard, Lautréamont, Kafka… “Si Bachelard es muy injusto con Kafka cuando lo compara con Lautréamont es porque toma en cuenta principalmente que la esencia dinámica animal es libertad y agresión: los devenires-animales de Maldoror son ataques, tanto más crueles cuanto son más libres o gratuitos. No sucede lo mismo con Kafka; más bien todo lo contrario, y se puede pensar que su idea es más justa desde el punto de vista de la misma naturaleza. El postulado de Bachelard desemboca en la oposición de la velocidad de Lautréamont y la lentitud de Kafka.”
– G. Deleuze y F. Guattari, Kafka. Por una literatura menor (1975).16
No olvidemos al vegetariano. “Independientemente del valor dietético o ideológico que cobren a posteriori en su economía interior, las medidas de coerción que Kafka adopta para reintegrar un mundo legalizado presentan entonces, sin excepción, la misma particularidad: aunque se apliquen a la alimentación, a las relaciones sexuales o a la disposición de las relaciones sociales, todas tienen su origen en un principio esencial del legalismo judío, y todas desembocan en su abolición, puesto que, en este terreno, hacer demasiado equivale a no hacer lo que es necesario, y por consiguiente, salir de la legalidad, de aquello en que precisamente más importaba permanecer.”
– Marthe Robert (1914-1996), Franz Kafka o la soledad (1979).17
Confía en que Brod desobedezca. “La idea de pasar a la posteridad con una obra que por muchos conceptos considera fracasada se convierte en tema de un verdadero tormento. Entonces pide a Max Brod, es decir, al único hombre que en el fondo sabe que nunca podrá cumplir su voluntad, que queme todos los textos literarios y los escritos personales que encuentre entre sus papeles, absteniéndose además de leerlos y de comunicarlos a nadie, así sea a título estrictamente privado. Pero, sea lo que fuere en torno a ese testamento y a esas segundas intenciones que la elección del ejecutor permite presentir, Kafka sigue hasta el final, enrollado en la estrella de Odradek, el hilo de sus historias incomprables, escribe sin desmayo a pesar de todo, y la víspera de su muerte, el 2 de junio de 1924, todavía corrige de su propia mano las pruebas de sus últimos relatos.”
– M. Robert, Franz Kafka o la soledad (1979).18
El vacío perfecto. “Sin embargo, tratemos de comprender mejor lo que esto significa. En general, leyendo El castillo nos dejamos atrapar por el misterio más visible, el misterio que desciende del lugar inaccesible que sería la colina condal, como si todo el secreto –el vacío a partir del cual se elabora el comentario– se localizara allí. Pero, si se lee con mayor atención, pronto nos damos cuenta de que el vacío no se localiza en ninguna parte y que se reparte por igual en todos los puntos adonde se dirige la interrogación. ¿Por qué todas las respuestas que tratan de la relación de K. y del Castillo se antojan siempre insuficientes, y tales que parecen exagerar y devaluar al infinito el sentido de ese sitio, al que convienen y no los juicios más reverenciales y más denigrantes? Es extraño: nos empeñamos en buscar las designaciones supremas, las que desde hace milenios la humanidad ha perfeccionado para caracterizar a lo Único, nos empeñamos en decir: ‘Pero el Castillo es la Gracia; el Graf (el conde) es Gott, según lo demuestra la identidad de las mayúsculas; o bien es la Trascendencia del Ser o la Trascendencia de la Nada, o es el Olimpo o la gestión burocrática del universo.’ Sí, por más que digamos todo esto, que lo digamos ahondando sin cesar, sigue siendo cierto que todas esas profundas identificaciones, las más sublimes y las más ricas de que podemos disponer, no dejan de decepcionarnos todavía: como si el Castillo fuera siempre infinitamente más que eso, infinitamente más, es decir, también, infinitamente menos.”
– Maurice Blanchot (1907-2003), De Kafka a Kafka (1981).19
Kafka o la violación. “En 1964 Susan Sontag escribió en su famoso ensayo Contra la interpretación que la obra de Kafka había sido ‘víctima de una violación masiva’ –perpetrada, en concreto, por un ejército de intérpretes–. Sobre la observación de Sontag tenemos dos cosas que decir. Si esa ‘violación masiva’ se ha producido realmente, no ha podido causarle daño alguno a la obra, que florece y prospera en todo el mundo, según es demostrable. Sin embargo, no hay duda de que se advierte algún cansancio en relación a Kafka; hay quejas relativas a cierta desgana; se habla de hartazgo. […] La razón, sin embargo, es bien sencilla: mientras la interpretación de las obras puede controlarse, al menos dentro de ciertos límites, no hay posibilidad de hacerlo en los quehaceres y parábolas de Kafka, susceptibles de tantas interpretaciones como lectores. El diagnóstico de Heinz Politzer sigue dando en el clavo: ‘Esas parábolas son el test de Rorschach de la literatura, y su interpretación dice más sobre el carácter del intérprete que sobre la esencia de su creador.’ Con estas palabras queda explicado lo que ha hecho y sigue haciendo de Kafka un autor tan alarmantemente apreciado por los intérpretes.”
– Marcel Reich-Ranicki (1920-2013), “Franz Kafka” (1983).20
Las mujeres. “Así eran las mujeres que Kafka amaba, así deberían ser: seres sin rostro que, precisamente por no tenerlo, podían excitar su fantasía con una fuerza especial y eran idóneas como pantallas de protección de sus visiones. En su carencia permanente necesitaba no tanto de personas reales del sexo femenino cuanto criaturas de su imaginación, principalmente.”
– M. Reich-Ranicki, “Franz Kafka” (1983).
El clásico del siglo XX. “El destino de Kafka fue trasmutar las circunstancias y las agonías en fábulas. Redactó sórdidas pesadillas en un estilo límpido. No en vano era lector de las Escrituras y devoto de Flaubert, de Goethe y de Swift. Era judío, pero la palabra judío no figura, que yo recuerde, en su obra. Esta es intemporal y tal vez eterna. Kafka es el gran escritor clásico de nuestro atormentado y extraño siglo.”
– J. L. Borges, prólogo a América. Relatos breves (1987).21
Celibato. “La entrada concreta a la sociedad pasa entonces por el comercio de sus mujeres. Se puede también releer El proceso como la sucesión ordenada de las tentativas de Josef K. para salir de su celibato. Se precipita primero sobre la señorita Bürstner, imagen de la joven moderna que sale al teatro, frecuenta a los muchachos y se deja tomar sin resistir mucho.”
– Hervé Le Bras (1943), Kafka y la familia (2001).22
El misterio de la gran pirámide. “En suma, Kafka expresa la realidad egipcia del fondo del mundo tal cual va, oponiéndole la salida de Egipto a la cual su obra contribuye. […] Ese mundo, de hecho, es más que nunca el nuestro a la entrada del tercer milenio, cada vez más sujeto a ser contabilizado y mercantil, un panóptico que intimida cada vez más, encarnizándose en que cada uno, en su singularidad, no esté otra cosa más que deprimido, culpabilizado y a su merced. En esas condiciones, ¿vale la pena escribir en este mundo donde no hay más que grandes literaturas desesperadas y donde las literaturas menores están en camino de desaparecer? La obra de Kafka está, sin duda, entre las más raras actualmente, capaces, por la radicalidad de su ejemplo, de dar una lección de valentía.”
– Jean-Pierre Gaxie (1941), L’Égypte de Franz Kafka. Une relecture (2002).23
El demonio, insiste Calasso. “Cuando llega a Zürau, Kafka no escribe nada durante el primer día, porque el lugar le ‘gustaba demasiado’ y temía que cada palabra suya ‘tentara el mal’. En todo caso, Kafka pensaba menos en su interlocutor que en el demonio –y en la partida que estaba jugando con él–. Para cerrarla, ni la enfermedad era suficiente.”
– Roberto Calasso (1941-2021), K. (2002).24
K en nuestro siglo. “Hoy, como lo ha resumido muy bien Michael Löwy, podemos clasificar los trabajos sobre el escritor de Praga en seis grandes corrientes: 1) las lecturas literarias internas que ignoran deliberadamente el ‘contexto’; 2) las lecturas biográficas, psicológicas o psicoanalíticas; 3) las lecturas metafísicas o religiosas; 4) las lecturas que ponen por delante su identidad judía; 5) las lecturas históricas o socio-políticas, y 6) las lecturas posmodernas (para las cuales el sentido de los escritos de Kafka es indecible).”
– Pascale Casanova (1959-2018), Kafka en colère (2011).25
Por Deleuze & Guattari. “Ellos tuvieron el inmenso mérito de arrancar a Kafka de las garras de la crítica psicológica que pretendía un monopolio interpretativo después de haber enunciado aquello que esta consideraba como la verdad última de la obra. Pero su concepción aproximativa de las ‘literaturas menores’, su visión tan vaga de las relaciones entre los judíos, los checos y los alemanes en Praga, su creencia en que el adjetivo ‘menor’ califica ‘las condiciones revolucionarias de toda literatura’ no otorgan ningún contenido verdadero a la ‘política’ de Kafka […] aunque pusieron, con toda justicia, el acento sobre el carácter político de las pulsiones kafkianas.”
– P. Casanova, Kafka en colère (2011).26
Contra Blanchot. “Y Kafka, al enumerar las tres o cuatro imposibilidades sin salida y sin esperanza: ‘viven entre tres imposibilidades […] la imposibilidad de no escribir, la imposibilidad de escribir en alemán, la imposibilidad de escribir de otra manera, a la cual hay que agregar la cuarta imposibilidad, la de escribir, lo cual deriva en una literatu- ra imposible por todos lados’. Esa frase célebre, transformada por la crítica blanchotiana en convicción a la Mallarmé de una ‘imposibilidad de la literatura’, es en realidad una descripción del espacio literario praguense desde el punto de vista de los intelectuales judíos politizados, es decir, una evocación sorprendente de las diversas contradicciones lingüísticas, culturales, políticas y nacionales en las cuales estaban atrapados.”
– P. Casanova, Kafka en colère (2011).27
Sainete y película muda. “La escena de la novela El proceso es uno de los ejemplos de que incluso en sus obras principales, comúnmente consideradas áridas o fatalistas, Kafka incorpora motivos típicos del sainete (que posiblemente le inspiraron las primeras películas mudas). Escenas de ese tipo de pantomimas también las hay en El desaparecido e incluso en El castillo, aunque cuando Kafka escribió sus últimas obras iba mucho menos al cine que a la guerra.”
– Reiner Stach (1951), ¿Éste es Kafka? 99 hallazgos (2012).28
Por qué Israel peleó la custodia de los papeles de Kafka. “Al final, quizás la mejor respuesta pueda ser encontrada en el siguiente pasaje de Kafka a Milena Jesenská: ‘La situación insegura de los judíos, inseguros en sí mismos, inseguros entre los hombres, explica perfectamente que crean que solo se les permite poseer lo que aferran en la mano o entre los dientes, que además solo esa posesión de lo que está al alcance de la mano les da algún derecho a la vida, y que lo que alguna vez han perdido no lo recuperarán jamás, se aleja tranquilamente de ellos para siempre.’29 Judith Butler, de Berkeley, sugiere que otra inseguridad está en juego: Israel, un pequeño e inseguro país, desea reclutar a Kafka para su lucha, cada vez más urgente, contra la deslegitimación cultural. ‘Un activo’, dice ella, ‘que realza la reputación mundial de Israel, algo que muchos admitirían que requiere de reparación; la apuesta es que la reputación mundial de Kafka se convertirá en la reputación mundial de Israel’.”
– Benjamin Balint (1976), Kafka’s last trial. The strange case of a literary legacy (2018).30
II. Comentario
Partiendo de las seis maneras imperantes de leer a Kafka, postuladas por Michael Löwy y Pascale Casanova, cabe resumirlas. Las “lecturas literarias internas” que ignoran el contexto han perdido interés porque nunca hubo tal cosa. Comprimir a la literatura en el vacío perfecto fue una estrategia crítica como cualquier otra, una imposibilidad que solo cometieron los menos avispados de los gramatólogos. Era un camino para llegar a cierta “política del Espíritu”, o para entrar en materia, a cierta “política de Kafka”. Lo intentaron Deleuze & Guattari en 1975, inspirados en un devenir-animal de Kafka que Walter Benjamin, el de 1934, fue el primero en atisbar. El dúo lo hizo con la convicción militante de mandar a la primera línea de combate anticapitalista al autor de El castillo.
Lograron, como lo reconoce Casanova, aliviada, despojar a los psicoanalistas de lo kafkiano, pero esa izquierdización del praguense era poco docta, y a estas alturas de lo que conocemos (casi todo) de Kafka (como alertó Susan Sontag, violado tumultuariamente en su intimidad) es inútil. De no haber muerto hace un siglo, Kafka habría devenido, ante la exigencia de la realidad catastrófica de los años treinta, acaso un sionista de mayor empeño, un socialista exiliado en Nueva York, un anarquista o hasta un militante de la Cuarta Internacional. Kafka, de principio a fin, es político, como no lo fueron sus rivales en la jefatura espiritual novelesca de la primera mitad del siglo XX, Proust (judío asimilado y dreyfusard en sus años mozos) y Joyce (un paradójico nacionalista irlandés, sin mayores problemas con el catolicismo).31
La política de Kafka desmiente cualquier intento de purificarlo y por ello, desde el obituario de Milena Jesenská (la única persona no judía en el entorno de Kafka que morirá en un campo de exterminio pero por ser comunista), lo ubica en la oposición al orden establecido. Las “lecturas históricas y socio-políticas”, como lo advirtió Camus en 1942, no se contradicen con “la revuelta metafísica”, para ponerlo en sus términos, y estas, a su vez, no pueden ser sino judías. Nadie ha podido desmentir a Max Brod y despojar a Kafka de lo teológico. Teológico-político, digamos con Spinoza.
Pero rebajar a Kafka solo en funciones de vocero anticapitalista o antiburocrático es grosero y lo es desde hace mucho tiempo. Lo intentó Georg Lukács en 1958: su obra, dijo el marxista húngaro, a diferencia del “vanguardismo banal”, denuncia los horrores del capitalismo, pero no trasciende hacia el realismo crítico que encarnaría Thomas Mann (y Aleksandr Solzhenitsyn, cuyo Un día en la vida de Iván Denísovich Lukács llegó a leer y le pareció algo así como una “crítica sana” del estalinismo). Y si “la burocratización del mundo”, como la llamó pioneramente Bruno Rizzi, encarnó, como en ninguna otra parte, en los Estados comunistas (y habiendo sido Lukács mismo víctima de sus camaradas en 1956), sobrecoge otra vez la ceguera del húngaro. Benjamin, en su carta a Scholem de 1938, lo intuye; pero ya entonces su compromiso prosoviético le impedía decir muchas cosas.32 La “América” de Kafka es bondadosa, un sueño de inmigrante europeo comparada a los horrores concentracionarios de Hitler y Stalin.33 Pero –y lo apuntó en uno de sus característicos rasgos de genio que brotan en una sola línea Hannah Arendt tan temprano como 1944, en su revaloración aparecida en Partisan Review– las cámaras de gas no convierten a Kafka en oráculo sino en profeta. Lo que ocurrió una vez, puede repetirse.
La lectura socio-política de Kafka es válida, reforzada por Casanova en Kafka en colère, para quien el expediente radical del escritor checo y judío en lengua alemana es vigente. Para Casanova, de familia comunista y educada en esa versión edulcorada del marxismo que fue la escuela de Bourdieu, Kafka es antisistema, aunque no en los términos históricamente fallidos de los autores de El Anti-Edipo. Falta en él, el principio-esperanza. Sabemos de su respeto (y hasta de su terror) ante la Ley, pero me sorprende que pocos se pregunten, entre tantos exegetas, si creía en Dios. Lo creo agnóstico y hasta ateo, en la medida en que el ateísmo es uno de los lujos de la Ilustración judía.
Las lecturas biográficas –tras la monumental biografía de Reiner Stach– quedarán, me temo, fuera del camino por muchos años.34 El “genio atormentado” del psicoanálisis y del existencialismo se esfumó. Kafka –lo dice de manera incisiva Maurice Nadeau– nunca cometió el error romántico de confundir la vida con la literatura, lo cual ha propiciado ejercicios como el de Elias Canetti, de sobreponer la escritura de El proceso a las cartas a Felice Bauer. A Canetti le salió muy bien ese “otro proceso de Kafka”, pero aplicado indiscriminadamente como método crítico puede ser desastroso. ¿En qué medida entonces Kafka hace la diferencia entre vida y literatura que aplaude Nadeau en 1955? No lo sé. Pero es ilustrativo que Nadeau escriba ante una intelectualidad parisina que recibió el Diario kafkiano con mala cara: aquel amante del deporte y del excursionismo, funcionario ejemplar en una aseguradora contra los accidentes de trabajo y lúcido juez de su propio padre, no era el escritor maldito a la Baudelaire o Rimbaud con que soñaban en Saint-Germain-des-Prés. “Devuélvanos nuestro dinero”, se habrían quejado, mientras Maurice Blanchot y compañía se inventaban a un Kafka “verdadero” y vaya que lo hicieron. Contra ello, Deleuze & Guattari denuncian la inocencia de Gaston Bachelard al confundir a Gregorio Samsa con las bestezuelas del conde de Lautréamont. Muy al principio, Brod separó tajantemente a Kafka del surrealismo (o de sus ancestros inventados, diría Jorge Luis Borges). Como en muchas otras cosas, el hoy despreciado Brod, a quien la posteridad alimenta con las migajas de la gratitud, acertó.
Sabemos por Brod (y Stach lo respalda) que Kafka estaba al tanto del psicoanálisis, que le interesaba pero dudaba (tipo listo) de su eficacia terapéutica. El “inconsciente” de Kafka es tan transparente que aburre a los herederos de la princesa Bonaparte. Su culpa es egosintónica, es decir, socializable. Más interés tiene, según los exegetas, su relación con las mujeres. Su incomodidad ante el coito es “pretraumática”: antes de la penicilina y de la píldora, las relaciones sexuales eran notoriamente problemáticas por razones higiénicas, reproductivas y morales, para no hablar de religión.35
La belleza del sexo, de la genitalidad visible y palpable, viene de otro lado (del descubrimiento de la India, de Wilhelm Reich, de la pornografía, de la trastienda libertina, etc.) y no estaba en el horizonte, a veces prostibulario, de Kafka. Marcel Reich-Ranicki, incapaz de ser un feminista, dice que para Kafka la idealización de la mujer por medio del arte epistolar era una salida perfecta… para el escritor, quien estuvo lejos de ser, lo insinúa el crítico alemán, un Werther. Fue un manipulador de mujeres, lo sabía y le daba remordimiento serlo. Juega a favor de Kafka que, en varios sentidos de la palabra, ponía las cartas sobre la mesa y a nadie llamó a engaño.
Si Kafka es uno de los más geniales entre los radicales judíos (que para serlo no pueden sino desafiar a la Ley) y su biografía es la de un hombre esencialmente sano, incapaz de incurrir en patologías románticas, quedan despejadas la segunda, la cuarta y la quinta de las corrientes de interpretación de Löwy/Casanova, la política, la judía y la biográfica, gracias a los comentarios de Milena, Camus, Nadeau y Brod, desde luego. Arendt nos lleva a la cuestión de “las lecturas metafísicas o religiosas” pues es un lugar común decir que fue un sofisticado profeta del siglo donde moriría, gaseada, su propia familia. Lo teológico-político pone a Kafka, a la vez por complejidad y por su llaneza, por encima de mucha de la literatura del siglo XX. Palomeada la tercera corriente de interpretación, debemos volver a la primera, aquella de “las lecturas literarias internas”.
Descartada la gramatología, queda algo más interesante, el lenguaje literario tal cual. Arendt, Borges y después George Steiner explican cómo el desdén por lo superfluo y la búsqueda de la exactitud, de la limpidez, hacen de Kafka un reformador de la prosa alemana y más que eso, al gran enemigo de la metáfora en la literatura moderna. En su obra, y ello lo vio Brod antes que nadie, impera el símbolo, no la alegoría.36
Más allá de “la prueba de Rorschach” de la que habla Heinz Politzer, del hervidero de las interpretaciones compatibles e incompatibles, me parece que hay que tomar una decisión crítica tras demorarse en la kafkalogía. Hay una mirada cómica-laica y otra trágico-sagrada. En la primera coinciden Milena, Walter Muschg (para quien el “naturalismo” en Kafka equivale al “realismo” en Lukács), el propio Lukács (también la lectura deja caer extraños personajes en el lecho de amor), un Camus conciliador y Benjamin cuando dice que la gran invención del checo fue Sancho Panza como una suerte de víctima de la creatura de su invención, Don Quijote. O el siempre iconoclasta Reich-Ranicki, que presenta a un Kafka ligeramente abusivo con sus novias, y Hervé Le Bras, quien, siguiendo a Canetti, ve en las mujeres un mecanismo literario del que se servía Kafka. Este cultivaba el amor epistolar como Joyce la visita a la taberna en busca de alguna palabra vernácula que se le escapaba para el Ulises. Se asoman, en este mirador, Deleuze & Guattari cuando afirman que ni Kafka ni Drácula ni Fausto deben de sentirse culpables por pactar con el diablo. Que eso es para “almas débiles”.37
Pero románticos y posmodernos tienen otra cosa que decir. No se podía apelar a la profecía en el siglo pasado, sin la Ley de Brod, sin renunciar tampoco al equipaje romántico y ello lo hace Arendt: su Kafka, por más kantiano que pueda parecer con su Imperativo categórico, es incompatible con el de Deleuze & Guattari, irresponsable ante todo tribunal. Y de la republicana Arendt –con quien coincide Judith Butler, iliberal, al equiparar el reencuentro de la literatura judía con su matriz prehitleriana en la pelea israelí por la legitimidad cultural– pasamos a notorios antiliberales como Blanchot y Georges Bataille. A este último, mal informado, no se le puede tomar muy en serio. Contra lo que dice en su Literatura y el mal (1957), Kafka no se pasó la vida queriendo hacer con su obra un acto de fe. Creo que un escritor que pudiendo quemar sus inéditos o borrar el disco duro de su compu no lo hace, está esperando a un piadoso Max Brod. Suerte.
Los escritores en pantuflas –y según J. G. Merquior tanto Blanchot como Bataille lo fueron– son incendiarios de salón, juegan con pólvora en infiernillos y confunden las dificultades del oficio con la ontología heideggeriana, utilizando la “poesía” para amedrentarnos con anatemas filosofantes. Las tribulaciones de Kafka como escritor (familia, editores, empleo fijo o no, amoríos) son similares a las de todo aquel que dedica su vida a una vocación literaria, pero no confunde una y otra cosa, como lo aclaró Nadeau. Claro, no todos los escritores que sudan la gota gorda son Kafka, pero sacar de contexto sus declaraciones sobre la situación política de los escritores judíos checos durante la Gran Guerra, para hacer una teorética sobre la Imposibilidad de la escritura, implica un salto en el vacío que a Casanova, tan llorada, desquiciaba.
Blanchot predicó que Kafka, porque no pudo concluir sus novelas, ejemplifica “la desertificación de la literatura” a la que estamos condenados desde Stéphane Mallarmé. El pacto con el diablo de Kafka, se colige leyendo a Blanchot, es no decir finalmente nada: el Castillo es, a la vez, sí y no, la Trascendencia del ser o su nulidad. La crítica blanchotiana, de izquierdas en el siglo XXI como lo fue fascista cuando el joven Blanchot la proclamaba, encuentra en Kafka lo que quiere porque en Kafka, desde luego, hay China, Egipto y la muy particular idea que él tenía de los indios americanos, entre otras diez mil cosas; así un Jean-Pierre Gaxie dice que el Castillo es la Gran Pirámide de Keops y de ella, tras Kafka más como Charlton Heston que como Moisés, sale el pueblo elegido para escapar de la globalización. El pactismo diabólico en Kafka puede ser solemne en Arendt y heideggeriano en Blanchot, o simplemente ridículo, como en Gaxie, pero ha de ser tomado en cuenta. Marthe Robert, la ilustre germanista, quiso hacer de Franz Kafka o la soledad (1979) la historia de un mártir de la literatura que se sacrifica por todos nosotros. Esa involuntaria cristianización vegetariana acabó por ser un libro sobre los judaísmos de Kafka cuando se quería psicoanalítico. Tanta confusión dice mucho.
Ese diabolismo lo completa Roberto Calasso en K. –de 2002 y no es mi preferido entre sus libros– al decir algo tan indigno de su erudición como que Kafka escribía para tentar el Mal y negociar con el demonio. Me parece estar escuchando a un guía turístico en la multitudinaria Praga del año dos mil, frente a la casa que ocupó el amigo Franz en el viejo palacio Schönborn, confundiendo a Gregorio Samsa con el Golem, que a Kafka, por cierto, interesaba poco, porque los alquimistas no eran lo suyo.
Una vez más estamos, gracias a Kafka, entre la comedia y la tragedia, tentados a decidir entre lo dionisíaco y lo apolíneo en condiciones restrictivas: algunos han dicho, y con razón, que no se habría podido ser moderno sin ser kafkiano. Porque todo está dicho sobre Franz Kafka hay que repetirlo todo. ~
- “Milena Jesenská’s Obituary for Franz Kafka” en Franz Kafka, Letters to Milena, traducción de Philip Boehm, Nueva York, Schocken Books, 1990, pp. 273-274. Esta edición, basada en la alemana de 1986, restituye todo aquello que Max Brod se sintió obligado a censurar en la primera edición, de la cual provino, también, la que muchos leímos en español, traducida nada menos que por J. R. Wilcock, publicada originalmente en Buenos Aires en 1955 y reeditada por Alianza veinte años después. ↩︎
- Walter Muschg, Expresionismo, literatura y panfleto, traducción de Ramón Ibero, Madrid, Guadarrama, 1976, pp. 160-168. ↩︎
- Walter Benjamin, Ensayos estéticos y literarios (continuación) en Obras, libro II, volumen 2, edición de Rolf Tiedemann y Hermann Schweppenhäuser con la colaboración de Theodor W. Adorno y Gershom Scholem; edición española al cuidado de Juan Barja, Félix Duque y Fernando Guerrero, Madrid, Abada, 2009, p. 40. ↩︎
- Max Brod, Kafka, traducción de Carlos F. Grieben, Madrid, Alianza, 1974, p. 168. ↩︎
- Walter Benjamin, Imaginación y sociedad. Iluminaciones, I, traducción de Jesús Aguirre, Madrid, Taurus, 1980, pp. 199-208. ↩︎
- Jorge Luis Borges, Prólogos con un prólogo de prólogos, Madrid, Alianza, 1998, p. 160. ↩︎
- Albert Camus, El mito de Sísifo, traducción de Luis Echávarri, Madrid, Alianza, 1981, p. 168n. ↩︎
- Hannah Arendt, “Franz Kafka, revalorado” en Kafka, Obras completas, I. Novelas, edición de Jordi Llovet, traducción de Miguel Sáenz, ensayo biográfico de Klaus Wagenbach y prólogo de H. Arendt, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 1999, p. 182. ↩︎
- Ibid., p. 187. ↩︎
- Maurice Nadeau, Soixante ans de journalisme littéraire, 2. Les années “Lettres Nouvelles” (1952-1965), París, Maurice Nadeau editor, 2020, p. 442. ↩︎
- Georges Bataille, La literatura y el mal. Emily Brontë. Baudelaire. Michelet. Blake. Sade. Proust. Kafka. Genet, traducción de Lourdes Ortiz y prólogo de Rafael Conte, Madrid, Taurus, 1957, p. 111.
↩︎ - Georg Lukács, Significación actual del realismo crítico, traducción de María Teresa Toral y Federico Álvarez, Ciudad de México, Era, 1963, pp. 99-100. ↩︎
- Elias Canetti, “El otro proceso. Las cartas de Kafka a Felice” en La conciencia de las palabras, traducción de Juan José del Solar, Ciudad de México, FCE, 1981, p. 110. ↩︎
- George Steiner, “K” en Lenguaje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano, traducción de Miguel Ultorio, Barcelona, Gedisa, 1990, pp. 169-170. ↩︎
- Gilles Deleuze/Félix Guattari, Kafka. Por una literatura menor, versión de Jorge Aguilar Mora, Ciudad de México, Era, 1978, p. 51. ↩︎
- Ibid., p. 55. ↩︎
- Marthe Robert, Franz Kafka o la soledad, traducción de Jorge Ferreiro, Ciudad de México, FCE, 1982, p. 179. ↩︎
- Ibid., p. 294. ↩︎
- Maurice Blanchot, De Kafka a Kafka, traducción de Jorge Ferreiro, Ciudad de México, FCE, 1991, pp. 259-260. ↩︎
- Marcel Reich-Ranicki, Siete precursores. Los escritores del siglo XX. Arthur Schnitzler. Thomas Mann. Alfred Döblin. Robert Musil. Franz Kafka. Kurt Tucholsky. Bertolt Brecht, traducción de José Luis Gil Aristu, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2003, pp. 207-208. ↩︎
- Jorge Luis Borges, prólogo a América. Relatos breves, col. Biblioteca Personal, Barcelona, Hyspamérica, 1987, p. 9. ↩︎
- Hervé Le Bras, Kafka y la familia, traducción de María del Pilar Ortiz Lovillo, Ciudad de México, Ediciones Sin Nombre, 2001, p. 49. ↩︎
- Jean-Pierre Gaxie, L’Égypte de Franz Kafka. Una relecture, París, Maurice Nadeau editor, 2002, pp. 165-166. ↩︎
- Roberto Calasso, K., traducción de Edgardo Dobry, Barcelona, Anagrama, 2005, p. 319. ↩︎
- Pascale Casanova, Kafka en colère, París, Seuil, 2011, pp. 15-16. ↩︎
- Ibid., pp. 225-226. ↩︎
- Ibid., pp. 265-266. ↩︎
- Reiner Stach, ¿Éste es Kafka? 99 hallazgos, traducción de Luis Fernando Moreno Claros, Barcelona, Acantilado, 2021, p. 158. ↩︎
- Traducción de Wilcock. ↩︎
- Benjamin Balint, Kafka’s last trial. The strange case of a literary legacy, Londres, Picador, 2018, p. 118. ↩︎
- Mientras releía a Kafka para escribir esta antología y comentario me preguntaba, de los tres grandes del siglo, cuál es el más importante. Proust imaginó el cuento de hadas más hermoso de la literatura moderna pero no me engaño: el suyo es el fin de un camino porque el retorno del tiempo perdido no regresa nada. En Joyce siempre hay un punto ciego, un enigma, una broma y su grandeza es un acto de fe, de fe en Finnegans wake. Kafka está por encima, me parece. Curiosamente, siendo en sentido estricto esos tres prosistas los grandes de la primera mitad del siglo XX, no es tan fácil postular otro trío para 1950-2001: Beckett, Borges… siempre me falta o me sobra un tercero. ↩︎
- Es una broma casi macabra que Benjamin llame “fracasado” a Kafka. Ambos sobrevuelan sobre las alas del ángel de la historia mirando entre el tiradero sus propias ruinas, sus obras gloriosamente inconclusas, truncadas. Solo Borges entendió que la incompletitud en las novelas de Kafka es precondición de su eficacia infinita. Y en uno de los comentarios más interesantes de su De Kafka a Kafka (1981), Blanchot dice que acaso la servidumbre burocrática no sea moderna, sino propia del hombre desde antes de la Historia. ↩︎
- Por si a alguien le interesa, la entonces llamada América y hoy El desaparecido es mi libro favorito de Kafka. Me lo llevé conmigo a la antigua Unión Soviética, en 1980, según yo para contrastar. ↩︎
- Reiner Stach, Kafka, I. Los primeros años. Los años de las decisiones (1) y II. Los años de las decisiones (2). Los años del conocimiento, traducción de Carlos Fortea, Barcelona, Acantilado, 2016. ↩︎
- Al escandaloso D. H. Lawrence le daba asco el coito tanto como a Kafka, quien lo veía como lo que se cobra el amor por realizarse, fatalmente. ↩︎
- Increíblemente, Steiner en su “K” (1967) confunde una y otra cosa. ↩︎
- Deleuze & Guattari, con lo intragables que pueden llegar a ser, autorizaron a que se estudiara la relación de Kafka con el sainete o el cine mudo y sus chistes, como lo hace Stach en ¿Éste es Kafka? 99 hallazgos, de 2021. Para el par de franceses, por cierto, lo cómico era algo serio pues remitía al Marx satírico de la juventud y no en balde Lukács metía los pies para descansar en el balde de agua caliente del humorismo progresista del último Thomas Mann. ↩︎