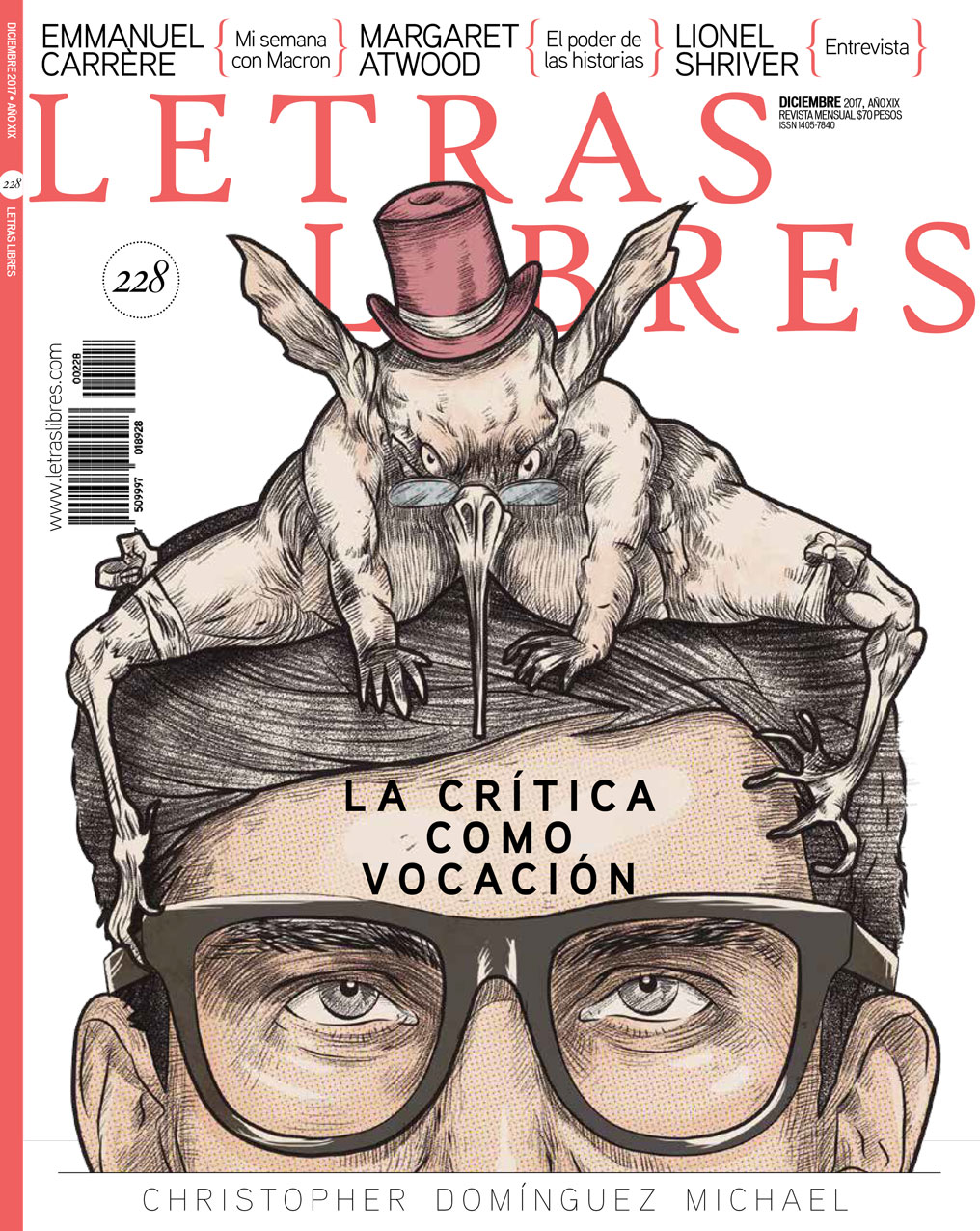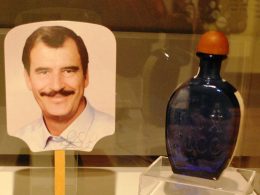La primera secuencia de La forma del agua describe a sus personajes en términos de cuento de hadas. Mientras se muestran imágenes de un mundo sumergido, una voz en off invita a conocer la historia de la habitante de esa dimensión: “la princesa sin voz”. El prólogo concluye con la mención de su antagonista: “el monstruo que alguna vez quiso destruirlo todo”. Esta segunda caracterización es engañosa y astuta. Es la clave de la película –y de la filmografía de Guillermo del Toro.
Aun quien conozca poco de la obra de este director la asocia con seres fantásticos: vampiros, faunos, demonios y anfibios rechazados por la mayoría, pero cuya apariencia anormal no es sinónimo de maldad. Quien los llama monstruos proyecta en ellos su miedo a la otredad. Algo muy distinto es la noción de lo monstruoso, que en las películas de Del Toro se entiende como la crueldad con la que algunos humanos reaccionan ante lo que desconocen. (Es la ironía al centro de Freaks [1932], de Tod Browning, una de las películas favoritas de Del Toro.) El monstruo al que se refiere el prólogo de La forma del agua no tiene cuernos, colmillos ni escamas. Tampoco es la criatura con visos azules y verdes que se ve en la publicidad de la cinta. El monstruo de esta película viste de traje y corbata, y se define a sí mismo como un hombre “decente”. Es el burócrata Strickland (Michael Shannon), un engendro peligroso. Ya en películas previas Del Toro había asignado el atributo de lo monstruoso a humanos específicos –el portero Jacinto en El espinazo del diablo; el capitán Vidal en El laberinto del fauno–. Su grado de maldad, sin embargo, los separaba del hombre común. Strickland, en cambio, es uno de los nuestros. Todos conocemos a alguien como él.
La acción de La forma del agua transcurre en 1962, en Baltimore. Su protagonista es Elisa (Sally Hawkins), una muda que trabaja como afanadora en un laboratorio militar. Los únicos amigos de Elisa son Zelda (Octavia Spencer), su colega negra, y su vecino Giles (Richard Jenkins), un dibujante homosexual. Los tres personajes se saben marginales en una sociedad que, en ese entonces, aún no reconocía sus derechos. Eso no les impide gozar de placeres mundanos, ver el mundo con irreverencia y compartir un humor procaz. Sus vidas cambian cuando descubren que el laboratorio alberga un anfibio con forma humana (Doug Jones), traído desde el Amazonas, donde es considerado una deidad. Elisa y Zelda lo encuentran cuando acuden a limpiar el charco de sangre que resulta del enfrentamiento entre la criatura y el agente Strickland, un funcionario déspota y servil a la vez, obsesionado con el estatus y con la aprobación de sus superiores. Strickland se ha propuesto destruir al anfibio, a pesar de la oposición del científico Hoffstetler (Michael Stuhlbarg), él mismo portador de un secreto. Elisa entabla una relación afectiva con la criatura y traza un plan para salvarla de los planes de Strickland.
Ganadora del máximo premio en el pasado festival de Venecia, La forma del agua transcurre en un universo de cine. A través del diseño visual (realismo poético que evoca el cine Jean Pierre-Jeunet), una fusión inesperada de géneros (la criatura de la laguna negra ejecuta con elegancia un número musical) e incontables guiños cinéfilos (a películas clásicas y de su propia filmografía), Del Toro despliega un virtuosismo estético que roba el aliento al espectador. La creación de este mundo de fábula será lo que más elogios le gane a La forma del agua, pero no es lo que la convierte en la película más adulta y subversiva del director. Lo es, en cambio, la forma en que Del Toro remonta contra la doble moral de ciertas instituciones y de los valores que promueven –la misma doble moral que causa estragos en el presente, y que contribuye a la reaparición de fascismos que se creían extintos–. Que la película se sitúe a mediados del siglo pasado solo refuerza el punto: las revoluciones sociales lo fueron más de forma que de fondo. Los hombres monstruosos no quieren ceder el poder.
Por eso destaca el personaje interpretado por Shannon: él encarna las violencias –raciales, religiosas, sexistas– que han vuelto a asomar la cabeza. Esto, por sí mismo, no lo convertiría en un personaje excepcional: La forma del agua es una película, no un ensayo ideológico. Lo atractivo es la forma en la que Del Toro y Vanessa Taylor, su coguionista, le imprimen atributos: a través de diálogos circunstanciales, detalles de caracterización y tramas secundarias. Por ejemplo: Strickland aparece por primera vez cuando entra al baño de hombres del laboratorio, mientras Elisa y Zelda se encuentran dentro haciendo la limpieza. Él se percata de la incomodidad de las mujeres y, para agrandarla, orina frente ellas. En esa misma escena, Del Toro muestra en primer plano el otro falo de Strickland: una macana negra que da descargas eléctricas. Strickland la utiliza para herir a la criatura, en escenas que evocan represiones de hace medio siglo pero también videos recientes que dejan ver la brutalidad policiaca en contra de la población negra. (Aunque el taser, como tal, se patentó en los setenta, desde la década anterior la policía usaba picanas de ganado para dispersar marchas.)
Strickland, sin embargo, es un hombre religioso. Recita pasajes bíblicos y lamenta que el mundo sea un lugar “de pecado”. Dice que el Creador tiene aspecto humano, pero le aclara a la afanadora negra: “Se parece más a mí, que a ti.” También es un hombre de familia y el guion permite un atisbo a su vida doméstica. En una escena inusual en la filmografía de Del Toro, su esposa lo invita a tener sexo (un contrapunto al cliché del ama de casa frígida) que culmina con Strickland tratándola como receptáculo y tapándole la boca para no oírla hablar. Una consecuencia natural –por así llamarla– será que luego acose sexualmente a la silenciosa Elisa. (“Yo te puedo hacer chirriar”, le dice, aludiendo a su discapacidad.)
A través del personaje de Strickland –y como en ninguna de sus películas previas–, Del Toro señala el discurso excluyente de la derecha religiosa, cuestiona la fachada de la familia tradicional y muestra cómo el acoso sexual está vinculado con el abuso de poder. Se dirá que Strickland refleja valores de los Estados Unidos de la posguerra, pero el modelo de masculinidad que encarna es vigente y extendido. Basta decir que el estreno de la película coincidió con la denuncia colectiva contra Harvey Weinstein, prototipo del bully sexista. La única diferencia entre monstruos como Strickland y Weinstein –y, para el caso, Donald Trump– es el alcance de su influencia.
Con todo, la mayor transgresión que filtra Del Toro en La forma del agua –respecto al género y a su propio cine– es la evidencia de sexualidad. Elisa es una mujer sensual, algo que queda claro en su primera escena en la película: la vemos quitarse una bata y sumergirse en una tina donde, al parecer, disfruta del placer que le dan las corrientes de agua. Luego vendrá su relación con el magnífico y atlético anfibio. Un par de escenas centrales en la trama dejan claro que lo suyo no es platónico: es físico y muy disfrutable. Esta transgresión es una forma ingeniosa de retar al espectador que, en 2017, se ve a sí mismo como libre de prejuicios. Tan pronto alguien se pregunta si es posible sentir no solo amor sino deseo hacia alguien tan distinto –en este caso, de una especie desconocida– se pone en el lugar de quien hace medio siglo consideraba impensables las relaciones interraciales, homosexuales o con personas de otra religión. La analogía es extrema pero el recurso funciona: hace vigente la noción de lo tabú. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.