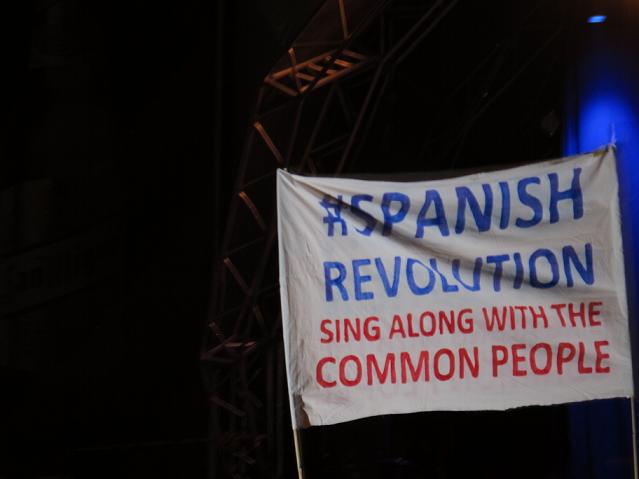“Es injusto e innecesario, pero, sobre todo, inhumano”, Fahd frunce el ceño y respira hondo mientras señala con la mano derecha las largas hileras de camiones, autobuses, automóviles, motocicletas, carretas tiradas por burros y bicitaxis que se agolpan, a veces en contrasentido, sobre la maltrecha autopista de dos carriles que comunica la ciudad pakistaní de Peshawar con la frontera afgana a través del mítico paso de Khyber. “Nuestro país ha dado refugio a lo largo de décadas a un importante número de afganos, compartimos con ellos una sólida raíz pastún, una convulsa historia conjunta, débiles estructuras políticas y una misma geografía. Esto no tendría que estar sucediendo.”
Desde que el gobierno de Islamabad lanzara un ultimátum a los afganos que se encuentran en territorio pakistaní sin documentación en regla para abandonar el país so pena de deportación, las dantescas escenas de numerosas familias cargando a cuestas todas sus pertenencias son habituales en esta carretera transnacional, uno de los principales cruces fronterizos entre los dos países de Asia Central. “Por qué, de un día para otro, nuestros vecinos de toda la vida han debido hacer maletas, desmontar su casa y salir huyendo como si fueran criminales. Esta decisión no es correcta, el gobierno está cometiendo un grave error del que tarde o temprano se habrá de arrepentir”, denuncia Fahd con enfado mientras cede el paso a un colorido camión de carga que traslada a una familia afgana de veinticinco miembros, algunos ancianos y varios menores de edad incluidos, hacia el otro lado de la línea divisoria entre las dos naciones que data del periodo colonial británico y que disecciona políticamente a una de las etnias predominantes en la región, los pastunes. Etnia a la que pertenece la familia de la esposa de Fahd y, también, la Premio Nobel de la Paz 2014 Malala Yousafzai, una de las múltiples voces que ha denunciado lo que Amnistía Internacional califica como “continuadas detenciones, acoso y deportaciones masivas” por parte del gobierno pakistaní en contra de la comunidad migrante y refugiada afgana en su territorio.
“Hago eco del llamado hecho por expertos de Naciones Unidas e insto al gobierno de Pakistán a reconsiderar su apresurada política de deportación masiva. Los refugiados afganos, niños, mujeres, hombres y adultos mayores, que escapan de la persecución de los talibanes, merecen apoyo, dignidad y seguridad, no acoso ni mayores obstáculos”, declaró el 27 de octubre la joven activista a través de su cuenta en la red social X.
De acuerdo con estimaciones del gobierno de Pakistán, en su territorio habitan más de cuatro millones de migrantes y refugiados afganos, de los cuales solo 1.4 millones se encuentran registrados en el padrón del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la agencia de la ONU especializada en la materia. Cerca de un millón más cuenta con documentación actualizada y legalizada que justifica su estancia. Esto implica que alrededor de 1.6 millones de afganos residentes en Pakistán se ven afectados por la medida anunciada en septiembre que ha sido condenada en duros términos por el grueso de la comunidad internacional, incluida la ONU, numerosas organizaciones no gubernamentales y diversos grupos de derechos humanos, al considerarla violatoria de los derechos de los migrantes y refugiados afganos afincados en el vecino país, en algunos casos desde 1979, año en que la invasión soviética de Afganistán provocó las primeras oleadas de refugiados hacia Pakistán.
“No hace ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza”, reconoce un diplomático europeo de alto rango acreditado en Islamabad sobre la política migratoria emprendida contra la comunidad afgana y que, de acuerdo con fuentes gubernamentales, hasta el 1 de noviembre de 2023, fecha límite impuesta por las autoridades pakistaníes para la partida voluntaria de los afectados, había movilizado a cerca de 200 mil personas a cruzar la frontera por pie propio. Una sangría humana que ha separado familias, ignorado derechos de migrantes y refugiados y violentado de manera innecesaria a una de las poblaciones más vulnerables del mundo. De acuerdo con testimonios de trabajadores de distintas agencias de Naciones Unidas y de organizaciones como World Vision apostados en el área fronteriza del lado afgano, la multitudinaria llegada de personas a lo largo de los últimos días de octubre y los primeros de noviembre incluyó muchos menores de edad, incluso niños de tres o cuatro años, que fueron apartados de sus padres al momento de ser deportados, así como numerosos hombres, mujeres y ancianos que llevaban años viviendo en Pakistán o que incluso nacieron en ese país.
“No tenemos trabajo, es muy difícil conseguir empleo, no hay manera de ganarse la vida, ¿qué más podemos hacer? Yo solo aguardo el momento indicado para huir de aquí, para salir del país lo más pronto posible y ayudar a mi familia desde el extranjero”, reconoce R. –un vivaz joven de veinticinco años que por motivos de seguridad prefiere mantenerse en el anonimato– mientras bebemos un jugo de granada, una de las frutas de temporada, en uno de los barrios más céntricos de Kabul, la capital afgana. “Sí, es verdad que la seguridad ha mejorado considerablemente [desde que los talibanes se hicieran con el control del país en agosto de 2021] y eso se agradece, sobre todo tras décadas de vivir en una inestabilidad y una violencia constantes; yo mismo, desde que nací, he vivido en un estado de guerra permanente. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, [con la llegada de los talibanes al poder y la retirada de las fuerzas multinacionales] hemos retrocedido cientos de años, se ha establecido de nueva cuenta un sistema feudal.”
Con uno de los índices de desarrollo más bajos del planeta, una infraestructura destrozada tras más de cuarenta años en guerra, una economía resquebrajada, graves riesgos para la seguridad alimentaria de su población derivados de la crisis climática y las terribles consecuencias de una serie de terremotos que azotaron al oeste del país a inicios de octubre, Afganistán no está preparado para acoger a las decenas de miles de refugiados que están siendo deportados desde Pakistán. El país carece de capacidad económica y social para recibirlos y de voluntad política para integrarlos.
“Yo amo mi tierra, amo a mi familia y mi hogar, no los abandonaría en ninguna circunstancia. He decidido quedarme. Hasta ahora no me he dado por vencida y no lo voy a hacer nunca”, declara A., una empeñosa joven afgana de dieciocho años oriunda de Bamiyán, ciudad cuyo nombre dio la vuelta al mundo cuando el régimen talibán bombardeó en marzo de 2001 los milenarios budas que desde el siglo VI adornaban sus imponentes montañas por considerarlos idolatría. Cuando los extremistas religiosos retomaron el poder hace poco más de veinticuatro meses y prohibieron la educación de niñas más allá de los doce años, A. se vio obligada a dejar sus estudios, pero desde entonces ha aprendido de forma autodidacta la lengua inglesa, que hoy domina y enseña en clases clandestinas a más de sesenta niñas, jóvenes y mujeres de su ciudad. Lo más peligroso de la filosofía talibán es la intolerancia, la cual no solo se manifiesta contra las mujeres sino contra todas las minorías, incluidas las lingüísticas, religiosas y étnicas. Una amenaza latente para la rica diversidad de Afganistán.
El país al que Pakistán deporta sin miramientos a cientos de miles de afganos es un lugar del que mucha gente, como R., quiere huir, pero también un espacio en construcción, de presente endeble y futuro incierto, en el que otros muchos, como A., atisban por entre la oscuridad intolerante una luz de esperanza. ~