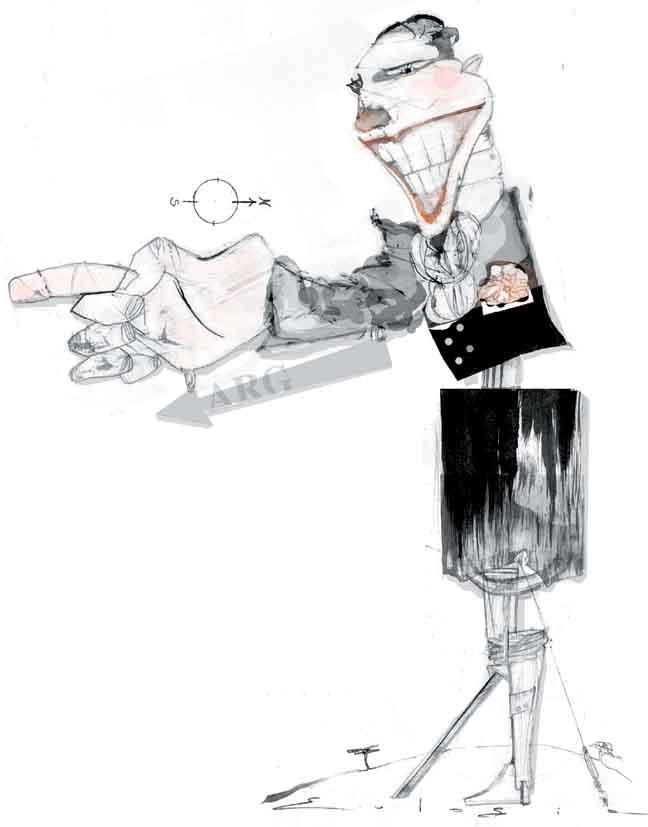“Ya para comienzos de diciembre había tomado la resolución, llevándola a cabo, de entregarle a Adorno todo lo que había escrito hasta ese momento del Faustus y que se encontraba pasado a máquina, con el fin de ofrecerle una visión totalmente ideal, familiarizarle de verdad con mis intenciones e inducirle a que me apoyase, a un nivel imaginativo, en lo que se avecinaba con respecto a la música”,1 escribió Thomas Mann en Los orígenes del Doktor Faustus (1949), uno de mis libros predilectos al grado de que en el previsible caos de mi escritorio procuro siempre tenerlo a la vista. Predilección, la mía, por su naturaleza doblemente iniciática: bitácora de la escritura de una de las grandes novelas en la historia del género (en compañía de La montaña mágica) y crónica de la contundente respuesta de Mann, un genio despreciado por los “modernistas” porque escribía para “el gran público”, al dialogar con Th. W. Adorno, el musicólogo por excelencia, nada menos, de la propia vanguardia, estando ambos exiliados en California durante los años del Tercer Reich.
Esa obra de Mann me guio por el Doktor Faustus (1947) y por el resto de las novelas y cuentos del autor alemán (1875-1955) que este 2025 cumple ciento cincuenta años de nacimiento y setenta de haber muerto, pero también me condujo por las sonatas para piano de Ludwig van Beethoven y Franz Schubert, nutrido, en ese rubro, por los casetes con los que me auxiliaba Rafael Castanedo, como fue él mismo quien me regaló Los orígenes del Doktor Faustus el día de mi cumpleaños en 1979.
Le suicide de l’Allemagne (2018), de Jean-Michel Rey, está dedicado al significado estricto de “Las tablas de la ley”,2 el relato escrito por Mann sobre Moisés para abrir una colección dedicada a los pecados capitales del nazismo contra la humanidad, que en 1943 todavía no quedaban claros y aún hoy día son exaltados por magnates, mequetrefes y bufones que hacen el saludo ritual a Hitler como parte de su repertorio de coqueterías; mientras que Thomas Mann’s war (2019), de Tobias Boes, es una cumplida y vasta crónica de toda la trayectoria de Mann, desde que escapó de Alemania, con un pasaporte checoslovaco pues la nacionalidad ya se la habían retirado, en el invierno de 1938, hasta su muerte en Zúrich en 1955.
Boes, pese a su claridad sintética, ofrece miradas de reojo al conservadurismo de Mann durante la Gran Guerra (Consideraciones de un apolítico, 1918), su conversión, tras La montaña mágica (1924), en el gran abogado literario de la República de Weimar, el Premio Nobel en 1929 por Los Buddenbrook (que estuvo a punto de volver a ganar con el Doktor Faustus pues en esa época nada impedía que un autor pudiese ganar más de una vez el galardón), su temprano y absoluto repudio del nacionalsocialismo sumado a su reticencia en abandonar Alemania, temeroso de perder no solo su lengua sino el mercado para su obra, junto a la indiferencia de Boes por la vida privada del novelista: no le interesa el suicidio de sus hijos Michael y Klaus (el fallido novelista que Mann puso bajo la protección de André Gide), o la hoy día indiscutible homosexualidad del escritor.3
Thomas Mann’s war comienza con lo que a mi parecer fue, como posición histórica y moral innegociable, la contribución decisiva del novelista como intelectual ante el horror del siglo XX. No se esperó hasta 1945 (aunque lo remarcó ese año en “Alemania y los alemanes”) para decir con toda claridad y dolor que no había dos Alemanias, una buena y subyugada por Adolf Hitler y su camarilla, y otra mala y cómplice de los crímenes nazis. Cientos de miles de alemanes, dijo Mann, ejercieron de verdugos, como criminales activos o cómplices y encubridores. El nacionalsocialismo, escribió Mann, no había sido un accidente fatal, sino se enraizaba en lo más remoto y profundo de la historia alemana y tenía como motor al antisemitismo, como podía comprobarse en la reacción de Martín Lutero contra las revueltas campesinas. Mann tenía ese don, a la vez oracular y profético, para desenmarañar la desagradable complejidad de la historia: Lutero era, al mismo tiempo, el creador de la lengua alemana (“Lutero es el aliado que Mann necesita para hacer legible la Biblia en ese momento”, escribe Rey)4 y el fundador de una Reforma que hizo de los alemanes un pueblo de filósofos, poetas y universitarios que naturalizó el libre examen sin el cual no habría habido modernidad y, a la vez, quien también naturalizó el genocidio como una opción para limpiar, eventualmente, a Alemania de sus supuestos demonios.5
No es casual, a ochenta años de la victoria de los aliados, que hayan sido los comunistas, encabezados por Bertolt Brecht (quien incluso escribió unos versos satíricos contra las ínfulas de un Mann a quien algunos en Washington veían como un primer presidente de una Alemania libre),6 quienes hayan denunciado la tesis de Mann sobre la indivisibilidad ética alemana, diciendo que el pueblo alemán también había sido víctima de una tiranía, como resultado del capitalismo transfigurado en fascismo, “su última etapa”, cuyo símbolo era la descarnada “explotación del hombre por el hombre” en los campos de exterminio.7 Hace rato se sabe que esos campos eran un fardo para la economía alemana y lo eran para el esfuerzo bélico. De nada valieron las súplicas de la Wehrmacht para que las vías férreas se utilizaran para propósitos de abastecimiento militar y no para enviar a los judíos al exterminio.
Es probable –Boes no lo prueba– que la influencia de Mann sobre la gente de Franklin Delano Roosevelt (a quien el novelista idolatraba mientras al hombre del New Deal lo ponía nervioso todo lo que oliese a cultura europea) haya tenido algo que ver con la política de no tratar al vencido como una “nación liberada” e imponer, por un lado, la desnazificación y, por el otro, el Plan Marshall. Actualmente, los ya poderosos y escasamente aseados neonazis de la Alternativa para Alemania piensan como Brecht: que, en todo caso, Hitler también fue malo para los alemanes. Boes, al respecto, es enfático: sin despreciar el sufrimiento de las víctimas no judías del nazismo, las discutibles dimensiones de la resistencia contra el hitlerismo, ni el sufrimiento de la población civil bombardeada sin clemencia por la RAF, comparar el destino de los alemanes bajo Hitler con el de los judíos es un despropósito.8
Por ello, en “Mi hermano Hitler” (1938-1939) –ese no era el título original, sino “That man is my brother”, aclara Boes, pero lo impuso un editor de periódicos y así quedó– Mann asumía que, tanto él como el tirano, habían sido jóvenes artistas románticos, llenos de las mismas frustraciones y sueños, alemanes de la misma generación (aunque Hitler era quince años más joven), wagnerianos (aunque “las manifestaciones nazis son espectáculos wagnerianos de segundo orden”, según Mann)9 y nietzscheanos los dos, quienes en 1914-1918 combatieron en la misma trinchera, uno cabo, otro como intelectual y a favor de la misma causa, el Segundo Reich. Sin talento artístico, Hitler se volvió un demiurgo de la política; contra su voluntad primero, enfebrecidamente después, Mann decidió convertirse en la conciencia de esa otra Alemania que paradójicamente era la misma que la del nazismo, y cuando desembarcó en Nueva York, ya exiliado, dijo que “él era Alemania y Alemania estaba donde estaba él”.10
Como lo interpretó Isaiah Berlin (usando una frase de Immanuel Kant) y, con él, toda una escuela insular de historiadores del romanticismo, este muy bien pudo ser el árbol torcido de la humanidad. El Hitler retratado frente al espejo, gesticulando mientras prepara una arenga a los alemanes, no solo es diabólico, sino byroniano y mefistofélico, ávido de pactar con el diablo como el compositor Adrian Leverkühn en el Doktor Faustus, o decidido a no hacerlo, como Hans Castorp, “el esteta”, entre Naphta y Settembrini, en La montaña mágica.11
¿Quién sino “el hermano de Hitler” podía ser a la vez –como fue proclamado, a su gusto, el propio Mann– “su enemigo más íntimo”? Esa hermandad pesarosa con el Mal permitió la tesis sobre la culpa alemana de Karl Jaspers en 1946 y continuó hasta los años ochenta del siglo pasado con “la disputa de los historiadores”, entre quienes pretendían “historizar” a Hitler y despojarlo de una malignidad que hallaban metafísica, y quienes de alguna manera sostenían que la verdad estaba en Mann. El tema se conecta directamente con “Las tablas de la ley”, relato al que Rey dedica Le suicide de l’Allemagne, donde considera fundamental que Mann haga de Moisés un artista, propiamente hablando una especie de escultor que labra con sus manos las tablas de la ley, siendo rechazado por su pueblo como artista, educador y político.12
Acaso Rey y Boes estén de acuerdo en que esa voluntad de poder es obviamente filosófica, resueltamente nietzscheana o “representativamente” debida a Arthur Schopenhauer; ambos ensayistas coinciden en resaltar que, tras la negativa de Mann a hablar de una “buena Alemania”, su gran contribución fue –él, un gentil– la de descristianizar la historia del judaísmo y ver en Moisés una figura bicípite que lo mismo puede ser modelo de un Hitler o de un Mann. Capítulo aparte es la compleja relación entre Mann y su admirado Sigmund Freud, quien publicó Moisés y la religión monoteísta, en 1939. Y escribir sobre los judíos veterotestamentarios cuando eran liquidados por el nazismo, fue poner, genialmente, a los alemanes frente a un espejo. La compleja figura de Moisés (inspirado en buena medida por Miguel Ángel y asunto también, nada menos, que de Arnold Schoenberg) ya había apasionado a Heinrich Heine, de quien Mann, no sin cierto cálculo, se convirtió en legítimo heredero espiritual, de la misma manera en que permitió que citas de Goethe le fueran atribuidas, para bien de la causa.13
Heine, según Rey, entendió que en la figura de Moisés se distinguía que el judaísmo no era exactamente una religión, al menos en el sentido del cristianismo, sino una forma de la ley moral, lo cual sirvió a Mann para diferenciarse de otro tipo de antisemitismo, digamos que de baja intensidad, profesado por otros antihitlerianos: los nuevos marcionistas.14 Marción, un fantasmal gnóstico del siglo ii, quiso separar por completo al Antiguo del Nuevo Testamento (él inventó ese nombre para agrupar los cuatro evangelios canónicos), condenando a los judíos como anticristianos y postulando que el enemigo de Jesús era un demonio llamado Yahveh. Aunque fue perseguido en su carácter de primer heresiarca del cristianismo y sus enseñanzas condenadas, el marcionismo reapareció con Léon Bloy en La salvación por los judíos (1892), donde el genial energúmeno francés afirmaba que la parusía no llegaría hasta que el último de los judíos no se convirtiera.
El católico Albert Béguin, quien sucedió a Emmanuel Mounier al frente de Esprit en 1950, combatió a los nazis durante la guerra y protegió a los judíos, mientras divulgaba las tesis de Bloy (Léon Bloy, místico del dolor, 1943 y 1948), como de marcionista puede ser calificada Simone Weil, quien, fracasado su intento de ser lanzada a la zona ocupada de Francia en paracaídas para combatir a los alemanes, pospuso (hay quien dice que sí alcanzó a bautizarse in extremis) su anhelada conversión al catolicismo porque, como judía, no se sentía lo suficientemente digna para dar ese paso. Moisés le parecía, a Weil, una suerte de político nacionalista.15 Murió, una de las mentes más originales del siglo, de anorexia y tuberculosis en el sanatorio de Ashford en 1943, el año en que los esfuerzos de un Mann y de otros millones de antifascistas empezaron a ver la luz al final del túnel con la victoria en la batalla de Stalingrado.
Thomas Mann’s war no solo es una biografía política de Mann sino a ratos una extraordinaria disertación sobre la función de un escritor que se estrenaba como “escritor mundial” y las características heroicas de sus editores durante el exilio y la guerra, resaltando particularmente la figura de Gottfried Bermann Fischer (1897-1995), quien se las arreglaba para recibir los textos desde Pacific Palisades –la legendaria residencia de Mann en California adonde lo fue a visitar una imberbe Susan Sontag–, regresar las pruebas corregidas, imprimir en una nación neutral como Suiza o Suecia, encuadernar en otro lado, hacer circular y vender las novelas y panfletos políticos de Mann en naciones ocupadas por los nazis y a veces hasta en la propia Alemania donde algunos lectores se jugaban la vida comprando, bajo cuerda, novedades de su escritor favorito. Además, tenía que estar al día con las regalías de la muy cosmopolita familia Mann (dos de ellos, Erika y Michael, alistados en el ejército de los Estados Unidos, condición que Thomas cometió “el error” de presumir en 1945 ante los derrotados alemanes) y con el mal genio de su Premio Nobel y “enemigo íntimo” de Hitler. Además, había que guardar un poco de dinero para otros autores de la casa, también exiliados y menos famosos, dispersos y empobrecidos entre Estocolmo y Buenos Aires.
No solo eso: Bermann Fischer (su esposa era judía e hija de un gran editor) aprendió, en contacto con los editores de Nueva York –Alfred A. Knopf y Alfred Harcourt–, la mercadotecnia estadounidense, introdujo en Alemania el libro de bolsillo y, antes de partir al exilio en 1935, fue capaz de “arianizar” su editorial vendiéndosela a su segundo, Peter Suhrkamp, para proteger a sus autores no judíos, mientras, con mucha anticipación, recontrataba a Mann y a los escritores judíos en Suiza, protegiéndolos con las leyes de autor helvéticas, más generosas que las alemanas. Quien sale muy mal parada es Helen Tracy Lowe-Porter, su traductora al inglés, fidelísima y quien ocultaba sus nombres propios porque era mujer, pero quien invariablemente descafeinó, para el gusto del gran público, la escritura de Mann y censuró párrafos conflictivos. Cuando llegó a los Estados Unidos el inglés de Mann era pobre y, aunque lo fue dignificando, no le alcanzaba para cotejar las traducciones de H. T. Lowe-Porter.16
También es Thomas Mann’s war el retrato de un mundo a nuestros ojos inverosímil donde el poeta Archibald MacLeish hacía de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos un frente de guerra antifascista, convirtiendo a Mann (cobraba mil dólares por lectura) en su conferencista estrella (de hecho le dio varias vueltas al país en una actividad tan ajena entonces a la literatura europea como era la del conferencista itinerante). MacLeish intentó convencer a los reticentes generales estadounidenses de que había que dejar caer grabaciones, junto a las bombas, con la voz del escritor sobre territorio alemán. Esa absurda pretensión la corrigió la BBC más tarde con las célebres transmisiones del escritor dirigiéndose a sus compatriotas en alemán, gracias a su hija Erika, quien vestida con uniforme parecía Atenea misma, encargada de la logística, nada fácil, de grabar en Los Ángeles y enviar la señal desde Londres.
Uno de los momentos más conmovedores del libro de Boes es cuando aparece un ya maduro Hans Magnus Enzensberger, en 1985, recordando cómo se robó, adolescente, un paquete de libros de bolsillo –propiedad de los soldados estadounidenses que ocupaban Baviera– con las obras traducidas al inglés de Mann (una selección de narraciones cortas con un tiraje de cien mil ejemplares) y novelas de Ernest Hemingway, William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald y El proceso de Franz Kafka, de tal forma que “el ejército de los Estados Unidos, en otras palabras, no solo me daba un golpe súbito de civilización estadounidense, sino también me permitía echar una mirada tentadora a mi propia literatura, la mayor parte de la cual llevaba prohibida doce años”.17
El recuerdo del Enzensberger algo tiene, como todos, de fabricado pues Boes averiguó que las Armed Services Editions (ASE) nunca imprimieron a Kafka y piadosamente el autor de Thomas Mann’s war omite informar si a esa edad el poeta alemán sabía inglés, pero su recuerdo queda como un símbolo poderoso de la relación entre literatura y democracia que para escritores como MacLeish, desde su propia versión de la Biblioteca de Alejandría, era irrefutable, como lo fue para el propio Mann, a quien su contacto con los Estados Unidos le arrebató algo de su natural esteticismo y otro poco de sus aires aristocratizantes. Que los soldados fueran equipados con novelas de la Generación Perdida o de Faulkner sería descabellado, con sus equivalentes, en el siglo XXI, como suena rarísimo que Cyril Connolly obtuviera lo suficiente del papel racionado en Inglaterra para seguir imprimiendo su muy delicada y deliciosa revista Horizon. Quizá sea falso que haya sido el propio Winston Churchill –suscriptor, además, de la primera edición de Ulises– quien dijo que qué sentido tenía librar una guerra contra Hitler si no había lugar para Horizon en las mochilas de los soldados británicos.18 Fantasías liberales, se dirá. Testimonio veraz, en verdad, de la Edad de Oro del libro, que también lo fue de la literatura moderna.
La figura de Mann, durante los años de Hitler, arrastraba dos incomodidades. Una, su papel como el escritor más famoso del mundo, arrebatado por la política antifascista, lo degradaba en el canon “modernista” poniéndolo junto a escritores que un petulante como Vladimir Nabokov consideraba basura, como Gide, John Galsworthy, H. G. Wells, Joseph Conrad o Bernard Shaw, destinados al middlebrow ysus Great Books, esa industria cultural barbarizante tan criticada por Dwight Macdonald o por la Escuela de Frankfurt, y por ello, interpretar la naturaleza mefistofélica del nazismo en colaboración con Adorno, con el Doktor Faustus, fue una bofetada de guante blanco contra los Harry Levin de Harvard, quienes preferían escribir sobre James Joyce que sobre él. Allan Bloom, en esa profecía titulada The closing of the American mind (1987), dijo que cuando el héroe vencido de La muerte en Venecia se convierte solo en un símbolo de la liberación gay, ello quiere decir que la Kultur de Mann llegó y se fue para siempre de los Estados Unidos.19
Sí, sí se podía ser un gran escritor y a la vez un autor popular o al menos Thomas Mann podía ser ambas cosas, en unos años en que se quemó las pestañas redactando José y sus hermanos (1933-1943), la monumental tetralogía que todo el mundo confiesa sin rubor no haber tocado y que, según Boes en The Mann’s war y Rey en Le suicide de l’Allemagne, debe ser leída entre líneas como la relectura bíblica que es de la década canalla de los treinta y de la guerra contra Hitler. Incluso, Boes afirma que la última entrega (José el proveedor) es un homenaje al New Deal. La crítica la trató mal y Edmund Wilson, por cortesía, se excusó de reseñarla en The New Yorker. En cambio, el aislacionista y archienemigo de F. D. Roosevelt, H. L. Mencken, fue un combativo defensor de Mann.20
José el proveedor fue una prueba de que las convicciones socialdemócratas (leídas como “comunistas” por el comité contra las actividades antiestadounidenses del Congreso) del viejo Mann lo convertirían en blanco del macartismo, sobre todo tras visitar Weimar, en la zona de Alemania ocupada por los soviéticos en su primer retorno a su país, en 1947 y en pleno bloqueo aéreo de Berlín. En efecto, hartos de la propaganda que situaba a Mann como el primero de “los compañeros de viaje” durante la Guerra Fría, Thomas y Katia decidieron instalarse en Zúrich en julio de 1952. Además, los intentos de los Mann por hacer vida social en Hollywood solían terminar en incidentes cómicos.21
La segunda incomodidad era desde luego más grave. Por más repugnante que fuese el régimen de Hitler, Mann no dejaba de ser un alemán nacionalizado estadounidense en 1944 que nada podía decir de los brutales bombardeos de la RAF y que acusaba a sus compatriotas de cómplices del genocidio, denuncia que exacerbó cuando vio en Time las primeras imágenes de Bergen-Belsen y Buchenwald. Pero tan pronto se suicidó Hitler, los antifascistas que permanecieron en Alemania, resistentes o no, empezaron a criticar el derecho del acomodado y “acomodaticio” Mann de juzgar a sus compatriotas desde su exilio de sol y playa. Algunos lo hicieron por envidia, otros por sus convicciones estalinistas como Brecht y Johannes Becher, el capo literario de la República Democrática Alemana, con quien Mann nunca rompió comunicación para aliviar la situación de amigos y colegas acusados injustamente de nazificantes. La divulgación en 1975 de los diarios reservados para su publicación póstuma por Mann no solo develó plenamente su homosexualidad, sino su creciente desconfianza ante el imperio soviético, a quien describió como asemejado al fascismo por “totalitario”, definición inventada por Bruno Rizzi y popularizada por Hannah Arendt.
Quizá lo más expresivo se encuentre en la fotografía que sirve como portada del libro y de la que Boes toma nota. Mann recorre Frankfurt en 1947 en la parte trasera de un descapotable, con las ruinas de los bombardeos como telón de fondo. Una mujer y otra persona se dirigen entusiastas y sonrientes al vehículo, al cual detuvieron para saludar al escritor. Pero atrás del vehículo hay unos veinte alemanes que miran la escena con disgusto, desconcierto, malhumor y alguna sonrisa irónica. Puede ser que alguno de ellos ignorara quién era ese extraño visitante, aunque la cantidad de convocados por las autoridades de ocupación a “desnazificarse”, que adujeron en su defensa el riesgo tomado al escuchar las invectivas del escritor desde la BBC, fue considerable.
Thomas Mann les habló a los alemanes que vivían bajo el nacionalsocialismo como europeo, como alemán y como huésped de una democracia liberal, recordando siempre que lo mejor de su patria se debía a su intimidad con los judíos y su cultura, sin la cual Alemania no sería Alemania. Se “hermanó” con Hitler reconociendo que ambos eran frutos del mismo árbol. Es probable que nunca más en la historia intelectual se repita un caso de virtud tan excepcional. ~
- Thomas Mann, Los orígenes del Doktor Faustus, Madrid, Alianza, 1976, p. 106.
↩︎ - Traducido al español por Juan José del Solar como “La ley” en Thomas Mann, Cuentos completos, Barcelona, Edhasa, 2010, pp. 817-882.
↩︎ - Es significativo que todavía las últimas biografías de Mann, a fines del siglo xx, consideraban que el padre de seis hijos no podía ser cabalmente llamado “homosexual” y dejaban sus correrías en el sitio de los caprichos que amargaban la vida de Katia, su esposa. Boes, en cambio, dice al principio que Mann “era gay” y no retoma el asunto sino hasta el final de Thomas Mann’s war cuando relata que en 1975 se dieron a la publicidad los fragmentos de sus diarios reservados por el propio autor para conocerse solo veinticinco años después de su muerte, los cuales, entre otras cosas, ratifican su homosexualidad, rutinaria en la juventud y ocasional o encubierta, dado su carácter de hombre público, durante la madurez. Lo llama “gay de clóset” (p. 269). Yo tenía un amigo escritor, con una edad un tanto mayor que la de mi padre, a quien, poco después del año 2000, le contaba mis descubrimientos biográficos sobre Mann, ratificándole, para su pesar, que su admirado escritor había sido homosexual. Nuestra última conversación al respecto fue como sigue: “Pero…”, me dijo, “su homosexualidad no habrá sido de la cintura para abajo, sino platónica, ¿ehhhh?”. “Me temo que sí fue de la cintura para abajo.” Mi querido amigo se quedó con una cara de desconsuelo, respiró hondo y resopló.
↩︎ - Rey, op. cit., p. 80.
↩︎ - Boes, op. cit., pp. 22, 209-210 y 237.
↩︎ - Ibid., p. 212.
↩︎ - Ibid., pp. 16, 211-212.
↩︎ - Ibid., pp. 23, 205-207.
↩︎ - Ibid., p. 129.
↩︎ - Ibid., p. 3.
↩︎ - Ibid., p. 37.
↩︎ - Ibid., p. 158.
↩︎ - Ibid., pp. 7-8.
↩︎ - 14 No es casual que alguien tan alejado intelectualmente del universo de Mann como Leo Strauss, en la misma época, tuviese similares inquietudes sobre filosofía y religión como lo muestran sus apuntes de lo que sería Persecución y arte de escribir, cuya primera edición en inglés apareció en 1988.
↩︎ - Rey, op. cit., pp. 205, 209 y 211.
↩︎ - Boes, op. cit., pp. 60-65 y 178-179.
↩︎ - Ibid., pp. 201-202.
↩︎ - Christopher Domínguez Michael, La sabiduría sin promesa. Vida y letras del siglo XX, Ciudad de México, Lumen, 2009, pp. 178-179.
↩︎ - Boes, op. cit., pp. 233, 258-259 y 270.
↩︎ - Ibid., pp. 59, 120 y 311.
↩︎ - Ibid., pp. 125, 195 y 249. ↩︎