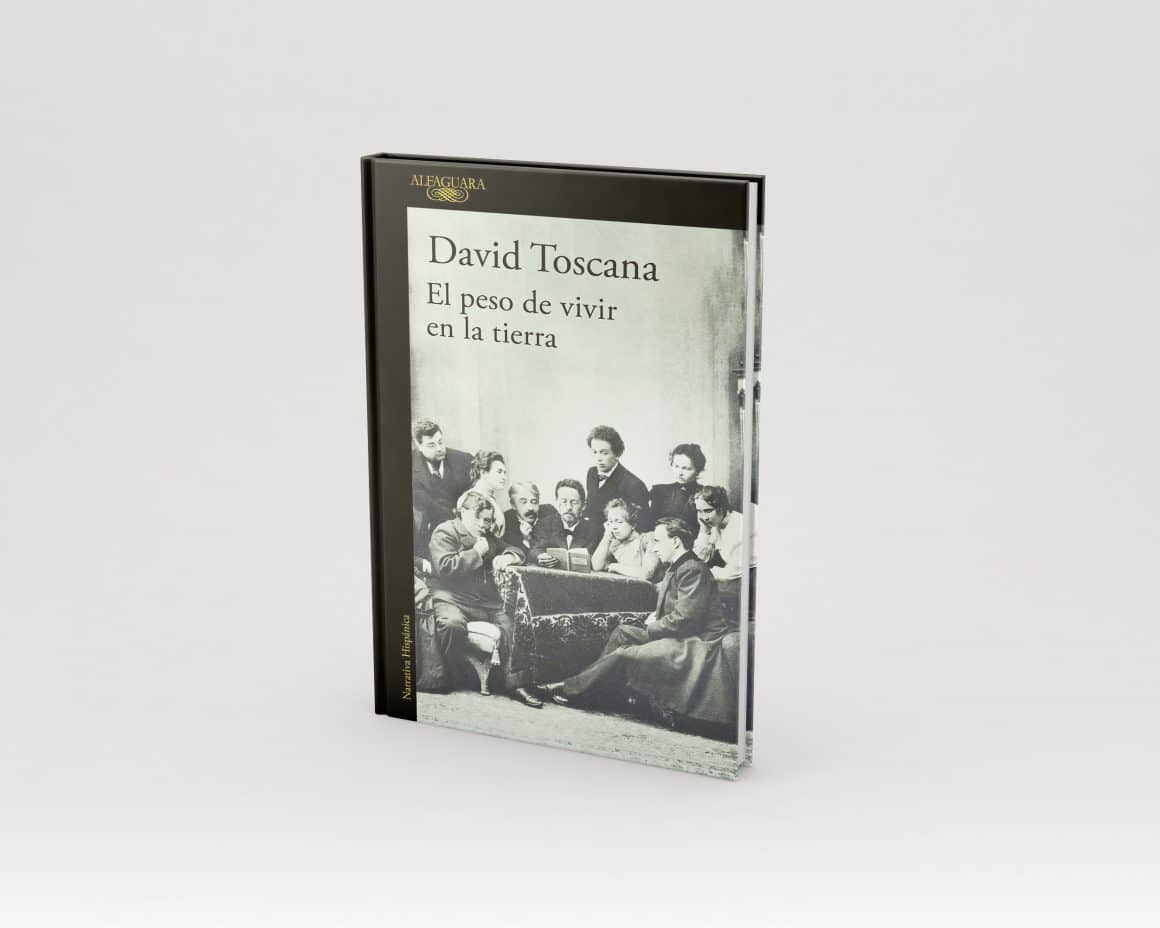Ningún novelista mexicano contemporáneo mira tan lejos, hacia el pasado, como David Toscana. Se trate del desprestigio de la lectura, del gueto de Varsovia o de la Biblia misma, en él, la técnica narrativa, casi siempre excelsa, es una de las formas de la moral. Si el hombre superfluo, junto con el endemoniado, es la gran contribución de la literatura rusa al elenco de personajes universales, Toscana se había graduado, con Olegaroy (2017), en la escuela de Nikolái Gógol, de Iván Goncharov y de Fiódor Dostoyevski. Si Olegaroy, cuyo nombre no significa nada, era un bobo en la mira de la santidad, la “eslavofilia” de Toscana, con El peso de vivir en la tierra, es una verdadera sublimación.
A Toscana nada ruso le es ajeno, pero está más allá del novelista erudito o de su caricatura, la del aprendiz de sociólogo haciendo ficción narrativa con el respaldo de una bibliografía impresa al final del libro, portento de inseguridad nerviosa que al Thomas Mann de José y sus hermanos, por ejemplo, no se le habría pasado por la cabeza. Si es menester contar, a petición del público o por manía profesional, cómo y por qué se escribió algo, un Mann publicará Los orígenes del Doctor Faustus. La novela de una novela, su opúsculo de 1949.
El peso de vivir en la tierra está lejos de ser otra esforzada novela sobre la literatura rusa (o sobre cualquiera de sus héroes y agonistas, de Aleksandr Griboyédov a Aleksandr Solzhenitsyn, pasando por Iván Bunin, Ana Ajmátova o Borís Pasternak) y si Toscana se ha servido, con inigualable provecho, de historias literarias y de biografías, no lo ha hecho para dar a la publicidad nobles ficciones con el propósito de auxiliar al lector perezoso a la hora de ir a las fuentes originales. No solo el tema es ruso; la materia y los procedimientos también lo son, porque Toscana ha creado imitando, acaso en la noble y neoclásica acepción del término, todo cuanto pudiera serle útil para escribir no una novela sobre Rusia y su literatura, sino “un libro ruso”, pero por razones menos obvias de lo que parece.
Naturalmente, Toscana nació en Monterrey, Nuevo León, en 1961 y escribe en español y lo hace con plena conciencia del supremo artificio que se ha propuesto con El peso de vivir en la tierra: las numerosas citas y referencias a El jinete de bronce, El capote, Los demonios, Crimen y castigo, Oblómov, Ana Karénina, Guerra y paz, tantos cuentos de Chéjov, La madre, Caballería roja (acaso la preferida de Toscana), Un día en la vida de Iván Denísovich, El doctor Zhivago, El Don apacible y un largo etcétera no aparecen en su novela como relleno o presunción enciclopédica. La llamada “intertextualidad” funciona sin pretensiones gramatológicas ni alardes postmodernos; cada uno de los “suplementos”, para arremedar a los deconstructores, tiene una precisa función narrativa y, desde luego, moral. Nada sobra en esta prodigiosa construcción porque es obra, primero, de un lector en extremo sofisticado –no en balde alcanzó su primera cima con El último lector (2004)– y, solo después, de un narrador. Nadie menos “natural” que Toscana como escritor. El don le viene del oficio.
Para lograr un libro ruso, desde luego, Toscana no copia, sino crea, con los instrumentos de una prosa decantadísima, una novela solo en parte escrita en honor de aquella literatura. Insisto y me explico. Si la materia son los santos bebedores, los prestamistas codiciosos, los ferrocarriles que cruzan aquella literatura –coincido con Toscana en que la escena más divertida del universo narrativo es cuando un general, en El idiota, arroja al perrito de su vecina tiquismiquis por la ventana de un tren en movimiento–, junto a los eternos endeudados y los jugadores conspicuos, los conspiradores empedernidos, esos pecadores “que se arrepienten más de lo que pecan” como calificó a los rusos William Somerset Maugham, los escritores martirizados por los tiranos y sus policías secretas, un día sí y otro también, “lo ruso” en El peso de vivir en la tierra es todavía algo más, mucho más. Gracias a la observación minuciosa de Toscana, la invención de un hombre superfluo regiomontano, de su esposa en diálogo socarrón con todos los personajes y autores rusos, y de sus amigotes tan cómplices, leemos una verdadera farsa gogoliana que borra las fronteras, página tras página, de la fabulación cómica para encarnar en una ficción alterna donde todo se reproduce y nada se confunde.
Así, llega a Monterrey, durante los días tan secos del echeverriato, la noticia de que tres cosmonautas soviéticos han muerto, pasados veinte días, en la estación orbital Sályut. Alguien, quien como Ulises es Nadie y por ello ningún viaje le está vedado, decide tomar el nombre de Nikolái Nikoláievich Pseldónimov, bautizar Marfa a su mujer y convertir a la cantina del barrio en sucursal de la infausta estación en el espacio. Dos realidades paralelas, más que alternarse, componen una contigüidad en el tiempo: esa ciudad con un río sin agua en el norte de México es todas las Rusias, la Madre Rusia, “esa bruja que aúlla en la ventisca” (Borís Pilniak) puede ser Monterrey. Es decir, no importa si unos jóvenes regiomontanos solicitan ayuda a la embajada soviética para entrenarse como guerrilleros urbanos en Corea del Norte o si esos mismos personajes, en El peso de vivir en la tierra, se inscriben, obcecados, para reforzar el programa espacial de los soviéticos. Al mismo tiempo, quien ha muerto es Gógol y no “los compañeros caídos en 1968”; al servicio de la verdad novelesca de Toscana la autonomía universitaria, en un auditorio, puede ser vulnerada por los agentes del gobernador Elizondo Lozano, en 1971, o por el inspector de El inspector.
Su novela abunda en expresiones de amor por Rusia y su sufrimiento, bajo el dominio de los zares o de los sóviets, fidelidad patética, a la griega, y humorística, al estilo de “esa vida alcanzaba para media frase de Tolstói”, “el servicio espacial soviético había reclutado paracaidistas, no poetas” por lo que “debieron mandar al espacio a Ana Ajmátova”. “Dostoyevski”, leemos, “llegó a espantarse de su propia disposición artística” al escribir el capítulo suprimido sobre la abusada niña suicida de Los demonios; Dostoyevski y Solzhenitsyn “fueron al infierno y pudieron regresar” porque “solo en Rusia se puede morir en Rusia a diez mil kilómetros de casa”; Tolstói fue “un hijo de puta con talento divino” que “se echó a cuestas el insípido, espurio e insufrible lastre de ser bueno” o “no iba a caer” ese héroe de su “bucle de tiempo” que es el de Toscana, “en la usanza de pensar que cuando se pierde la libertad se comienzan a valorar las pequeñas cosas, porque nada es pequeño si se valora”.
Sin el demonio de la parodia esta novela no pudo haber sido escrita: “Ni Pushkin ni Dostoyevski ni Tolstói habían probado las tortillas; pero sí lo hicieron Mayakovski, Gagarin, Tereshkova y Yevtushenko cuando pasaron por México.” Aquí y allá, los alimentos terrestres son, a la vez, nutritivos y escasos.
Sin el amor, tampoco podría haberse escrito esta novela. El peso de vivir en la tierra es una novela de amor porque Nikolái y Marfa se comunican a través de los versos de Ajmátova y de Serguéi Yesenin. Habitan una profecía que se explica a sí misma, una forma específicamente rusa de la felicidad.
Al principio, me sorprendió la ausencia de Vladímir Nabokov, al menos la del joven Nabokov que escribió aún en ruso sus novelas berlinesas, entre la profusa enumeración de escritores en El peso de vivir en la tierra. Al final, caí en cuenta de que el gran Nabokov no hubiera tenido el sentido del humor para escribir una novela como la de David Toscana. ~