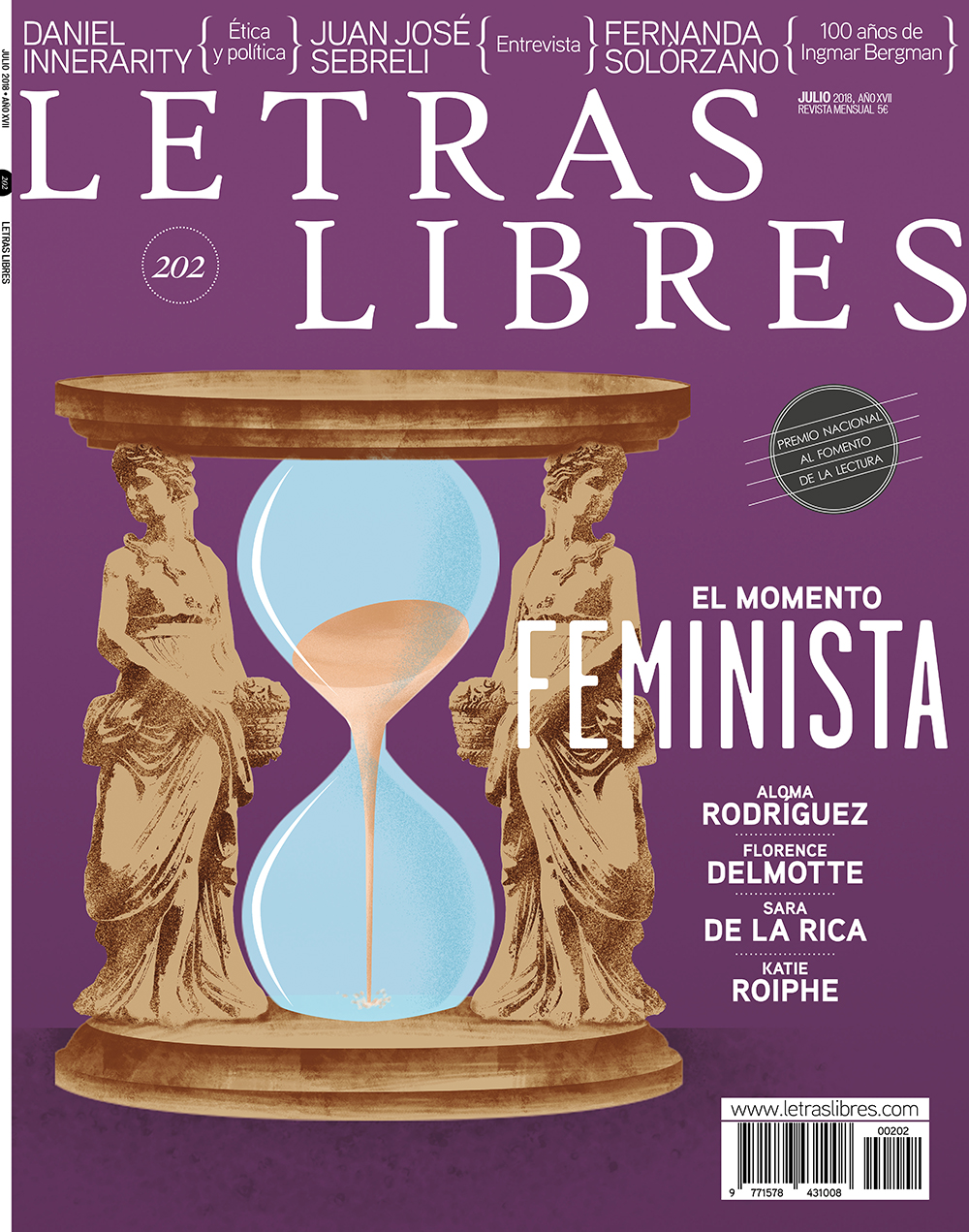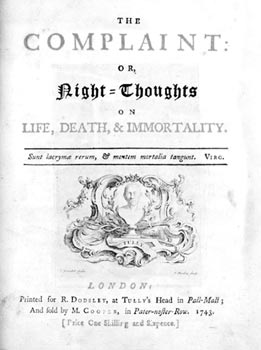Sabino Méndez
Literatura universal
Barcelona, Anagrama, 2017, 496 pp.
Literatura universal, de Sabino Méndez, antiguo roquero barcelonés nacido en 1961, es una novela de medio millar de páginas, en donde en casi todas hay una o dos citas al pie. En su mayoría estas citas no son literales: aparecen porque inspiraron al autor o le exigieron la paráfrasis. Tienen como loable y cumplido propósito explicar, con el ejemplo, que escribir es a menudo citar, de memoria o no, y que un verdadero escritor es una especie de comparatista entre la vida propia y aquella que también ha vivido a través de los libros. Muy pronto en su novela Méndez confiesa esa bibliomanía: “Es posible una casa hecha de libros. Limpia no sé, pero posible. ¿Acaso alguien ha podido garantizarnos la limpieza de la vida?” Lo dice un autor que en la nota preliminar le suplica a su editor Jorge Herralde que cambie nombres y fechas de personajes contemporáneos y acontecimientos si así lo cree conveniente, pero nunca el título, Literatura universal. “No hay mejores capítulos”, sentencia Méndez, “de una autobiografía que los lomos de una biblioteca particular; es todo un itinerario intelectual y sentimental”.
No se crea, empero, que Literatura universal es un libro erudito, engorroso, con aires filológicos o culteranos. Antes lo contrario: es una espesa y emocionante educación sentimental: mediante el examen de conciencia, Méndez recorre su propio periplo y el de su generación, la de los músicos alternativos de la llamada Movida madrileña, que brotó tras la muerte de Franco en 1975. Observa el panorama de todo aquello que Flaubert mandató en La educación sentimental: dividir las aguas entre lo que del hombre es y aquello que nos es impuesto por la Historia. Para un lector vernáculo, Literatura universal debe tener algo (o mucho) de comidilla anecdótica. No para mí. Confieso que antes de tomar el ejemplar de un título a la vez tan normativo y extravagante –lo hice como debe de ser, en una librería, sin que mediase recomendación alguna– nada sabía de Sabino Méndez y apenas sé algo más mientras escribo estas líneas. Escuché algunas rolas suyas, anoche, en YouTube y no me dijeron nada, lo cual es lógico. Salvo por mi nostálgica veneración por Patti Smith y por algunas canciones escritas en esa clase de música que asocio a alguna emoción del orden amoroso, fechable en el tiempo, fui casi del todo indiferente al rock. Álvaro Mutis decía que él se libró de dos de los pecados de su juventud: el deporte y el marxismo. Yo solo puedo decir que me libré (y lo musito con indiferencia) del rock. Pero si de hacer sociología se trata, Méndez se explaya de manera muy convincente sobre el lugar que aquella música –entonces novedosamente cantada en español, lengua que en Méndez convive en fértil conflicto con el catalán– jugó en el ambiente, el barullo, el sonido (y la furia, desde luego) de la Transición española.
Aquellos autores que Méndez ha querido que lo acompañen a través de Literatura universal son cientos y a muchos de ellos los desconozco, por pertenecer al arcón de la antigua literatura medieval castellana o catalana o porque son rarezas (para mí) del Oriente, pero no resisto la tentación de enumerar algunos, en mor de la variada erudición y curiosidad de Méndez. Están el Talmud y la Biblia, pero también Garcilaso y Stevenson, junto a Guillermo Sheridan y Juan Rulfo, sin olvidar a Juan Benet, Vila-Matas, Delmore Schwartz, Enrique Jardiel Poncela y sus once mil vírgenes, Rousseau junto a Petronio. Son anotados, a su vez, Fray Gerundio de Campazas y Zola, de la misma forma que Juan Marsé y Gaziel. Está Breton pero también doña Emilia Pardo Bazán. Y un larguísimo etcétera: T. E. Lawrence, Cadalso, Blanchot, Stendhal, Tito Livio, Von Salomon, Basho, Pompeu Fabra, Sylvia Plath, Paco Umbral, Rodrigo Lira, Xavier de Maistre o Mariano José de Larra.
Si la cita a pie de página forma parte, como dice Anthony Grafton, de la historia trágica de la erudición, cada cita utilizada por Méndez está colocada en su lugar con el anhelo de resaltar frases, vivencias, ideas y situaciones, de ponderar qué tan trágica puede ser la vida, es decir, qué callejón en verdad no tiene salida. Aunque, como en toda novela larga, en Literatura universal hay cumbres difíciles de escalar y planicies somnolientas a recorrer, poco parece ser inútil en esta novela y las citas (insisto, pocas de ellas entrecomilladas) le dan una fluidez, a ratos, espectacular. Por ejemplo las de los diarios de Gombrowicz aparecen en el momento en que el protagonista toma conciencia de que la literatura va tomando en su vida el lugar de la vida. Gracias a Gombrowicz Méndez: 1) se pregunta si realmente se puede ser “un polaco olvidado en la Argentina”, pues en Literatura universal se apuesta por la pansofía (todo está conectado por todo) y 2) advierte que “escribir sobre literatura es más fácil que escribir literatura”, lo cual no es obvio para quien cambia su guitarra eléctrica por una máquina de escribir y debe aprender a hacerlo: algo que no tuvieron en cuenta los suecos (y Dios los castigó) que premiaron a Bob Dylan creyendo que escribir canciones es equivalente a escribir poemas. A Méndez los libros del ensayista argentino Patricio Pron le sirven para afianzar, en un hombre que lleva más de una novela publicada, los connubios entre la técnica y el estilo. Y todo es traducción, le dicen a Méndez lo mismo Gimferrer que Nabokov.
Literatura universal es, como toda educación sentimental que se respete, la historia de un grupo de amigos atareados por el arte de madurar, es decir, de empezar a odiarse, sentirse viejos, acercarse y separarse de nuevo. Regidos por los códigos implacables del éxito (que beneficia al compositor Méndez), los personajes se encuentran atraídos por la política o son devorados por la pareja, las drogas, la dubitación homosexual, la envidia, el fracaso. Tanto como se va acercando a su conmovedor final, Literatura universal le permite a Méndez afirmar –sapiencial– que, “por más años que pasen, nadie ha sabido explicarme satisfactoriamente lo que quiere decir la palabra perdón”, sobre todo cuando se refiere a cuitas de amor en un pasaje que viene a cuento, quién sabe por qué, de La vorágine, de José Eustasio Rivera. Juicioso, el narrador prefiere poner en segundo plano el mundo de sus parejas e hijos, pues no considera que una novela deba ser ni un harem ni un jardín de niños, obsesionado como está –flaubertiano– con el destino de los varones, con la amistad masculina. Connolly habría aprobado esta decisión en una de las novelas más sofisticadas y poderosas que se han escrito en español en lo que va del siglo.
La primera parte (“Vida carnal”) es, como tiene que ser, formativa. El cuerpo del niño, del joven, como avatar del espíritu; la segunda (“Hechos de los apóstoles”) narra previsiblemente la vida profesional del músico, de sus fracasadas bandas, reventones, giras y correrías; su éxito como solista, con la España apenas democrática como telón de fondo y el movimiento trasladándose de Barcelona a Madrid, y tras una tercera (“Hermenéutica”), interpretativa, viene la gran conclusión: “La nada siempre tiene prisa”. En ese apartado, la muerte –“la distinguida dama”, según la llamó famosamente Henry James– hace su aparición, mientras el narrador, cosas de la cincuentena cuando se acaba de enterrar a los propios padres, medita en la mudanza de los tiempos. Si un teléfono es inteligente, reflexiona, y gracias a él podemos ver u oír a quienes amamos en el otro lado del planeta, seguimos ignorando, empero, cómo serán nuestros hijos de mayores y si nos van a querer. Inmutabilidad que tranquiliza.
Uno de los viejos camaradas del grupo de amigos, enfermísimo, les pide que lo asistan –a quiénes si no a ellos– en el acto del buen morir. Unos aceptan, otros no, algunos dudan, en esta novela que –a la manera del Museo de la Novela de la Eterna, de Macedonio Fernández– es la novela escrita por varias personas que se juntan para leer una novela, según advierte Sabino Méndez. En fin, en Literatura universal pasa lo que tiene que pasar y muere a quien le tocaba morir. Para bien y para mal, soy un lector profesional, es decir, una vez que acabo un libro paso inmediatamente a otro, por lo común y por desgracia, de un asunto muy diferente. Una vez concluida Literatura universal, preferí no proseguir con mis lecturas. Apagué la luz y cerré los ojos. Sin dormir. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.