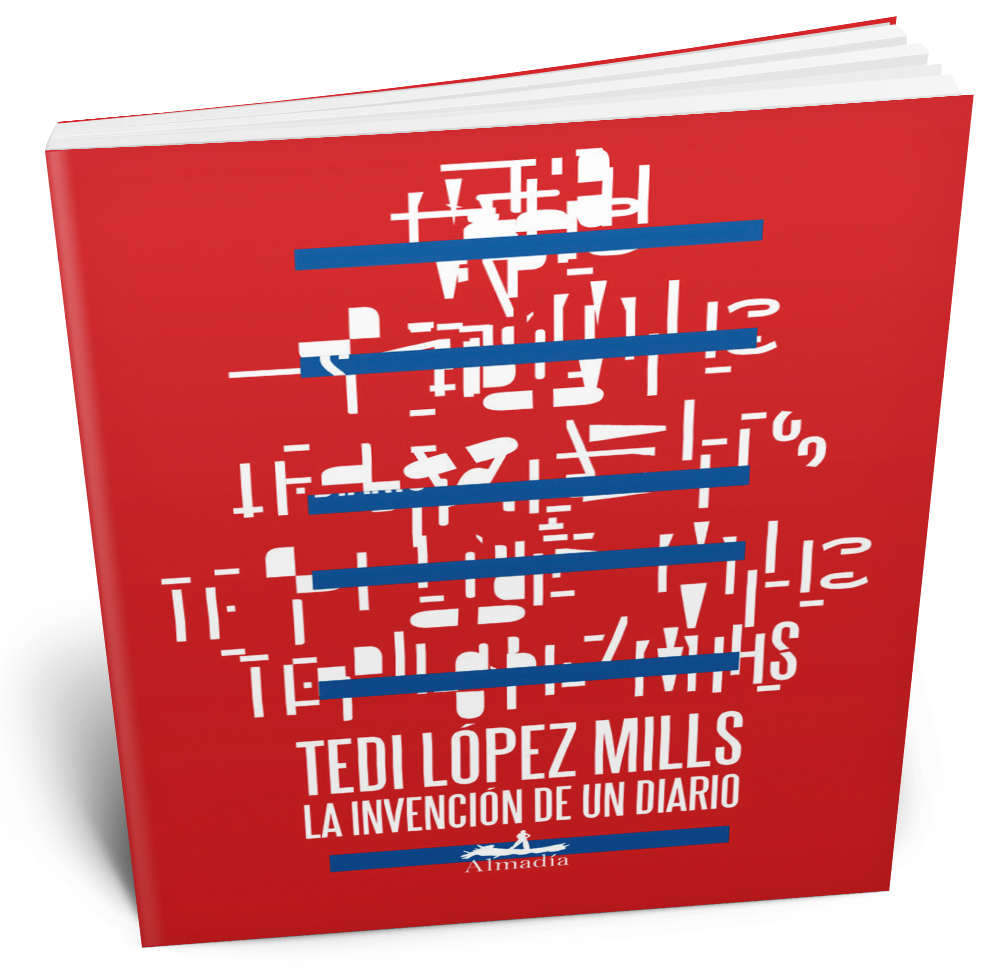“Sueño en un vocabulario ilustrado de La suave Patria, y luego en la ‘enciclopedia personal’ de Ramón López Velarde. Porque a cada paso se me ocurren las consultas que todavía me planteo después de sesenta años de lectura”, escribió Juan José Arreola en 1988.
Ningún otro poeta mexicano ha despertado tal afán interpretativo. Se diría que, después de los ensayos ejemplares de Xavier Villaurrutia, Octavio Paz, Gabriel Zaid y José Emilio Pacheco, el trabajo historiográfico de José Luis Martínez, los testimonios recogidos por Guadalupe Appendini, las interpretaciones de Martha Canfield y Allen W. Phillips, y los estudios biográficos de Sofía Ramírez y Guillermo Sheridan, sería imposible decir algo más sobre un autor que dejó tres libros de poesía. Pero López Velarde es como “el viejo pozo de la vieja casa”: quien se asoma al agua providente advierte el reflejo de una nueva estrella.
En años recientes han aparecido, entre otros libros significativos, Ni sombra de disturbio de Fernando Fernández, Un acueducto infinitesimal. Ramón López Velarde en la Ciudad de México. 1912-1921, de Ernesto Lumbreras, y Cien años contra el fantasma del caudillo, de Víctor Manuel Mendiola. En forma señalada, Marco Antonio Campos ha contribuido a este fervor. En 2003 prologó y compiló La lumbre inmóvil, textos de José Emilio Pacheco sobre el poeta de Jerez, y en 2005 publicó El tigre incendiado. Ensayos sobre Ramón López Velarde. Podía darse por satisfecho, pero le pasó lo mismo que a Arreola: cada relectura le reveló a un poeta diferente.
¿Cómo sostener la pasión sin repetirse? Inspirado en el Alfabeto pirandelliano, de Leonardo Sciascia, Campos decidió revisar sus ideas conforme al abecedario para darles nueva articulación.
En “La filosofía de Raymond Queneau”, Italo Calvino se refiere a los dispositivos literarios que favorecen la inventiva: “La estructura es libertad”, escribe. Del mismo modo en que las catorce rejas de un soneto obligan a imaginar escapes, Queneau logró “una literatura surgida de las constricciones que ella misma escoge”.
El alfabeto es un modelo de orden, pero su uso provoca respuestas aleatorias, surgidas de la necesidad de ajustarse a la letra en turno. En este sentido, Campos se sirve del azar como principio de investigación. Si los romanos abrían la Eneida en una página cualquiera para adivinar el porvenir (las “suertes de Virgilio” transformaba el poema épico en un oráculo), él encuentra su tarot en el abecedario. Interpretar es una forma inteligente de jugar. El Diccionario lopezvelardeano se articula como una conversación que salta de un tema a otro y permite que el lector decida la secuencia de lectura.
No podía faltar una entrada para Baudelaire, influencia decisiva a la que López Velarde solo dedicó dos menciones en novecientas páginas de ejecutoria. El caso de Jules Laforgue es aún más peculiar. Su impronta parece obvia, pero el poeta zacatecano no lo menciona. Entramos a un territorio singular, el de las huellas borradas. En ocasiones, para no comprometer su originalidad, un escritor oculta o incluso niega a los predecesores que lo determinan.
Campos busca pistas biográficas en los versos (¿qué tan pobre era María Nevares, la de los ojos de sulfato de cobre?, ¿en quién está inspirada la prima Águeda?, ¿es la casa frente a la Plaza de Armas de Jerez la misma que aparece en un poema?). De investigador literario pasa a investigador privado, pero se detiene antes de incurrir en la sobreinterpretación. “Has caído en manos de la policía judicial literaria”, ironizó Pacheco al hablar de las excesivas curiosidades que despierta el poeta, y se incluyó en la ronda depredadora: “yo también soy uno de tus buitres y tus chacales”.
Campos conoce el peligro de fabular a partir de la poesía. Para prevenir contra las distorsiones, recuerda una fantasía de Neruda, que aseguró haber vivido en la mansión de López Velarde. Ese “recuerdo”, tan sugerente como disparatado, situó al poeta que nunca tuvo una casa en el escenario que sus versos sin duda merecían (“una piscina barroca, cuyas trizaduras no permitían más agua que la de la luna”), pero que no existió en el injusto mundo de los bienes raíces.
Todo diccionario aspira a definir. El de Campos distingue la vida de la leyenda, y los claroscuros que median entre ellas; no rehúye el atractivo de lo falso o lo posible, pero lo separa de lo cierto.
Según rumores, López Velarde reprobó literatura en Aguascalientes. ¿Es su obra la lírica revancha de un mexicano ejemplar? Campos se opone a ese mito, pero recuerda que el poeta sacó seis en gramática, calificación que no desentona con su afán de desordenar el lenguaje en poesía.
Se ha escrito mucho sobre la relación entre Saturnino Herrán y López Velarde. Ambos murieron jóvenes, eran de tierra adentro (Saturnino de Aguascalientes, donde vivió Ramón), descubrieron la sensibilidad a través de la mujer y preconizaron la cultura criolla, ni azteca ni española, que debía definir al México moderno. Esas vidas paralelas no fueron ajenas a tensiones y desencuentros. Campos cita un ensayo de Carlos Fuentes en el que describe al pintor y al poeta como “gemelos enemigos, intensamente fraternales”. El análisis es certero y el Diccionario da una pista de su procedencia. Fuentes fue un ensayista torrencial, dispuesto a articular con energía los Grandes Temas, pero rara vez se detuvo en las minucias que definen una estética o un temperamento. En su primer cargo diplomático, trabajó en Ginebra con Pedro de Alba, amigo íntimo de López Velarde y de Herrán, a quienes evocaba con rigurosa melancolía. Buen memorialista, Fuentes descifró al pintor y al poeta a través de los recuerdos del embajador De Alba.
Baúl de detalles, el Diccionario se ocupa de los avatares de una letra. En “La prima Águeda”, Ramón se describe como un rapaz que ignora “la o por lo redondo”. La eufonía del texto, como lo advirtió Martha Canfield, depende de palabras donde la o aparece tres veces: “contradictorio”, “pavoroso”, “ceremonioso”, “sonoro”, “policromo”. El universo lopezvelardeano deriva de la “majestad de lo mínimo”, celebrada en un notable texto en prosa: “El predominio del silabario”.
En su ensayo “Las alusiones perdidas”, Pacheco señaló que numerosas referencias del poeta de Zozobra ya son incomprensibles para el lector contemporáneo. Sin embargo, sus poemas conmueven más allá del cabal entendimiento. Por eso mismo, también estimulan a los exégetas. En cierta forma, los mejores personajes de López Velarde son los intérpretes que no dejan de indagarlo.
Toda obra permite una lectura privada, hecha de resonancias autobiográficas. Marco Antonio Campos descubrió con asombro que el juez que levantó el acta de defunción de López Velarde llevaba sus dos apellidos: Campos Álvarez. Con los años, esa coincidencia se transformó en un provechoso desafío. Detrás del Diccionario se insinúa una trama digna de Henry James: los nombres que acreditaron la muerte de un autor son los mismos que contribuyen a revivirlo. ~